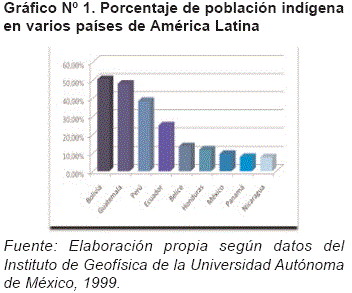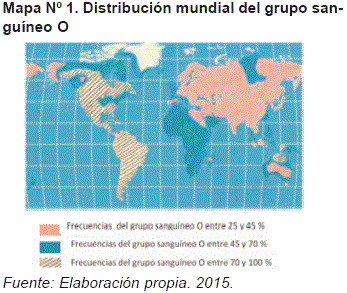Serviços Personalizados
Artigo
Indicadores
Links relacionados
 Citado por SciELO
Citado por SciELO
 Similares em SciELO
Similares em SciELO
Bookmark
Revista de Investigación e Información en Salud
versão impressa ISSN 2075-6194
Rev. Inv. Inf. Salud v.10 n.25 Cochabamba 2015
ARTÍCULOS
Efecto de los cuellos de botella genéticos en las poblaciones originarias de América
Genetic bottlenecks effect in America indigenous populations
Dr. Noel Taboada Lugo 1 Dr. Roberto Lardoeyt Ferrer 2
Artículo de Revisión
1 Máster en Atención Integral al niño. Doctor en Medicina. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Especialista de Primer y Segundo Grado en Genética Clínica. Profesor Auxiliar de Genética Médica. Centro Provincial de Genética Médica. Villa Clara, Cuba. E-mail: taboada@capiro.cvl.sld.cu
2 Doctor en Ciencias Médicas. Especialista de Primer y Segundo Grado en Genética Clínica. Profesor Titular de Genética Médica.
Centro Nacional de Genética Médica. La Habana, Cuba.
Fecha de Recepción: 13.07.15 Fecha de Aprobación: 21.07.15
Resumen
América fue el último continente en ser poblado por humanos. Estas poblaciones originarias sufrieron severos cuellos de botella genéticos, durante los cuales el número de individuos decreció de forma notoria, posiblemente debido a los recursos limitados, a enfermedades y, en algunos casos, los efectos de las migraciones a largas distancias. Lo que dio como resultado que, dentro de la población originaria del continente americano, exista una baja diversidad genética y una gran diferenciación con las poblaciones nativas del resto de mundo.
Otro periodo clave en la historia de las poblaciones indígenas americanas fue la llegada de los europeos, que tuvo un impacto muy profundo en el acervo genético de la población amerindia; al originar cuellos de botella poblacionales causados por: las epidemias, la esclavitud, guerras y hambrunas.
En el análisis del cromosoma Y, es común encontrar al haplogrupo Q con frecuencias del 100% en Mesoamérica y Sudamérica; mientras que cerca del 97% de las poblaciones originarias de América tiene ADN mitocondrial de los haplogru-pos distintivos A, B, C o D, todos de origen asiático. La principal característica genética que diferencia a los pueblos originarios de América de los demás grupos humanos del mundo, es la predominancia del grupo sanguíneo O.
Palabras clave: Genética humana. Población amerindia. Deriva genética. Efecto fundador. Cuello de botella. Genética de las poblaciones.
Abstract
America was the last continent being populated by humans. These native populations suffered seve-re genetic bottlenecks in which the number of individuals decreased in a notorious way, possibly caused by the limited resources, diseases, and, in some cases, because of the effect of migrations to large distances. The result was the low genetic diversity in the Native American population and a great differentiation from the remaining native populations all over the world.
Other key period in the history of Native American populations was the Europeans arrival, which had a deep impact into the genetic pool of Americans to origínate population^ bottlenecks caused by: epidemics, slavery, wars and famines.
In the analysis of Y chromosome is very common to find the Q haplogroup with frequencies of 100% in Mesoamerica and South America; meanwhile around 97% of Native Americans have the distinct mitochondrial DNA haplogroups A, B, C or D, all of Asia origin. The main genetic characteristic which makes different the Native Americans from the rest of human groups all over the world is the predomi-nance of O blood group.
Keywords: Human Genetics. Amerindian Population. Genetic drift. Founder Effect. Bottleneck. Population genetics.
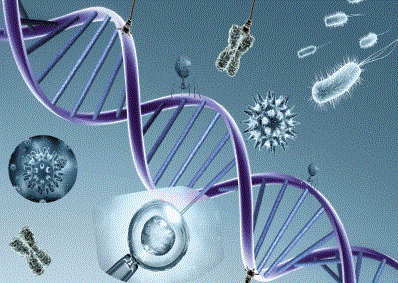
INTRODUCCIÓN
Cuellos de botella genéticos y evolución humana
El efecto de cuello de botella genético se desarrolla cuando una población o especie ha sufrido un drástico descenso en el número de miembros como consecuencia de un cambio desfavorable y brusco en las condiciones ambientales, llegando en algunos casos a estar al borde la extinción. Como consecuencia, los ejemplares de las generaciones posteriores al cuello de botella presentan una escasa variabilidad genética y la antigua proporción de alelos en el conjunto de la población ha cambiado considerablemente (1). Los cuellos de botella aceleran la deriva genética y la evolución de las especies que los experimentan de forma considerable, pues se produce una selección intensiva de determinados caracteres que pasan a ser mayoritarios en los individuos supervivientes, mientras que otros menos favorables se reducen o desaparecen por completo (1) (2).
Las catástrofes naturales y cósmicas también pueden causar extinciones y por ende, cuellos de botella, a las que no escapa ni siquiera la especie humana. De acuerdo con la moderna teoría de la catástrofe de Toba, la macroerupción del supervol-cán Toba, en la isla indonesia de Sumatra, ocurrido aproximadamente entre 71.500 a 40.000 años atrás y cuyo "invierno volcánico" de unos 6 años de duración, no sólo causó una extinción masiva de especies, sino que redujo a la humanidad a un número de entre 1.000 a 10.000 pares de reproducción, la cantidad de población más baja desde la existencia del Homo sapiens (3) (4).
La especie humana no es inmune a los cuellos de botella, y el del Toba no fue el único cuello que el Homo sapiens sufrió a lo largo de su historia. Durante la Edad Media, la peste negra redujo un tercio la población europea de la época. Otro tanto les pasó a los pobladores de Islandia durante la gran erupción del volcán Hekla en 1783 (unida a pestes y hambrunas), que diezmó el 20% de la población y aumentó la frecuencia de enfermedades genéticas entre los habitantes (3).
Un ejemplo claro de los efectos de los cuellos de botella en la evolución humana lo constituye el hecho de que en la actualidad, la variabilidad genética de la población mundial es mucho menor a la variabilidad observada en chimpancés o gorilas, nuestros parientes vivos más cercanos desde el punto de vista genético. Lo que puede ser explicado porque en algún momento de nuestra historia evolutiva, sufrimos alguna merma considerable en número, ya sea producto de enfermedades pandémicas o de otros factores de tipo ecológico (5).
La llegada del hombre a América
Esta es una cuestión arduamente discutida por la comunidad científica. No existen dudas de que los seres humanos no son originarios de América, por lo que ésta fue poblada por hombres provenientes de otra parte del globo terráqueo. La evidencia genética y paleoantropológica apoya la hipótesis de que los humanos llegaron a América procedentes de Siberia, en el extremo noreste de Asia. Las semejanzas entre grupos poblacionales asiáticos de esas regiones y la mayoría de los aborígenes americanos ha sido objeto de análisis etnológicos, lingüísticos, antropológicos y genéticos, lo que ha permitido establecer un enlace o conexión entre ellos (6) (7) (8). Una pequeña región montañosa en el sur de Siberia, conocida como Altai, ubicada en la intersección de lo que hoy es Rusia, Mongolia, China y Kazajstán, puede haber sido el origen genético de los primeros nativos americanos, según una nueva investigación de un equipo de antropólogos de la Universidad norteamericana de Pennsylvania, liderados por Theodore Schurr (8).
Este equipo analizó marcadores genéticos de los pobladores de la región de Altai, a fin de identificar marcadores que podrían vincularlos a los nativos americanos. Los estudios etnográficos anteriores habían hallado diferencias entre las tribus del norte y el sur de Altai. El investigador Schurr y sus colegas evaluaron las muestras referidas a marcadores de ADN mitocondrial y en el ADN del cromosoma Y. También compararon las muestras previamente recogidas de personas en el sur de Siberia, Asia central y oriental, Mongolia, y una variedad de grupos indígenas de América. Debido al gran número de marcadores genéticos examinados, los resultados tienen un alto grado de precisión.
Al observar el ADN del cromosoma Y, los investigadores descubrieron una mutación única compartida por las poblaciones indígenas americanas y las altaianas del sur, en el linaje conocido como Q. También se encontraron sólidas evidencias en el estudio del ADN mitocondrial, pues encontraron polimorfismos de los haplogrupos C y D en los altaianos del sur, y D en los altaianos del norte, las cuales se parecen a algunos de los tipos fundadores que surgieron en América del Norte. Calculando el tiempo que les llevó el surgimiento de las mutaciones que ellos observaron, los científicos estimaron que el linaje de los altaianos del sur se separó genéticamente del linaje nativo americano hace 13.000 ó 14.000 años, un escenario temporal que se alinea con la idea de que los humanos se movieron hacia las Américas, desde Siberia, entre 15.000 y 20.000 años atrás (8).
En un estudio de Biologia molecular, utilizando el programa informatico Bottleneck, se encontro mediante el uso de polimorfismos de inserciones Alu en poblaciones nativas americanas y asiáticas, usando el programa informático Bottleneck, se determinó que existe una tendencia hacia la reducción en el promedio de heterocigocidad en las poblaciones desde el sudeste asiático hacia las poblaciones originarias de Sudamérica. Este estudio proporciona nueva información en 12 inserciones Alu para siete grupos nativos americanos, dos siberianos y dos mongoles (9).
Las inserciones Alu son unos marcadores muy interesantes para los estudios de la evolución humana, porque se producen por un único evento mutacional y se conoce su estado ancestral. La mayoría de estas inserciones son polimórficas, pudiendo tomar valores diferentes de frecuencias en distintas poblaciones humanas. Se consideran eventos mutacionales únicos ya que es bastante improbable encontrar la misma inserción Alu en el mismo lugar, por lo que son especialmente interesantes en los estudios de evolución humana (10). Teniendo en cuenta la heterocigosidad media de cada población, en el referido estudio se observó una tendencia general a una mayor diversidad en los asiáticos (0,34 frente a 0,30 en el norte del Ártico y de 0,25 para los nativos americanos). Los investigadores plantean que este comportamiento podría tener su origen en un cuello de botella poblacional ocurrido durante un periodo temprano del poblamiento de América, que podría haber causado una reducción general del número de individuos, posiblemente debido a los recursos limitados, a enfermedades y, en algunos casos, los efectos de las migraciones a largas distancias; lo que repercutiría en la reducción de la diversidad genética en las poblaciones originarias de América (9).
Está plenamente probado que durante la última glaciación, la concentración de hielo en los continentes hizo descender el nivel de los océanos en unos 120 metros. Este evento climatológico provocó que en varios puntos del planeta se crearan conexiones terrestres, como por ejemplo Australia-Tasmania con Nueva Guinea; Filipinas e Indonesia; Japón y Corea. Debido a que el Estrecho de Bering, que separa Asia de América, tiene una profundidad de entre 30 y 50 metros, el descenso de las aguas dejó al descubierto un amplio territorio, denominado Beringia, que alcanzó 1500 kilómetros de ancho uniendo las tierras de Siberia y Alaska, hace aproximadamente 40.000 años (11) (12).
Por primera vez, un estudio científico que contó con la participación de instituciones de diversos países, especialmente de América y Europa; ha analizado las poblaciones originarias americanas desde la perspectiva genética para concluir que estas poblaciones surgieron de tres olas migratorias, según un estudio publicado en la Revista Nature. En base al análisis de más de 360.000 variantes genéticas en 52 poblaciones originarias de América y de 17 poblaciones de Siberia, los investigadores concluyeron que la primera gran separación entre los grupos de individuos analizados surge entre las poblaciones siberianas y las americanas. La mayor parte de los nativos que habitan en el continente americano, desde Canadá hasta Chile, desciende de una primera gran ola migratoria que los investigadores señalan como aquellos que cruzaron el estrecho de Bering hace aproximadamente 15.000 años (13).
Los primeros pobladores de América siguieron una expansión migratoria hacia el sur a lo largo de la costa, especialmente la del Pacífico. Durante este período de colonización se produjeron diferenciaciones poblacionales, que provocaron cierto aislamiento hasta el presente, con muy poco intercambio genético entre las distintas poblaciones originarias (4) (6).
POBLACIONES ORIGINARIAS DE AMÉRICA
Se denomina paleoamericanos o paleoindios a las poblaciones más antiguas que arribaron a América en el paleolítico o edad de piedra (hace más de 10.000 años) y que también son llamados amerindios, término acuñado por el lingüista norteamericano Joseph Greenberg. Luego de 10 a 15 generaciones, los paleoamericanos o amerindios se asentaron en territorio americano; fueron estimulados por los abundantes recursos que iban encontrando cuantas más tierras conocían y, cuando el peregrinaje iba avanzando cada vez más al sur, hallaban mejores condiciones climáticas y mayores facilidades para la caza. Por otra parte, las condiciones climatológicas en Beringia habían cambiado, con el aumento del nivel del mar, por lo que su aventura fue un viaje sin retorno (4) (6).
Los aztecas y los mayas, en la región de Mesoamérica, y los incas en la andina, desarrollaron sociedades urbanas. En estas sociedades, la construcción de complejas obras de riego y la aplicación de técnicas agrícolas habían favorecido el crecimiento constante de la producción agrícola y de la población. Se habían desarrollado las ciudades y la organización social estaba fuertemente jerarquizada. A la llegada de los colonizadores españoles, las únicas sociedades urbanas que existían en América eran la azteca y la inca; la cultura maya había desaparecido alrededor del siglo XI (14).
La población originaria en América Latina, cifra esquiva en cuanto a su cálculo preciso, pareciera estar hoy día en torno al 6 o 7% de la población total de la región. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), existen en América Latina y el Caribe entre 33 y 40 millones de pobladores originarios pertenecientes a 671 pueblos indígenas. Aunque las cifras presentan importantes variaciones en dependencia de las fuentes, el 70% de los pueblos originarios tiene menos de 5.000 habitantes, sólo algunos pueblos como el Quechua cuentan con más de dos millones de habitantes y los Aymara, Maya y Náhuatl, entre uno a dos millones (15).
Según el Fondo para las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en su «Atlas Sociolingüístico de los pueblos indígenas de América Latina», se registran en la actualidad un total de 522 pueblos originarios, con una población de más de 28 millones de habitantes (16). Sin embargo, un reporte difundido por el Instituto de Geofísica de la Universidad Autónoma de México, fija esta cifra en aproximadamente 3 millones de habitantes menos y refiere que las principales lenguas nativas sudamericanas, en poblaciones mayores a los 100.000 mil habitantes por etnia, son las siguientes: Quechua (Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina): 12.581.114 hablantes; Aymara (Bolivia, Perú, Chile, Argentina): 2.296.000 hablantes; Mapuche (Chile, Argentina): 989.000 parlantes; Guajiro (Colombia, Venezuela): 297.456 y Páez (Colombia): 14.000 hablantes (17). A esta lista habría que añadir la importante población guaraní, cuya lengua se practica entre poblaciones nativas de raíz étnica común en Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil, abarcando un total de 90.000 hablantes, sin contar a Paraguay, cuya Constitución Política del Estado lo adoptó como idioma oficial y donde paradójicamente la población aborigen no sobrepasa el 1.5%. Los guaraníes parlantes del Paraguay son el 90% de sus aproximadamente 6 millones de habitantes (16).
En el gráfico N° 1 podemos observar el porcentaje que representa la población indígena en varios países de América Latina, respecto a la población total a finales del siglo XX, según los datos publicados por el Instituto de Geofísica de la Universidad Autónoma de México (17).
Todavía existe una considerable población indígena, sobre todo en los países de Centro y Suramérica. Como se puede apreciar, el Estado Plurinacional de Bolivia, Perú y Ecuador son los países suramericanos que presentan un mayor porcentaje de población originaria y que son también los que conservan mejor sus tradiciones e idiomas. Guatemala es el país centroamericano que tiene una población indígena más numerosa. En los países que se han formado sobre los Andes Centrales y en Mesoamérica vive actualmente casi el 90% del total de la población nativa de América.
Los estudios en genética de poblaciones han definido marcadores específicos altamente polimórfi-cos en el cromosoma Y, aunque, por mucho tiempo había sido considerado un cromosoma con una variabilidad muy baja (1) (2).
En el análisis del cromosoma Y, es común encontrar al haplogrupo Q en frecuencias del 100% en Mesoamérica y Sudamérica, por lo que debe haber sido parte del acervo genético paleoameri-cano. En los amerindios existe un solo linaje patri-lineal claramente mayoritario, determinado en el año 1995 al que se le denominó DYS199 (actualmente designado como Q1a3a1 o Q-M3) y se presenta en todos los pueblos indígenas americanos, incluidos los esquimales, pero especialmente en Centroamérica y Sudamérica con frecuencias de más del 90%. Posteriormente se determinaron otros linajes, especialmente los haplogrupos C y R en Norteamérica, por lo que se dedujo que hubo, al menos, dos migraciones primarias procedentes deSiberia(18).
El mismo fenómeno ocurre con el análisis de otro marcador genético, el de los grupos sanguíneos, donde el grupo sanguíneo O se encuentra en frecuencias del 100% en muchos grupos étnicos de Latinoamérica. Estudios realizados en las primeras décadas del pasado siglo determinaron la predominancia del grupo sanguíneo O en las poblaciones amerindias precolombinas, encontrándose también el grupo A, pero sólo en el Norte de América. Jacob Bronowski dedujo en 1973 que en el poblamiento de América se habrían dado al menos dos procesos migratorios: El primero llevando exclusivamente el grupo O, típico de Sudamérica y una segunda ola migratoria trayendo al grupo A solo o acompañado de O, tal como se encuentra en Norteamérica (19).
La principal característica genética que diferencia a los pueblos indígenas americanos de los demás grupos humanos del mundo, es la predominancia del grupo sanguíneo O. En el mapamundi (Mapa N°1) se ha representado la distribución mundial de este grupo sanguíneo, el cual se ha coloreado de rosa las frecuencias entre 25 y 45%, en azul aquellos lugares con frecuencias entre 45 y 70% y con líneas negras se señalan las frecuencias entre 70 y 100%.
No existe actualmente una clasificación genética reconocida que permita dividir en subgrupos la población originaria de América. Sin embargo, la genética mitocondrial permite establecer algunas relaciones que coinciden con aspectos lingüísticos y geográficos, pero sin establecer un número bien definido de estos grupos, ni fronteras claras entre ellos. Los primeros linajes descubiertos en la población indígena de América los dio precisamente la genética mitocondrial. Las características únicas del ADN mitocondrial humano: elevado número de copias, herencia materna, ausencia de recombinación y alta tasa de mutación, han hecho que esta molécula sea la elegida en muchos estudios relacionados con la historia y evolución de las poblaciones humanas (1) (20).
Los distintos agrupamientos de loci se denominan haplotipos o haplogrupos y resultan específicos de determinados grupos poblacionales, de manera que facilitan una gran información acerca de las relaciones interpoblacionales. En 1981, se estableció el mapa del ADN mitocondrial y, nueve años después, Douglas C. Wallace determinó que el 96,9% de los originarios de América estaban agrupados en cuatro haplogrupos mitocondriales (A, B, C, y D). Sin embargo, el genetista estadounidense Andrew Merriwether destaca que, aunque los 4 haplogrupos se encuentran presentes en todas las poblaciones originarias de América, dentro de ellos pueden localizarse mutaciones genéticas diferentes, según se trate de indígenas de Sudamérica o Norteamérica. Esto sugeriría que, una vez ingresados a América, algunos grupos migraron rápidamente hacia Sudamérica, mientras que otros poblaron Norteamérica y Centroamérica. Así, el haplogrupo A generalmente se presenta en frecuencias más elevadas en el norte del continente, al contrario que los haplogrupos C y D, mayormente observados en el Sur de América. Por otro lado, el haplogrupo B predomina en determinadas poblaciones del Centro de América, de conjunto con el haplogrupo A. Sobre la base de las mutaciones encontradas en el ADN mitocondrial, la mayoría de los investigadores señalan que los haplogrupos A, C y D llegaron a América desde Siberia, a través de Beringia, en un tiempo alrededor de 35.000 A.C. (4) (20).
La ocupación gradual del territorio americano permitió a los grupos humanos crear culturas diferenciadas que se adaptaron a zonas climáticas que van desde los hielos del ártico hasta la selva tropical, pasando por cordilleras y valles en toda América. Este proceso de adaptación y desarrollo cultural está registrado por restos arqueológicos que se ubican a lo largo y ancho del continente, y se demuestra por primera vez en Estados Unidos donde se han hallado una secuencia de instrumentos y un tipo especial de puntas de flecha que sería conocida como "puntas Clovis", por la región del estado de Nuevo México donde se encontraron, que ubican el poblamiento de América entre los años 12.900-13.500 y también los hallazgos arqueológicos de Monte Verde (Chile), donde se ha fechado presencia humana en alrededor de 12.500 años (21).
Muchos partidarios de la cultura Clovis argumentan que todos los grupos emigraron juntos. Durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, los descubrimientos acerca de la cultura Clovis sostuvieron lo que se conoce como el "Consenso Clovis", fundamento de la teoría del poblamiento tardío del continente americano. Sin embargo, a partir de las dos últimas décadas del siglo XX, nuevas investigaciones científicas cuestionaron las conclusiones del consenso Clovis y aportaron pruebas mediante el estudio del ADN mitocondrial, de la existencia de culturas amerindias mucho más antiguas (22).
CUELLOS DE BOTELLA GENÉTICOS EN LAS POBLACIONES ORIGINARIAS DE AMÉRICA
Según los estudios del antropólogo norteamericano Henry Farmer Dobyns, los pueblos originarios de América antes de 1490 tenían una población de aproximadamente entre 90 y 112 millones de habitantes y aunque luego revisó dichas cifras, queda claro que en el período precolombino en las ciudades de las Américas habitaban mucho más personas que en las europeas (23).
Otro periodo clave en la historia de las poblaciones originarias americanas fue la llegada de los europeos al denominado Nuevo Mundo, que tuvo un impacto muy profundo en el acervo genético de la población amerindia, al originar cuello de botellas poblacionales. Cuando Cristóbal Colón arribó a América en el año 1492 la población humana se extendía desde el Estrecho de Bering a Tierra del Fuego y se ha calculado que un 95% de la población originaria total de América murió en los primeros 130 años después de la llegada de Colón a estas tierras (24).
El significativo decrecimiento de la población indígena en América ocurrido después de la conquista Española ha sido una de las cuestiones más debatidas de la historia del continente. Los historiadores se encuentran divididos; por un lado unos argumentan que el decrecimiento poblacional fue causado por las epidemias traídas de Europa mientras que, por otro lado se considera que dicho decrecimiento fue provocado por la sobre explotación laboral y el maltrato infligidos a los indígenas por los conquistadores (25).
Usando un conjunto de datos que combina el estudio de ADN mitocondrial de poblaciones originarias de América, tanto antiguas como contemporáneas, se ha demostrado que el tamaño efectivo de la población nativa americana se sometió a una detectable, aunque transitoria contracción, hace más de 500 años atrás (20). Estos resultados con-cuerdan con los registros históricos que sugieren que las epidemias, las guerras, la esclavitud, y las hambrunas resultaron en una significativa disminución en la población indígena americana durante el siglo XVI. Además, la magnitud de la contracción sugiere que la despoblación no fue localizada en determinadas regiones o comunidades, y en cambio, es probable que se haya generalizado o que haya tenido un impacto especialmente importante en las regiones más pobladas (24).
A pesar de que la evidencia histórica en cuanto a tamaño de la población amerindia durante el siglo XVI es imprecisa, conteos gubernamentales de la época documentan una sustancial, si no catastrófica, disminución durante este período. Por ejemplo, el misionero franciscano Fray Toribio de Benavente (1482- 1569), durante su trabajo eclesiástico en México, escribió que "En este momento México estaba muy lleno de gente, y cuando la viruela comenzó a atacar a los indios se convirtió en tan gran mortandad entre ellos (...) que en la mayoría de las provincias más de la mitad de la población murió" (26).
Prácticamente todos los cronistas repiten la descripción y anotan que esta enfermedad resultó favorable para la conquista y dominación de México, pues debilitó la resistencia azteca. Los registros históricos de tributos e impuestos gubernamentales han permitido una contabilidad más exacta en algunos países. Por ejemplo, los registros de impuestos tributarios de 24 distritos del Perú indican que el tamaño de la población imponible disminuyó en un 30% (de 466.748 a 324.895) entre los años 1573 y 1602, si bien la región ya había sufrido previamente dos epidemias de viruela durante 1546 y 1558 (26).
La instalación de los colonizadores españoles en las Antillas primero y en México después, así como sus expediciones exploratorias por toda la costa del Caribe serviría para provocar la expansión de las epidemias. Así, se sabe que una epidemia de viruela se extendió por la actual Colombia a finales de la década de 1520, desde allí alcanzó lo que hoy es Venezuela y el Imperio Inca donde, en un par de años, habría provocado la muerte a cerca de la mitad de la población. De todas las enfermedades epidémicas que hicieron el viaje con los conquistadores españoles la viruela fue, sin duda alguna, la que ocasionó mayor desolación y muerte entre los nativos, siendo una de las que contribuyeron con mayor fuerza a la reducción de las poblaciones originarias de América. De acuerdo con las crónicas de los colonizadores españoles, entre 1520 y 1531, cerca de 8 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad (27).
La primera observación de los sanitarios españoles fue que las enfermedades infecciosas afectaban de modo distinto a los indígenas que a los europeos. Diego Álvarez Chanca, médico que acompañó a Colón en su segundo viaje, es quien primero advierte que la gripe afectaba más intensamente a los amerindios que a los españoles. Fray Bartolomé de las Casas, en su alegato proindigenista, afirma que eran "gentes delicadas, flacas y tiernas en complission y que menos pueden sufrir trabajos y que más fácilmente mueren de cualquier enfermedad" (28).
La gripe fue la primera enfermedad epidémica que llegó a América, durante el segundo viaje de Colón. El Almirante llevaba caballos y cerdos que llegaron enfermos, lo mismo que los expedicionarios, según dijo Fray Bartolomé de las Casas quien anota que "comenzó la gente a tan de golpe a caer enferma de calenturas terribles, resultando de la enfermedad que murieron tantos indios que no pudieron contar (...)". Resulta pues, que la gripe, primer flagelo que azotó a los aborígenes de América causando la muerte de al menos un tercio de ellos en la isla de República Dominicana, fue también la primera zoonosis introducida en América. Desde las Antillas, la enfermedad se difundió hacia el continente americano prosiguiendo su terrible letalidad, por lo que figura entre una de las causas de los cuellos de botellas poblacio-nales observados como consecuencia de la conquista y colonización española (27).
El sarampión, otra enfermedad altamente infecto-contagiosa, arribó a América con la expedición de Juan de Aguado, quien llegó a la República Dominicana a finales de l495 y acentuó en la isla caribeña los efectos que habían causado las anteriores epidemias. Esta "pequeña lepra", como la bautizaron los indígenas, que habían llamado "gran lepra" a la viruela, forma parte también de las epidemias que diezmaron a gran parte de la población originaria de América. Los conquistadores españoles sometieron a las poblaciones indígenas, invadiendo sus tierras, saqueando sus bienes y obligándolas al trabajo esclavo en su beneficio. Esto provocó una disminución de la población nativa, denominada por algunos investigadores "catástrofe demográfica". Tras la conquista y ocupación, la población originaria de América disminuyó en más de un 90%, a causa de la guerra, los malos tratos y las enfermedades traídas por los conquistadores europeos (27) (28).
En estas circunstancias, las epidemias propiciaron reducciones vertiginosas de la población nativa. Por ejemplo, la población indígena del grupo étnico Sirionós o Mbyas del Departamento amazónico del Beni, en el Estado Plurinacional de Bolivia, quienes habían padecido pandemias durante casi veinte años, se redujo en un 95% en menos de una generación. El antropologista norteamericano Allyn MacLean Stearman, describió que los Sirionós tenían una probabilidad 30 veces mayor de nacer con defectos congénitos de extremidades y con enfermedades genéticas que los convertían en presa fácil de epidemias más que cualquier otra población boliviana, debido a la endoga-mia y al elevado coeficiente de consanguinidad resultante del cuello de botella poblacional experimentado por este grupo indígena (29).
No sólo las epidemias diezmaron las poblaciones originarias de América, si no que la acción de los conquistadores europeos causó uno de los genocidios más grandes de la historia, destruyendo cientos de culturas originarias y estableciendo un sistema permanente de opresión y explotación. En ese sentido, en el Primer Encuentro Continental de Pueblos Indios, reunidos en Ecuador en el año 1990 se plasmó en la Declaración de Quito: "Los indios de América no hemos abandonado jamás nuestra constante lucha contra las condiciones de opresión, discriminación y explotación que se nos impuso a raíz de la invasión europea a nuestros territorios ancestrales (...)" (30).
DISCUSIÓN
Consideramos que el actual patrón de escasa diversidad genética en las poblaciones originarias de América es el resultado del efecto de múltiples cuellos de botella en el origen de estas poblaciones, que tuvieron lugar en el transcurso del pobla-miento de América hasta la conquista y colonización europea, magnificado por otros acontecimientos históricos tales como los procesos de tribaliza-ción, lo que conduce a un mayor grado de deriva genética causada por el aislamiento y la endoga-mia típica de las poblaciones originarias de América.
Pruebas de la uniformidad genética en las poblaciones originarias de América, como efecto de los múltiples cuellos de botella poblacionales, se encuentran en que los haplogrupos mitocondriales A, B, C, y D así como el haplogrupo Q1a3a del cromosoma Y se presentan en todos los pueblos originarios americanos y con frecuencias predominantes a nivel mundial; al igual que otro marcador genético como es el grupo sanguíneo ABO, donde la preponderancia del grupo sanguíneo O constituye la principal característica genética que diferencia a los pueblos originarios de América de los demás grupos humanos del mundo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
(1) CABRERO J, CAMACHO JP. Fundamentos de Genética de Poblaciones. En: SOLER M. La base de la Biología, Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L; 2003. p. 83-126. [ Links ]
(2) KLUG WS, CUMMINGS M, SPENCER C. Conceptos de Genética. Madrid: Pearson. 8va ed. 2006. [ Links ]
(3) STANLEY HA. Late Pleistocene human population bottlenecks, volcanic winter, and differentiation of modern humans. Journal Human Evol. 1998; 35:115-118. [ Links ]
(4) HEY J. On the number of New World founders: A population genetic portrait of the peopling of the Americas. PLoS Biol.2005; 3:e193. [ Links ]
(5) TAMURA K, NEI M. Estimation of the number of nucleotide substitutions in the control region of mitochondrial DNA in humans and chimpanzees. Mol Biol Evol. 1993; 10:512-526. [ Links ]
(6) DIXON EJ. Human colonization of the Americas: Timing, technology and process. Quat Sci Rev.2001; 20:277-299. [ Links ]
(7) RAY N. A statistical evaluation of models for the initial settlement of the American continent emphasi-zes the importance of gene flow with Asia. Mol Biol Evol.2010; 27:337-345. [ Links ]
(8) SCHURR T. The Peopling of the New World: Perspectives from Molecular Anthropology. Annu Rev Anthropol 2004. 33: 551-583. [ Links ]
(9) BATTILANA J, FAGUNDES NJR, HELLER AH, GOLDANI A, FREITAS LB. Alu insertion polymorp-hisms in Native Americans and related Asian populations. Annals Human Biol. 2006; 33(2): 142-160 [ Links ]
(10) BATZER MA, DEININGER PL. Alu repeats and human genomic diversity. Nature Rev Genetics. 2002; 3,370-379. [ Links ]
(11) SERILL J. Native American origins arose from multiple Bering Sea migrations. [Internet]. 2012 [citado 16 Mayo 2015]. Disponible en http://www.labgrab.com/users/jeffrey-serrill/blog/native-american-origins-arose-multiple-bering-sea-migrations_id%3D1339 [ Links ]
(12) FAGUNDES NJ, KANITZ R, BONATTO SL. A reevaluation of the native American mtDNA genome diversity and its b earing on the models of early colonization of Beringia. PLoS ONE.2008; 3:e3157. [ Links ]
(13) REICH D, PATTERSON N, CAMPBELL D, TANDON A, MAZIERES S, RAY N, et al. Reconstructing Native American population history. Nature. 2012; 488:370-374. [ Links ]
(14) COCK SF, BORA WW. Essays in Population History: Mexico and the Caribbean, Vol. III. Berkeley: University of California Press. 1979. [ Links ]
(15) DEL POPÓLO F, OYARCELAM. Población indígena de América Latina: perfil sociodemográfico en el marco de la CIPD y de las Metas del Milenio. CELADE-División de Población, CEPAL. [Internet]. 2005; [citado 16 Mayo 2015]. Disponible en: http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/7/21237/delpopo-lo.pdf [ Links ]
(16) UNICEF. Atlas sociolingüístico de los pueblos indígenas de América Latina. [Internet]. 2009 [citado 16 Mayo 2015]. Disponible en: http://www.proeibandes.org/atlas/tomo_1.pdf [ Links ]
(17) Atlas poblacional de culturas amerindias. Instituto de Geofísica de la UNAM. [Internet]. 1999. [citado 16 Mayo 2015]. Disponible en: http://naolinco.igeofcu.unam.mx/atlas/pobl_cultur/ame_hoy.htm [ Links ]
(18) FEHREN S. Diachronic investigations of mitochondrial and Y-chromosomal genetic markers in pre-Columbian Andean highlanders from South Peru. Ann Hum Genet.2011; 75:266-283. [ Links ]
(19) CAREY M, PAIGEN B. Epidemiology of the American Indian's burden and it likely genetic origin. Am. J. Phys. Anthropol.2002; 36: 781-791 [ Links ]
(20) GIBBSONS D. Peopling of the Americas as infered through analysis of mtDNA. Genetics. 1993; 54:661-668. [ Links ]
(21) WATERS MR, STAFFORD TW. Redefining the Age of Clovis: Implications for the peopling of the Americas. Science. 2007; 315 (15): 1122-1126. [ Links ]
(22) FAGUNDES NJ. Mitochondrial population genomics supports a single pre-Clovis origin with a coas-tal route for the peopling of the Americas. Am J Hum Genet. 2008; 82:583-592. [ Links ]
(23) DOBYNS H. Their number becomes thinned: Native American population dynamics in Eastern North America. Knoxville: University of Tennessee Press, 1983. [ Links ]
(24) LIVI-BACCI M. The depopulation of Hispanic America after the conquest. Popul Dev Rev. 2006; 32:199-232. [ Links ]
(25) TATSUO A, MORENO O, VENTOSA-SANTAULARIA D. Decrecimiento de la población indígena durante la colonización española. ¿Enfermedad o explotación? Inv Econ. 2010; 69(272): 122-129. [ Links ]
(26) SEMPAT AC. La despoblación indígena en Perú y Nueva España durante el siglo XVI y la formación de la economía colonial. Hist Mexicana, 1989; 38(3):419-453. [ Links ]
(27) DEL CAMPILLO C. Las grandes epidemias en la América colonial. Arch Zootec. 2001; 50: 597-612. [ Links ]
(28) MCNEIL WH. Plagues and People. New York: Anchor books Editions, 1998. [ Links ]
(29) BARRY I. The Sirionos of eastern Bolivia: A reexamination. Hum Ecology. 1977; 5(2): 137-154. [ Links ]
(30) Encuentro Continental de los Pueblos Indios. [Internet]. 1990 [citado 16 Mayo 2015]. Disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/2/667/11.pdf [ Links ]