Servicios Personalizados
Articulo
Indicadores
Links relacionados
 Citado por SciELO
Citado por SciELO
 Similares en SciELO
Similares en SciELO
Bookmark
Fuentes, Revista de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional
versión impresa ISSN 1997-4485
Rev. Fuent. Cong. v.7 n.29 La Paz dic. 2013
INVESTIGACIÓN
Historia de las bibliotecas en bolivia
history of libraries in mexico
Luis Oporto Ordóñez*
Resumen
Síntesis de la historia de las bibliotecas en Bolivia a partir del pasado prehispánico, pasando por la colonia en la que existieron notables bibliotecas particulares. Muchas aportaron a la revolución independentista. En la era republicana, el Mariscal Andrés de Santa Cruz, hace un espacio en su agenda signada por la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, para la promulgación del decreto del 30 de junio de 1838, de creación de las Bibliotecas Públicas en el territorio nacional. Las bibliotecas públicas y privadas se abren paso en todos los niveles de la sociedad: en los ministerios del poder ejecutivo, universidades, órdenes religiosas, gobiernos municipales, instituciones militares, empresas mineras, sindicatos, centros infantiles, y otros. Se incluye una referencia sobre el sistema decimal de clasificación y la cooperación argentina en la que resaltan las figuras de Raúl Cortazar y Victor Penna. Existe una noticia sobre la Biblioteca Nacional de Bolivia y la Biblioteca del Congreso (actual Asamblea Legislativa Plurinacional). Otro capítulo analiza las acciones organizativas de los bibliotecarios, desde la primera organización del Centro Cultural de Bibliotecarios en 1948, hasta la constitución del Colegio de Profesionales en Ciencias de la Información. Completa este panorama una amplia información sobre las políticas públicas que tienen un punto alto en la promulgación de la Ley 366 del Libro y del Fomento a la Lectura "Oscar Alfaro".
Abstract
Synthesis of the history of the libraries in Bolivia, from the preHispanic past, passing by the colony in which remarkable particular libraries existed. Many contributed to the independence revolution. In the republican era, Marshal Andrés of Santa Cruz, makes a space in his agenda signed by the war against the Peruvian-Bolivian Confederation, for the promulgation of the decree of the 30 of June of 1838, of creation of the Public Libraries in the national territory. The public and deprived libraries break through in all the levels of the society: in the ministries of the executive authority, religious orders, universities, municipal governments, military institutions, mining companies and unions, children centers, and others. It's included a reference on the decimal classification system and the Argentine cooperation in which the figures of Raul Cortazar and Victor Penna stand out. Exists a notice on the National Library of Bolivia and the Library of the Congress (present Legislative Assembly Plurinacional). Another chapter analyzes the organizational actions of the librarians, from the first organization of the Cultural Centre of Librarians in 1948, to the constitution of the Union of Professionals in Sciences of the Information. A information on the public policies completes this review, wich have a high point in the promulgation of Law 366 of Book and the Reading "Oscar Alfaro".
1. La experiencia en los Andes
El actual territorio boliviano se extiende en más de 1.098.000 km2, con acceso a las cuencas del Amazonas, del Plata y del Pacífico. Su desarrollo está signado por una experiencia histórica de gran alcance, pues es heredera de la alta cultura colla, aymara e inca (quechua) que se ha generado en las tierras altas, donde se levantó el imperio de Tiwanaku y posteriormente el Incario, civilización que desarrolló el más extenso sistema de vías de comunicación destinado al transporte de bienes de consumo masivo, pero también para facilitar la difusión de información estratégica para la toma de decisiones del Inca.
Los registros estadísticos y contables fueron fijados en los quipus, hilos torcidos de diversos colores, grosores y significados, en los que se anotaban "las cosas que se gastaban y lo que las provincias contribuían", como afirma el cronista Cieza. Este sistema, codificado y complejo, que se remonta al período Wari-Tiwanaku (1580 a.C) (Loza, 2000), era administrado por los quipucamayoc, funcionarios especializados extendidos por todo el Incario, logrando desarrollar un sistema centralizado de información, (Oporto, 2006) empleando para ese fin la red vial incaica, por la que trajinaban los chasquis que llevaban tanto los quipus con información estadística, como informes orales "cuyo mensaje sabía interpretar el que debía recibirlos". (Henríquez, 1973: 22) La historia oficial corría a cargo de los sabios amawtas, quienes cultivaron una literatura oral muy desarrollada, plasmada en poesía lírica, como los Cantares del Inca Pachacutec, "para que sean por todos oídos en regocijos de casamientos y otros pasatiempos que tienen para aquel propósito (o en día de) lloro o tristeza por muerte de algún hermano o hijo del rey", (Cieza) y (finalmente) "los recitaban a los Incas nóveles cuando los armaban caballeros, y desta manera guardaban la memoria de sus historias". (Garcilazo de la Vega, s.f.) Los quipucamayoc y amautas eran miembros de una élite apoyados por los puris, camayus, pachacas, humus, curacas, vitales para el control del Imperio. Se educaban en los colegios reales, donde se impartía el estudio del Idioma Quechua, Religión y Ritos, Ciencia de los quipus e Historia, cada materia impartida por un año. Los quipus fueron destruidos por orden del Concilio de Lima (1538). (Mendoza, 1982).
La Colonia
Los conquistadores trajeron consigo un devocionario denominado Libro de las Horas (Cagliani, s.f.). Se afirma que Cristóbal Colón, además llevaba consigo la carta de Toscanelli. En la expedición de Cortés, su intérprete Jerónimo de Aguilar, portaba un breviario. A lado de cada capitán conquistador estaba el cura, blandiendo en la diestra la Sagrada Escritura. Así se introdujo el libro en América. Algunos afirman que "la venida de libros a la Nueva España era de tal manera insignificante que esta parquedad había influido en el atraso de la colonia". Otros, como Vicente G. Quesada, Irving A. Leonard, José Torre Revello y Edmundo O'Gorman, afirman que "a la Nueva España llegaban todos los libros que se imprimían en la metrópoli, a veces con la tinta fresca porque acababan de salir de las prensas". (Jiménez, 1949: 81)

Las primeras bibliotecas "fueron privilegio de los españoles y de los criollos, pero además de apoyar el dominio de ese grupo sobre indios y mestizos, sirvieron para transmitir al nuevo mundo la cultura europea". (Fernández, 1994) Con el tiempo, el comercio del libro adquirió notable auge. "Las cantidades eran extraordinarias: así, en 1785, una sola remesa de libros recibida en El Callao, el puerto de Lima, sumaba 37.612 volúmenes". (Henríquez, 1973: 39)
Se afirma que "los costos de impresión en las prensas americanas eran tan enormes que no les permitían suplir el vacío que dejaban los de España", razón por la que "quedaron inéditas las tres quintas partes de las obras que se escribieron sobre asuntos americanos hasta fines del siglo XVIII". (Paz, 1914: 53) Una de las primeras obras (1) impresa en el Perú fue la Doctrina cristiana y catecismo para instrucción de los indios, traducida al quechua y aymara por los extirpadores de idolatrías, José de Acosta, Blas Valera, Alonso de Bárcena y Bartolomé de Santiago (1584), apenas tres años más tarde que el tipógrafo Antonio Ricardo introdujera un taller en el Perú, siendo ésta la primera de América del Sur. (Martínez, 1987)
Desde época muy temprana se cultivaron las lenguas nativas, llevándolas a la imprenta, al haber sido empleadas como instrumentos de evangelización y dominación colonial, (Oporto, 1989:2). El primer libro en quechua, dirigido a América, fue la Gramática o arte de la lengua general de los indios de los reinos del Perú, compuesta por el maestro fray Domingo S. Tomás, de la orden de Santo Domingo, "impresa en la Imprenta Real con privilegio; a diez días del mes de enero de 1560", en Valladolid por Francisco Fernández de Córdova, seguido de una segunda parte, el Vocabulario de la lengua general del Perú llamada Quichua. Los jesuitas atesoraron nutridas bibliotecas en sus establecimientos de Juli, Córdoba y las misiones guaraníticas del Paraguay. En Juli se imprimieron el Vocabulario de la Lengua Aymara del padre Ludovico Bertonio (1612), el Arte de la lengua Quechua, de Diego Gonzáles de Holguín (1608) y la Crónica Moralizada del Perúí de Fray Antonio de la Calancha (1653).
Tal era la importancia del idioma indígena que su interés se amplió al ámbito administrativo y académico de la Audiencia de Charcas, donde se mandó fundar la Cátedra de la lengua de los indios en 1583. (Paz, 1914: 49-50) Florecieron el Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco (México, 1536) y el Colegio de San Francisco (Perú, 1523), a los que acudían tanto españoles como indígenas escogidos, que recibían lecciones de latín, religión, música, pintura, escultura y oficios. Más tarde se extendieron a las Misiones Jesuíticas del Paraguay y el nordeste de la Argentina "donde establecieron una especie de sociedad colectivista, dando a los indios guaraníes reglas de vida, de trabajo, de arte y de juego". (Henríquez: 35) En La Paz, el Corregidor Francisco Antonio Guerrero Moreno, dispuso en 1729 el establecimiento de una escuela de instrucción; Cayetano Llano, natural de Caracato, "tenía su escuela en 1758, en esta ciudad, en que daba lecciones a los niños pobres". (Aranzáes, 1915: 460)
Las bibliotecas permanecieron bajo control de curas y altos funcionarios del virreinato, y algunas en poder de potentados y particulares. Los conventos instalaron bibliotecas desde muy temprano. Fray Rodrigo Estrada, de Málaga, España, construyó el convento de Santo Domingo de La Paz (1609). En 1831, se trasladó a él la catedral, para cuyo fin fue mejorado por el arquitecto Sanauja y posteriormente por Leonardo Lanza. El claustro principal se hallaba constituido a lado de la iglesia, cuadrado con arquerías de piedra, de un solo piso, con celdas nada confortables, su regular refectorio, biblioteca y demás oficinas. Fray Diego Torres Vásquez (Sevilla 1574), rector del colegio de La Paz (1609), construyó su templo en piedra, cal y ladrillo, con su convento, su claustro principal y su refectorio. "La biblioteca contenía valiosos manuscritos en lengua aymara, entre ellos seis volúmenes del padre Miguel Pastor, de Blas Valera y los sermones de Diego Mastrilli, los que se han perdido". (Aranzáes, 1915: 279-281) Una de las más importantes fue la de la Compañía de Jesús de Potosí, de la que se llegó a conocer su catálogo inventariado en 1653. (Ovando, 1961) Según aquel inventario, "contenía más de veinte mil pesos en libros selectos"; posteriormente pasó a poder de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca. La Biblioteca de los Jesuitas, la segunda de importancia del Perú, estaba conformada por una valiosa colección de manuscritos, la que lamentablemente junto a su archivo fue remitida a Lima por el presidente de la Audiencia, Martínez de Tineo, cuando se produjo la expulsión de la Compañía de Jesús. (Paz, 1914: 209; Arze, 1991: 105).
2. Bibliotecas particulares en la Colonia
Don Nicolás Urbano de Mata y Haro, Obispo de La Paz (1702), formó "una de las primeras en aquella ciudad, que se instaló fuera de los recintos monásticos", con 360 volúmenes. (Giménez, 1975: 485; Crespo, 2000) Las bibliotecas particulares en poder de funcionarios de la Real Audiencia de Charcas, a partir del año 1681 ad quo, hasta el año 1825 ad quem, identifica 22 bibliotecas particulares localizadas en la ciudad de La Plata, Sucre y 11 en la Villa Imperial de Potosí (Rípodas, 1975: 505).
En Potosí existían 34 bibliotecas privadas y tres Negocios de libros para el periodo 1750 a 1825 (Inch, 2000: 68), entre las que destaca Melchora Irribaren, quien "administró personalmente sus negocios como azoguera de la Villa y era propietaria de un ingenio" y de un tesoro bibliográfico de 34 volúmenes. María del Carmen Flores y Alvarado "introdujo como bienes hereditarios en su matrimonio una Historia de España, otra de Asturias y un diccionario de la lengua castellana"; María Josefa Lemoyne, "tenía dos obras, una de carácter religioso y la otra escrita en 17 volúmenes Espectáculo de la naturaleza de Noel Antoine Pluche". Pero, también menciona a una indígena alfabeta, María Moya, "poseedora de un librito de resar el Oficio Divino". María Antonia del Río y Arnedo, mujer de ideales emancipados, heredó de su abuelo de Marcelino Toro, 13 ejemplares, siendo "una ignorada escritora en la Charcas finicolonial" (Rípodas, 1993) al ser casada con el Escribano Carlos Toledo, éste enriqueció su biblioteca con 9 de las obras de su mujer (Rípodas, 1975: 518).
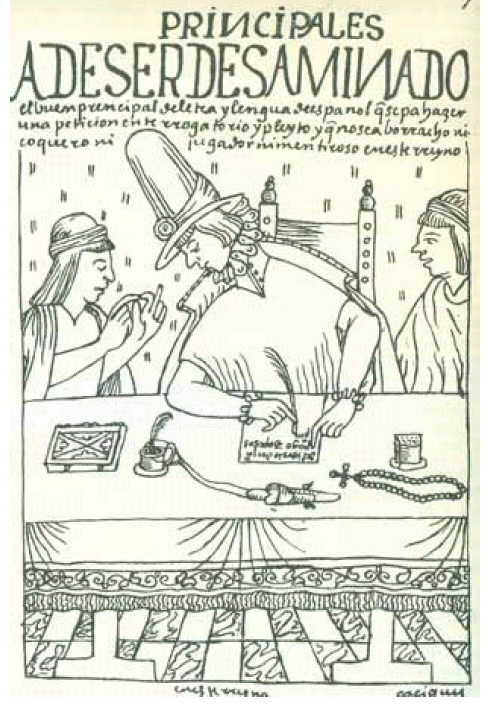
Al finalizar el periodo colonial las bibliotecas particulares se multiplicaron. Una de ellas "digna de mención la del célebre Dean Terrazas, repleta de libros de ingreso prohibido por heréticos, o por liberales o por afrancesados" (Giménez, 1975: 485) que los hacía importar clandestinamente usando su influencia, facilitándolos a los independentistas que acudían a la Academia Carolina de Chuquisaca.
3. La Guerra de la Independencia: bibliotecas patriotas y clubes secretos
La primera biblioteca pública en Sudamérica fue la de Buenos Aires, que ordenó instalar la Junta de Mayo por intermedio del Secretario Mariano Moreno, inaugurada por Bernardino Rivadavia con 12.000 ejemplares en 1812. En Santafe de Bogotá, Colombia, el precursor Antonio Nariño, dueño de una biblioteca de 6.000 títulos, con obras de Voltaire, Rousseau y Reinaud, entre otros. (Soto-Arango, 2003: 71-73), fundó un centro de tertulias para la discusión del pensamiento ilustrado (1789), la Revolución Francesa o la Constitución de los Estados Unidos, otra era la Tertulia Eutropélica del cubano Manuel del Socorro Rodríguez (1758-1819) y doña Manuela Santamaría de Manrique en los que participaron mujeres (1791). En Lima se formó la Sociedad "Amantes del País", cuyos debates justificaban el amor a la tierra donde nacieron y a la que tenían derecho a gobernar. Los cenáculos literarios, los centros de tertulia y las casas superiores fueron calificados como "semillero de ideas emancipadoras, formando espíritus netamente revolucionarios entre los criollos para que hicieran causa común con los mestizos e indios" calificados como "cuartel general de la insurrección contra España", pues, como afirma Rodríguez de Mendoza, allí "hasta las piedras conspiraban". Ante esa situación, el virrey Pezuela ordenó la clausura de los clubes y el Convictorio de San Carlos.(2)
En la ciudad de La Plata, sede de la Real Audiencia de Charcas destaca la Academia Carolina para Practicantes Juristas, fundada por Ramón de Rivera y Peña en 1776, a la que acudió la mayoría de los conjurados de la Junta Tuitiva, "doctores alto-peruanos" realistas, rioplatenses que acudieron en masa, tres miembros de la junta de Buenos Aires y 15 de los 31 diputados que en 1810 proclamaron la independencia argentina".(3) En su seno calaron hondo las ideas de Tomás de Aquino, quien postulara que "el poder emana de Dios, sí, pero en beneficio del pueblo mismo, el pueblo y en ningún caso para justificar los poderes omnímodos de un monarca, y por eso mismo, el pueblo tenía derecho a derrocar a los tiranos", (Roca, 2001: 133) germen del silogismo altoperuano "argumento emanado de la universidad de Charcas, que dio sustento jurídico a la revolución emancipadora", (Mesa, 2012: 250) expresado en el primer grito de rebeldía en América hispana, en La Plata el 25 de mayo de 1809, secundado inmediatamente por La Paz el 16 de julio, que desconoció a la autoridad real e implantó la Junta Tuitiva. Hacia 1809, derivó en un centro de debate sobre asuntos de orden político y filosófico, con visión crítica sobre la soberanía y los derechos del pueblo; profundizaba temas relativos al rol de la iglesia, los derechos del rey y la organización del Estado en las colonias americanas. Los miembros de la tendencia Jacobina "una vez incorporados a la Academia Carolina, se nutrieron de la lectura de los libros prohibidos por la Inquisición que, por simpatía a ellos, les proporcionaba el canónigo [Matías] Terrazas, clérigo ilustrado, en cuya biblioteca se podía consultar toda la literatura revolucionaria europea". (Roca, 2001: 379)
Mientras que aquello acontecía, en La Paz los patriotas conspiraron activamente, empleando para divulgar sus ideas los pasquines, periódicos manuscritos que circulaban en las calles, siendo muy activo el patriota Pedro Domingo Murillo, quien "con bastante habilidad y admirable ingenio confeccionaba los pasquines, que cada noche, en diferentes lugares, calles, aparecían indicando la revolución, los que tenían en contínuo sobresalto a las autoridades españolas, sin poderlo adivinar de dónde procedían". (Aranzáes, 1915: 531)

El primer club revolucionario, instalado en la casa de Faustino Cabezas de Loza, en 1798, estuvo ligado con los revolucionarios del Cusco, encabezados por Gabriel Aguilar, que vino a La Paz "a ponerse en contacto con los patriotas paceños, que conspiraron en Juntas Secretas". (Aranzáes, 1915: 314-315) Los patriotas poseían sendas bibliotecas que contenían obras de pensadores franceses e ingleses, como el Contrato Social de Rousseau y otros que trataban ideas sobre la soberanía popular, la división de poderes en el gobierno de las naciones, doctrinas consideradas "peligrosas", que se leían en clubes secretos de patriotas rebeldes". (Henríquez, 1973: 52)
Pedro Domingo Murillo, empezó a formar una selecta librería en 1797, llegando a acopiar 82 ejemplares, (Vásquez, 1958) que fueron incautados en agosto de 1805, al igual que la biblioteca bien nutrida de Gregorio García Lanza (Crespo, 2000; Sotomayor, 1948; Arteaga, 2011) que "llevan un sello especial", (Sotomayor, 1948) "con 827 volúmenes que secuestró Guerra en la casa de Bernardo Callacagua, donde se halló". (Aránzaes, 1915: 315)
4. Creación de las Bibliotecas Públicas de la República
El Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana Presidente del Departamento de Chuquisaca, decidió establecer una biblioteca en el territorio a su mando, el 23 de abril de 1825 (Mendoza, 2005, T. IV: 498), primigenia 'librería' sobre la que se erigirá la Biblioteca Nacional en 1884.(4)
En 1826, el Mariscal Antonio José de Sucre, mandó traer de Buenos Aires varios libros, a los que sumó los ejemplares procedentes de los conventos extinguidos, (Paz, 1914: 228) además de los que entregó el doctor José Mariano Serrano (Giménez, 1975: 485) destinados a la Biblioteca Pública, que se incrementó diez años más tarde con los libros adquiridos por Casimiro Olañeta, a la sazón Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Francia. (Paz, 1914: 1914: 228) El prefecto de Chuquisaca José Mariano Serrano "hizo arreglar e inventariar la biblioteca pagando de su peculio cien pesos al eminente patriota doctor Mariano Toro", al que le secundó Manuel Sánchez de Velasco, "quien recogió del vecindario una suscripción de 692 pesos, e hizo refaccionar un local en el actual Palacio Legislativo y mandó comprar los estantes que hasta hoy existen", nombrando como primer director a Martín Santa Cruz, disponiéndola al servicio público en mayo de 1838.
Pero fue Andrés de Santa Cruz quien instruyó, por decreto de 30 de junio de 1838, el establecimiento de bibliotecas públicas en los departamentos del país, incluso el Litoral y Tarija, medida entendida como una Política de Estado para garantizar el acceso a la cultura. Asoció su efectividad a la del Instituto Nacional (creado en 1827) y las sociedades de Literatura, fundadas con el objetivo de "promover los progresos de la ilustración (y) uniformar la enseñanza". (5) Tomó previsiones sobre los recursos económicos, el personal, el material bibliográfico, instauró el 'depósito legal' y la infraestructura.(6) Lo notable es que se erigen las bibliotecas públicas en medio de un contexto bélico en el que Bolivia enfrentó a los ejércitos de Chile y Argentina, opuestos a la Confederación Perú-Boliviana. No obstante el estado de guerra, el Mariscal no descuidó el fomento a la lectura. Soñaba con bibliotecas cómodas y bien dotadas, limpias y aseadas, donde debía habitar, siempre, el portero y un bibliotecario. Un director, dos bibliotecarios y un portero, era el personal de las Bibliotecas Públicas que dependían de la Suprema Inspección del Gobierno, bajo la dirección del Instituto Nacional y de las Sociedades de Literatura a nivel departamental. (Varela, 1925: 4)
El 30 de noviembre de 1838 se inauguró la Biblioteca Pública de La Paz. El primer Director, José Manuel Loza, lo calificó como:
"acontecimiento extraordinario que nos hace gustar de la paz entre las zozobras de la guerra", [afirmando que] "un torrente de luz se deposita en este archivo de las producciones intelectuales del hombre". [Agradeció a los 44] "hijos del Illimani" [que obsequiaron 695 tomos y la suma de 110 pesos, para enriquecer la naciente biblioteca, y evocó con aprecio al Mariscal ausente:] "Vosotros habéis iluminado la cuna de Santa Cruz, destinado a ilustrar su nombre armis et litteris"...".
El bibliotecario Adolfo Jordán levantó en 1876 un Catálogo de la Biblioteca Pública de la Ciudad de La Paz, que nos permite evaluar si los libros donados en la época de fundación de la Biblioteca, se conservaron. De 13 títulos que tomamos como muestra aleatoria, Jordán sólo apunta en su catálogo dos obras: De Regio Patronatu Indiarum (1677) de Frasso y el Dictionarium octo linguae (1620) de Calepino. Ni Robertson, ni Nebrija o el notable intelectual aymara Vicente Pasos Kanki, aparecen en el inventario de 1876.
El Reglamento Orgánico para la Administración de las Bibliotecas (1844),(7) expresa las bases fundamentales del servicio en tres ámbitos: el Director, los bibliotecarios y el edificio. La biblioteca debía estar abierta todos los días no feriados, desde las ocho de la mañana en verano, y desde las nueve en invierno, hasta las doce, y desde las tres de la tarde hasta que falte luz natural, "con autorización para leer y estudiar en conferencias o sociedades de cuatro, seis o más número; pero no podrán formarse grandes coros ni discusiones bulliciosas, que distraigan a los otros concurrentes". La Biblioteca estaba asociada a "gabinetes de lectura, para disponer en ellos producciones raras de historia natural y objetos de las artes; salón separado para depositar obras premiadas en todo género y muestras que hubieran obtenido privilegios de invención; repertorio de modelos de máquinas, instrumentos oratorios de nueva invención y otros que faciliten las operaciones rurales; Laboratorio químico y obras premiadas con que se da examinen en el aprendizaje de las artes".(8)
Mariano Melgarejo, el estigmatizado "caudillo bárbaro", paradójicamente dio un paso fundamental para el desarrollo de las bibliotecas públicas, al crear el cargo de Director Nacional de Bibliotecas Públicas de la República: "cuyo primer honroso y por demás honorífico cargo recayó la elección en la persona del señor José Domingo Cortés; el cual y efectivamente se dirigió profusamente a los Gobiernos de las naciones hispanoamericanas y a los directores de las bibliotecas de las mismas, demandando el recíproco canje de publicaciones". (Varela, 1925: 32) Sin embargo en esa época se extraviaron los inventarios de la Biblioteca Pública, recayendo sospechas muy fundadas en el director, como se desprende de una denuncia hecha por el director de la Biblioteca Pública Carlos Bravo, quien afirmó que "obras que hoy adornan librerías particulares se han negociado con varias de ellas que al presente no podríamos hallarlas a ningún precio".
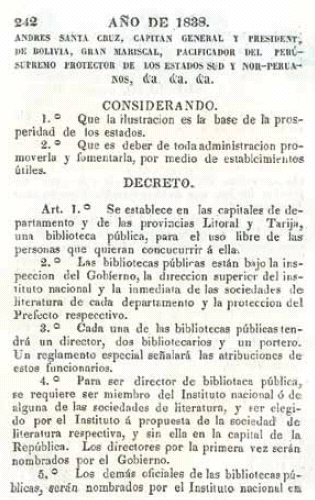
En 1875, el gobierno determina que las bibliotecas estén "sujetas a la autoridad directa de los Inspectores Generales de Instrucción dentro de sus respectivos distritos",(9) dejando de lado a los Cancelarios, pero aclarando que "los Bibliotecarios no están eximidos de la subordinación a la autoridad de los Prefectos",(10) es más, se declara que "es de exclusiva atribución del Gobierno el nombramiento de Bibliotecarios"(11), y se enfatiza que dicho cargo "no es de carácter vitalicio".(12)
En su primera época funcionó como Biblioteca fiscal o estatal (1838-1890), pero a partir del 25 de octubre de 1890, durante la presidencia de Aniceto Arce, se determinó que "la Biblioteca Pública de La Paz pase a ser administrada por el Concejo Municipal, debiendo hacerse la entrega bajo inventario".(13)
Pedro Kramer, el primer director de la era municipal, recibió la Biblioteca con 4.487 volúmenes y "unas cuantas colecciones de periódicos truncos y recortados por alguna mano criminal"; se incrementó con 735 libros y 502 folletos de la extinguida Escuela Normal y compras directas en Francia y España (1892). En 1893 compró 158 volúmenes de la Biblioteca de Manuel Vicente Ballivián, con obras de Castelnau, D'Orbigny, O'Leary y el Inca Sahuaraura; ordenó suscripciones a La Nación de Buenos Aires (Argentina), El Mercurio de Valparaíso (Chile) y El Comercio de Lima (Perú), "aunque duró desgraciadamente muy poco tiempo". (Varela, 1925: 82-89) En 1897 Manuel Vicente Ballivián ordenó comprar 486 obras en inglés, francés y castellano. Al final del siglo XIX alcanzó a 7.460 volúmenes, registrados en el Catálogo general de la Biblioteca Municipal, levantado por Pedro Kramer, en 1894.(14)
Los Directores de la Biblioteca Municipal, durante el siglo XIX, fueron José Manuel Loza, secundado por el bibliotecario técnico Hilarión H. Dalens; Vicente Pasamán, Hilarión Hernández, Eugenio Calderón, Valentín Beltrán, Almanzor Prudencio, Eugenio Villamil, Isidro Pabón (1860), José Domingo Cortés (1867), Adolfo D. Jordán, Vicente Ruiz Bilbao, Bernardino Gonzáles, Isidro Viderique, Francisco Pérez, Claudio Guarachi, Fernando Lanza, Rafael Lanza, Antenor Jordán, José Romero, Carlos Bravo, Adolfo Arana, Pedro Kramer (1896) y Carlos García Pacheco (1899). (Costa, 1972: 59)
5. Fortalecimiento de las bibliotecas públicas en el desafiante siglo XX
Los establecimientos educativos tenían obligaciones de llevar un archivo y una biblioteca, responsabilidad que recaía en el personal superior. Destaca el papel de las inspectoras quienes debían "desempeñar las funciones de archivera, escribiente y bibliotecaria". A nivel nacional se fomentó el desarrollo de las bibliotecas públicas y municipales, realizando esfuerzos para fortalecerlas. "En 1845 se autoriza la apertura de la Biblioteca Pública de Potosí;(15)en 1895 la administración de la Biblioteca Pública de Santa Cruz es entregada al Centro de Estudios;(16) se ordena que "los libros de medicina donados por Rafael Nuñez pasen a la Biblioteca del Instituto Médico de Sucre";(17)en 1941 se instruye la adquisición de muebles "con destino a la Biblioteca Municipal de la ciudad de Cochabamba"...".(18)
El Ateneno Femenino de Oruro incorporó en sus estatutos el interés en sostener "con sus propios medios una biblioteca pública para la mujer profesional e intelectual". Nombran como directora a Emma Pérez de Carvajal (1924) a la que reemplaza Eduviges G. de Hertzog (1926). En 1927 la biblioteca estaba muy consolidada prestando servicios públicos a sus asociadas. (Alvarez, 2011: 36-39).
A las colecciones de la Biblioteca Municipal se sumaron las bibliotecas de José Vicente Ochoa con 3.148 volúmenes, y del Bibliógrafo Aurelio Beltrán (Costa, 1972: 61), las del "filántropo, político, diplomático, luchador a toda prueba, en una palabra, hombre de Estado, doctor Moisés Ascarrunz" y la de Ladislao Cabrera. En 1913 se compraron "once volúmenes de la Enciclopedia Universal Ilustrada" de J. Espasa, a razón de una libra esterlina por volumen y en 1914, se adquirieron verdaderas joyas de la biblioteca de Emilio Finot. (Varela, 1925: 143) El centro perfiló "el propósito de impulsar el avance de la enseñanza, proporcionando al profesorado los medios de conocer y seleccionar el material, a la vez que los modelos para construirlo por su cuenta".(19) Por primera vez se consideraba a la biblioteca como instrumento fundamental para el proceso de enseñanzaaprendizaje. En 1914, la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares de la República Argentina, hizo una importante donación de 105 volúmenes y el presbítero José Luis Terrazas, el músico Antonio González Bravo y Julio Burgos, obsequiaron sus libros y folletos. En 1925, la Biblioteca Pública Municipal alcanzó a 30.000 volúmenes.
5.1. El paradigma de la Clasificación Decimal
El Director Víctor Muñoz Reyes fue el primero en intentar introducir, en 1902, el sistema de clasificación decimal ideado por Melvil Dewey, quien era a la sazón "presidente de la Asociación de Bibliotecarios de la América del Norte y preconizado para el uso universal por la Conferencia Internacional de Bibliografía del año 1895 en la capital Bruselas". (Varela, 1925: 107) Un hecho circunstancial daría un nuevo rumbo al desarrollo de la bibliotecología en Bolivia. El ministro Daniel Calvo (1914), creó la Dirección General de Instrucción Primaria, Secundaria y Normal, encomendada al pedagogo belga Georges Roumá. Desde esta oficina Adhemar Gehain impulsó un ambicioso proyecto bibliotecario para darle un fuerte impulso a la modernización de las bibliotecas.
Adhemar Gehain es una de las figuras descollantes en la Bibliotecología de la segunda mitad del siglo XX. Llegó a Bolivia en 1913 integrando la Misión Pedagógica Belga. Fue profesor de Geografía e Historia en la Escuela Normal Maestros de Sucre y posteriormente director del Colegio "Junín" (1918-1926). En 1917 implantó el sistema Dewey-Otlet en la biblioteca pública del Colegio "Junín" e intentó hacerlo en la Biblioteca Nacional, en Sucre, un año más tarde, sin éxito. El gobierno le designó como Director General de Instrucción (1926-1930). (Barnadas, 2002, I: 929) Publicó 40 folletos destinados a los maestros, sobre los nuevos paradigmas del proceso enseñanzaaprendizaje, en todos sus ámbitos y niveles, entre ellos cuatro, publicados por la Sección de Bibliotecas de la dirección a su cargo, destinados a la modernización de las bibliotecas públicas y escolares, según el Sistema Dewey-Otlet.
En 1917 el gobierno de José Gutiérrez Guerra promulgó la ley de creación de la Oficina Nacional de Bibliografía, un centro "normalizador de procesos técnicos",(20) pero fue el presidente Hernando Siles quien instruyó la creación de la Oficina Nacional de Bibliografía (1927), dependiente del Ministerio de Instrucción Pública, con el propósito de introducir la clasificación científica decimal y el canje de publicaciones con las instituciones similares del resto de América, asignándole la responsabilidad de organizar la biblioteca americanista "Simón Bolívar", recomendada en el Congreso Internacional de Historia y Geografía de América, celebrado en Asunción en 1926.(21) Se instruyó que "las bibliotecas públicas y escolares oficiales, así como las particulares que reciban subsidio del Estado, se organizarán conforme al sistema decimal universal", adoptándose como guía "los trabajos bibliográficos presentados por la Dirección General de Instrucción". Se fijó como plazo 10 años para lograr la implantación del sistema de clasificación decimal".(22) En su manual para la recopilación folklórica incluye un capítulo titulado El folklore en la Clasificación Decimal Universal, que era "un extracto del importante trabajo que la Dirección General de Instrucción, tiene preparado sobre la organización de las bibliotecas escolares y públicas, según el sistema decimal universal". (Gehain, 1929: 14-16) En ella confiesa que:
"tenemos libros, pero no hemos dado todavía a ellos la importancia que tienen en el desarrollo de nuestra cultura nacional y en la educación popular. Muchos son como riquezas abandonadas, inexploradas, olvidadas en los anaqueles. Son adornos inútiles, sin provecho para nadie. Son como fósiles que duermen su sueño eterno en las necrópolis polvorientas a las que damos pomposamente el nombre de Bibliotecas".
Gehain desconocía la realidad bibliotecaria nacional que se caracterizaba por la falta total de personal profesional y la escasez y precariedad de las bibliotecas públicas y escolares. Desalentado y con la frustración a cuestas, Gehain retornó a Bruselas, donde falleció en 1955. (Barnadas, 2002,I: 929)
Más tarde (1936) el Gobierno vuelve a reiterar la creación de la Dirección de Bibliotecas "en la ciudad de La Paz con jurisdicción nacional",(23) que se eleva a nivel de Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Publicidad (1940) dependiente del Ministerio de Educación,(24) responsable de la supervigilancia de las Bibliotecas Públicas y Particulares (1945).(25)
El bibliógrafo José Roberto Arze menciona que en 1941 el polígrafo José Antonio Arze había iniciado "la publicación comparada de las primeras 1.000 cifras de Dewey y la CDU" y que los diputados Nivardo Paz Arze y Adrián Camacho Porcel, presentaron un informe a su retorno de un congreso internacional de bibliotecarios, en el que mencionan la existencia de dos sistemas de clasificación alternativos a la CDU: el Sistema de Clasificación Decimal Dewey y el de la Library of Congress de los EE.UU., con lo que se provocó "la primera ruptura legal del carácter oficial exclusivo de la CDU en Bolivia", al promulgarse una ley específica en ese sentido. (Arze, 1991: 15-18) El moderno sistema de clasificación decimal fue implementado por ley de 1947 que "faculta oficialmente a las Bibliotecas Públicas a utilizar el sistema de Dewey en la clasificación bibliográfica".(26)
5.2 La Misión Argentina de 1944
En julio de 1944 se organizó la Exposición del Libro Argentino, ocasión en la que el gobierno argentino gestionó los servicios del director de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Augusto Raúl Cortazar y el bibliotecario experto Carlos Víctor Penna, para ejecutar "la tarea de planear, iniciar y dejar establecidas las condiciones de funcionamiento" de la biblioteca paceña, logrando realizar "una proficua y laudable labor"(27), instalando la donación argentina separada del antiguo de fondo de libros o sea alterando el sistema decimal. En febrero de 1945 dejaron un manual impreso para la organización de la Biblioteca Municipal, (Cortázar, 1946) que incluía la última tendencia en clasificación decimal y catalogación, con una visión muy avanzada de la biblioteca como centro de extensión cultural, con cursos, conferencias y concursos de reseñas bibliográficas, las bases para una red de coordinación interbibliotecaria y bibliográfica, responsable de la compilación de la bibliografía boliviana, y la conservación y microfotografía. Se formaron 223 bibliotecarios, de los cuales se seleccionaron a los bibliotecarios municipales.
Sin embargo, el periodista Mario V. Guzmán Galarza, jefe de la Sección de Catalogación, elaboró el "Proyecto de Reorganización y un Plan de Trabajo", en tres rubros: "1°. Trayectoria del material bibliográfico; 2° Reajuste del Sistema Decimal en la ubicación de los libros en los depósitos; y 3° Atención técnica, ficheros-catálogos, inventarios; los que convergen a un punto fundamental: la atención al público o sea la función social y cultural de la Biblioteca".(28) La obra fue concluida el 20 de octubre de 1948. La biblioteca, dirigida por el poeta Eduardo Calderón Lugones, apoyado por los catalogadores, Mario V. Guzmán Galarza y Elena Frías Baldivia, lucía una organización moderna con tres salas de lectura: "Sala Principal, Sala de Periódicos y Sala Infantil".(29) La Inspección General de Bibliotecas y Museos de la Honorable Alcaldía Municipal, a cargo de Elodia B. de Lijerón, prestaba servicios a las zonas populosas de la ciudad, con seis bibliotecas zonales.(30)
La Biblioteca Municipal logró su fortalecimiento con el apoyo de la Oficialía Mayor de Cultura (posteriormente Oficial Superior de Culturas), que autorizó el 2000, la adquisición de la Biblioteca del polígrafo Arturo Costa de la Torre, que constaba de 57.960 ejemplares. Posteriormente se sumaron más de 17.000 volúmenes procedente de siete donaciones de familias de intelectuales y próceres paceños y de personalidades contemporáneas.(31)
Se propició la creación la Biblioteca de Ecología en el jardín Botánico de Warisata, con una colección especializada en medio ambiente de "22.712 títulos entre libros, artículos, revistas, fotocopias anilladas, carpetas y textos".(32) Usando su vasta red de casas de cultura distritales, el Gobierno Municipal de La Paz, instaló las bibliotecas populares móviles rodantes que "salen de las bibliotecas -estantes y todo- visitan las casas distritales de cultura y colegios de los barrios más alejados de La Paz, en busca de cultivar el hábito a la lectura en niños y adultos".(33) Y, acorde, con las innovaciones tecnológicas, puso en línea su catálogo de 30.000 títulos, a tiempo de estrenar su página web.(34)
En el siglo XX y comienzos del XXI, la Biblioteca Municipal fue dirigida por prestigiosos profesionales, entre ellos, Rosendo Villalobos, Abel Alarcón, Víctor Muñoz Reyes, Isaac G. Eduardo, Justo G. Varela (1925), M. Alberto Cornejo, Eduardo Calderón Lugones (1944-1949)(35); Nicolás Fernández Naranjo (1949), Antonio Alborta Reyes (1951), Luis Soria Lenz, (Costa, 1972: 61-62) Roberto Prudencio Romecín (36), Yolanda Tejerina de Peña, Raúl Bothelo Gozalvez, José Velarde, Julio Ramos Sánchez, José Roberto Arze, Remigio Ortega, Yolotsin Saldaña Páez y Nelson Antezana.

5.3. La praxis bibliotecaria: Las bibliotecas llegan a los Ministerios del Poder Ejecutivo
Las bibliotecas se fueron multiplicando en todos los niveles de la administración estatal, incluso en el nivel castrense, como sucede en 1874 cuando se ordena que "se forme una Biblioteca Militar en La Paz y se fije los descuentos de sueldos para este objeto".(37)
A pesar de las dificultades financieras, la Biblioteca del Ministerio de Instrucción Pública mantenía intercambios con países lejanos como la India, lo que le permitía actualizar y diversificar sus colecciones. A cambio recibía obras actualizadas en Medicina (1879-1898), la mayoría en francés, obras como Las nacionalidades de Pi y Margall, Historia moral de las mujeres, de Legouvé; Tratado de las pruebas judiciales de Dumont. (Rosquellas, 1898: 184)
En 1923 el presidente Bautista Saavedra dispuso la creación de una sección de Biblioteca y Archivo en todos los Ministerios de Estado, para que éstos cuenten con "reparticiones bibliográficas bien organizadas, para que los funcionarios administrativos tengan una fuente de consulta que les facilite su trabajo y para conservar debidamente catalogados los libros y folletos que continuamente reciben del exterior y de los diversos distritos de la República". (38) En 1929 se ordena que "la Biblioteca Pedagógica de la Dirección General de Instrucción y la Biblioteca especial del Instituto Normal Superior sean refundidas en una sola, con el nombre de Biblioteca de Ciencias Pedagógicas".(39) En 1936, se autorizó la adquisición de la biblioteca particular de Lucio Diez de Medina, "que servirá de base para la formación de una Biblioteca del Maestro",(40) a la que además se la dotó de un inmueble para su funcionamiento.(41) En 1937 se adjudicó el segundo piso del Colegio Nacional Ayacucho, con destino a la Biblioteca y la Casa del Maestro. El general Enrique Peñaranda emitió la norma documentaria y bibliográfica en 1940 reiterando la necesidad de instalar bibliotecas y archivos en las instituciones públicas y creó la Dirección Nacional de Bibliotecas, Archivos y Publicidad.(42) En 1942 se creó la Biblioteca del Ministerio de Defensa Nacional.(43) En 1944, otra biblioteca dependiente del Ministerio de Educación fue transferida a la Alcaldía de Cochabamba,(44) y en 1946, se destinaron fondos para la construcción de un local para la Biblioteca Pública de Cochabamba.(45) En 1946 se declaró como Monumento Nacional al imponente edificio, construido en piedra, que albergaba a la Biblioteca y al Museo Arqueológico de Arturo Posnansky.(46)
Durante el segundo gobierno del Dr. Víctor Paz (1963), se autorizó al Ministerio de Relaciones Exteriores "suscribir un contrato con la fábrica "La Exacta" para la fabricación de estanterías metálicas graduables destinadas a la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores".(47) En 1965, se instruyó a la Contraloría General de la República, "pague a herederos de León M. Loza por la adquisición de una biblioteca de 18.000 volúmenes para la Biblioteca Central del Ministerio de Educación".(48)
En 1974 se fortaleció la Biblioteca Central del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios "Martín Cárdenas", considerada como Biblioteca Agropecuaria Nacional, altamente especializada,(49) en 1978 se la designa "Biblioteca Agropecuaria Nacional Martín Cárdenas".(50) En 1979, al declararse la extinción de las funciones de la antigua División de Fomento a las Exportaciones dependiente del Banco Central, se ordenó traspasar sus funciones, atribuciones, archivos y biblioteca a la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria. (51) Similar medida se tomó con la Biblioteca del Fondo Nacional de Exploración Minera, que estaba en custodia en la Superintendencia Nacional de Bancos y Entidades Financieras ordenando su transferencia, a título gratuito, a la Secretaría Nacional de Minería.(52) Ese año se autorizó al Ministerio de Educación la venta en remate público del inmueble de su propiedad, entre las calles Independencia e Ingavi de Santa Cruz, destinándose los fondos a la construcción de la Biblioteca Escolar de Santa Cruz.(53)
En otro ámbito, un hecho significativo y de alto simbolismo fue la decisión de transferir el edificio antiguo de propiedad del Banco Central de Bolivia, con destino al despacho de la Vicepresidencia de la República, la Biblioteca y Hemeroteca del Congreso Nacional, el Archivo de Legislación Nacional y el Centro de Documentación e Informática. (54)
En 1994 el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada instruyó la creación de bibliotecas y archivos en los Ministerios del Poder Ejecutivo,(55) con lo que surgen bibliotecas especializadas al servicio de las instituciones estatales. Algunas de las que se crearon bajo esta norma legal fueron la Biblioteca del Ministerio de Justicia. (1996), la Biblioteca del Ministerio de Defensa Nacional (2000) y la Biblioteca del Ministerio de Hacienda (2005). La Reforma Educativa planeó crear bibliotecas de aula en 200 unidades educativas existentes en el territorio nacional.
5.4. Bibliotecas universitarias
Impulsada por el gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz, se instaló la Universidad Menor de San Andrés en la ciudad de La Paz, el 1 de diciembre de 1830, elevada a rango de Universidad Mayor en 1831 e instalada formalmente el 2 de abril de 1832. (Varela: 8) Curiosamente no se le dio ninguna importancia a la creación de una biblioteca facultativa, situación que se prolongó por más de siete décadas. 21 cancelarios (rectores) desde el primero, el Obispo José Manuel Indaburo, hasta el ilustre Isaac Tamayo, no se ocuparon de atender esta sentida necesidad. En 1887, el rector Manuel B. Mariaca, que permitió a las mujeres seguir cursos universitarios en los diferentes planteles de la República (1911), (Salinas, 338) impulsó la instalación de una Biblioteca Popular Universitaria (1903). Con la adquisición de 1.886 volúmenes, se iniciaron las tareas de catalogación el 30 de enero de 1908. La incipiente biblioteca recibió el apoyo del bibliotecario Justo G. Varela, a la sazón director de la Biblioteca Municipal, quien organizó las colecciones a la usanza de la época (1914), agrupadas alfabéticamente por autor. La biblioteca estaba confinada en un "cuartucho obscuro e inaccesible" y carecía de bibliotecario, (Salinas, 333) situación que provocó el amague de una huelga estudiantil. Se aprobó la compra de la valiosa biblioteca de Víctor Muñoz Reyes, versada en Historia y Ciencias Sociales; impulsada por el rector Eduardo Rodríguez Vásquez, solventada en un 50% por la Universidad y el restante por los intereses del legado Escobari, con el apoyo del propio presidente de la República, Dr. Hernando Siles Reyes, quien dictó la Resolución Suprema de 26 de junio de 1928. (Salinas, 1967: 34)
La biblioteca dio un giro insospechado cuando asumió la rectoría el Ing. Emilio Villanueva, quien autorizó la adquisición de la Biblioteca del Prof. Constant Lurquin, especializada en matemáticas, y el traslado de la biblioteca a un nuevo edificio, más amplio y cómodo, dotado de una sala de lectura y un depósito. El Ministro de Instrucción, Constantino Carrión, dispuso la compra de estantería, muebles y anaqueles, con lo que se procedió a su inauguración pública en febrero de 1929. (Salinas, 334) El rector Villanueva recibió el reconocimiento de la Federación de Estudiantes, expresado por el estudiante José Aguirre Gainsborg. Un mes más tarde, Villanueva fue designado Ministro de Instrucción, dictando el decreto de 22 de marzo de 1930, de creación oficial de "la Biblioteca Universitaria Central dependiente del Ministerio de Instrucción Pública, cuya organización se hará de acuerdo al Sistema Decimal Universal de Dewey"(56), que se debía a dos públicos meta: "la sección propiamente tal destinada al trabajo intelectual y de investigación de los estudiantes y la sección popular constituida por la sala de lectura y de conferencias para el pueblo. La primera funcionará en el día y la segunda en la noche".(57)
¡Era, pues, una biblioteca destinada a las mayorías trabajadoras!
Las bibliotecas universitarias tenían la obligación de organizar las bibliotecas provinciales y cantonales, además de supervisar los programas de las conferencias y cursos, a cargo de dos directores de extensión universitaria,(58) modelo transformador con participación activa de estudiantes, junto a profesores de secundaria y los de facultad, que debían cooperar con conferencias nocturnas para obreros, en turnos obligatorios, una vez al mes. El secretario de la biblioteca era el educador Corsino Rodríguez Quiroga, quien junto al director tenía la obligación de levantar los catálogos. (Salinas, 1967: 336) Posteriormente fue director de la Biblioteca Central Universitaria.
Por segunda vez Villanueva inauguraba la Biblioteca Universitaria Central, a la que le dotó de un edificio de dos plantas, e hizo las gestiones para transferirle la invaluable colección de los saldos de la Biblioteca del bibliógrafo José Rosendo Gutiérrez, que habiendo sido adquirida en 1926 para la Universidad paceña, fue entregada al Ateneo de la Juventud que negó cualquier posibilidad de desprenderse de ella, pero pesó más el poder de Villanueva quien venció el inusual duelo bibliotecario.
"Los incunables de la [Biblioteca] "José Rosendo Gutiérrez" incluían: Un libro empastado en cuero llamado Libro Mayor de las Sesiones de la Asamblea de Representes del Alto Perú, contiene el acta y la declaración auténtica de la Independencia de Bolivia; un oficio de fecha 14 de octubre de 1824 firmado por el Gran Mariscal de Ayacucho, dirigido al General Olañeta; y el ejemplar auténtico de la Capitulación de Ayacucho. Estos documentos se encuentran en custodia en el Banco Central de Bolivia". (Salinas, 1967: 338)
Con la reforma universitaria de 1930, la Universidad pasó al régimen autonómico. Durante la gestión rector Juan Francisco Bedregal (1930-1936), se aprobó el Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés de 1932, que determina la transformación de su Biblioteca Universitaria, la que "funcionará bajo la dependencia del Rectorado. Los funcionarios que la atienden serán nombrados por el Consejo Universitario a propuesta del Rector. Un reglamento especial regirá su funcionamiento".(59) La Biblioteca Central se trasladó al Monoblock Central en 1949, durante la gestión de la directora Emilia de Jaimes Freyre. Las colecciones fueron dispuestas en el sótano, destinando la planta baja para el funcionamiento de una sala de lectura y un mezanine donde se encuentra instalado el Museo del Escritor, fundado por el director Porfirio Díaz Machicao.
En 1936, la Biblioteca Central tenía 28.600 volúmenes, cifra que se incrementó constantemente: en 1948, a 65.000, en 1967 a 100.000 y en 1996 a 250.000. Actualmente cuenta con 320.000 siendo la más extensa y completa de Bolivia. La Biblioteca Central se ha nutrido con las bibliotecas de Víctor Muñoz Reyes, Fabián Vaca Chávez, Luis Alberto Saracho, Antonio Hartmann, N. Aldana, Franz Tamayo, y duplicados de la Biblioteca de Arturo Costa de la Torre, pero sin duda una gran adquisición fue la de la Biblioteca de la Sociedad Geográfica de La Paz. (Costa, 1972:62-63)
Su primer director fue Federico Jofré Salinas y le sucedieron Corsino Rodríguez Quiroga, José Aguirre Gainsborg, Luis S. Crespo, Carlos Medinaceli, Raúl Jaimes Freyre (1936), Emilia de Jaimes Freyre (1949), Gustavo Adolfo Otero, Néstor Oropeza, Humberto Vásquez Machicado. Entre 1958y 1970 la dirigió Porfirio Díaz Machicao, quien fundó el Museo de Escritores de Bolivia, la Biblioteca "Franz Tamayo" y el Archivo Epistolar Boliviano (1967). Es importante mencionar a Blanca Delgado del Llano, Subdirectora desde 1936, que alternó la dirección de manera interina en varias oportunidades; al igual que Victoria Gestri de Suárez. (Costa, 1972: 71) Le sucedió Teodosio Imaña Castro (1970-1971), Jorge Siles Salinas (1971-1973), Alberto Crespo Rodas (1974-1989) y René Arce Aguirre (1990-1992), con quien concluyó la época de historiadores. En 1990, se le concedió la dirección a la bibliotecóloga Eliana Martínez de Asbún, luego de una huelga que exigía ceder la dirección de la Biblioteca Central a bibliotecólogos titulados de la UMSA, en junio de 1992, durante la gestión del Rector Antonio Saavedra, (Oporto, 1992: 7) colaborada por el Supervisor Luis Verástegui. Se mantuvo en ese puesto hasta el 2010, siendo reemplazada por Armando Blacut (2010-2012) y por Teresa Rocabado desde el 2012.
5.4.1. Otras bibliotecas universitarias
En 1872 se instruyó "organizar una Biblioteca especial en la Universidad de Cochabamba, sobre la donación hecha por el Sr. José María Santibañez de 127 libros y varios folletos",(60) antecedente con el que la Biblioteca Universitaria de San Simón fue fundada formalmente en 1925 por el Dr. José Antonio Arze. En 1928, se concedió "una subvención a la Biblioteca de la Federación de Estudiantes de Cochabamba"(61); en 1945 adoptó el Sistema Decimal Universal y publicó su catálogo.
La Biblioteca de la Universidad "Gabriel René Moreno", creada durante la gestión del Rector Melchor Pinto Parada, en 1946, como Biblioteca y Archivo de la Universidad cruceña, fue organizada por Leonor Ribera Arteaga, quien publicó el Catálogo de la Biblioteca Universitaria (1947), acrecentó las colecciones y donó valiosos documentos de propiedad de su familia. En 1965, el Archivo fue separado de la Biblioteca. Luego de su muerte, su viuda entregó su biblioteca que constaba de 13.000 ejemplares (1986). (Oporto, 2012: 75)
La Biblioteca Central de la Universidad de San Francisco Xavier, que heredó las colecciones antiguas de la Compañía de Jesús, organizó hacia 1970 una impresionante biblioteca con obras teológicas, jurídicas, filosóficas, literarias y de cultura general. Se le entregó la biblioteca formada por José Antonio Arze para sustentar las labores del Instituto de Sociología Boliviana y se le sumó la Biblioteca "Agustín Iturricha" y más tarde la que donó el ex rector Guillermo Francovich. Tiene también una de las bibliotecas jurídicas más actualizadas de Bolivia, al igual que sus bibliotecas facultativas de Medicina, Economía, Ciencias Naturales y Arte. (Giménez, 1975: 485)
La Biblioteca Central de la Universidad Técnica de Oruro se originó a raíz de la adquisición de las bibliotecas "José Rosendo Gutiérrez" y "Juan Misael Saracho" que ordenó el gobierno en 1926.(62) Se determinó que la Biblioteca "Juan Misael Saracho" fuera entregada a la Universidad de San Agustín (nombre primigenio de la Universidad Técnica), a la que se opusieron sectores cívicos de esa ciudad. Ante esa situación "el Ministro de Educación determinó se la divida, asignando un lote a la Universidad y quedando el otro en poder de la Jefatura del Distrito Escolar". Tuvieron que pasar 12 años antes de hacer efectiva la división, el 17 de agosto de 1938 "se llegó a constituir la Biblioteca Central de la Universidad y, en fecha 24 de octubre de 1938, el Secretario de la Universidad, Teófilo Terrazas, entrega al director de la Biblioteca Universitaria, Felipe Iñiguez Medrano la totalidad de 2.129 volúmenes". (Espinoza, 1998: 12-14)
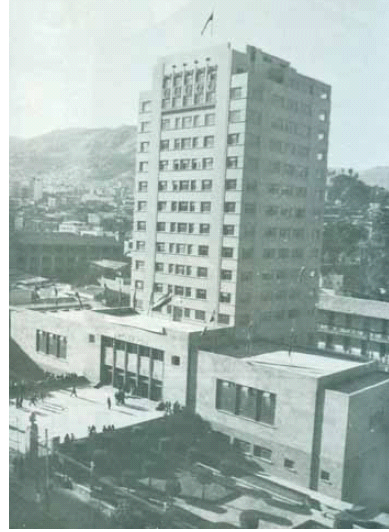
La Universidad Católica Boliviana "San Pablo", fundada en 1966(63), para apoyar al proceso de formación de los estudiantes, determinó la creación de su Biblioteca Central con el objetivo de fomentar la investigación científica, por medio de una moderna infraestructura bibliotecaria inaugurada el 2008, dotada de medidas de seguridad 3M y automatización con código de barras para administrar el material bibliográfico, proyecto impulsado por la Ing. Karla de la Galvez Murillo, quien conformó el primer Comité de Biblioteca y la elaboración de normas básicas para su funcionamiento. Se ha suscrito a las bases de datos de Hinari, Perii-Inasp, JStor, Sun Learning Center. El edificio de la Biblioteca Central, con capacidad para 200 espacios de lectura y 50 equipos de computación, distribuidos en seis plantas, fue construído a un costo de 1.400.000 dólares y entregada el 2008.(64)
5.5. Bibliotecas militares
El estamento militar prestó atención a organizar bibliotecas al servicio de los oficiales a partir de 1874, cuando se ordenó formar una Biblioteca Militar en La Paz, con descuento de sueldos para este objeto.(65) No cesó el interés para consolidar bibliotecas militares, pues en 1915 funcionaba la Biblioteca del Centro Militar, con 2.491 libros y folletos nacionales y extranjeros, dirigida por el capitán G. Gómez, que llegó a publicar un catálogo(66). En 1928, se refundió con la Biblioteca Militar, dependiente del Estado Mayor General, que recibió un lote de libros enviado por el Ministro de Guerra, Felipe Guzmán, publicándose ese año un nuevo catálogo (67). Tres importantes bibliotecas se encuentran en actual desarrollo y funcionamiento: la Biblioteca de la Academia Boliviana de Historia Militar (destinada a los académicos de número de esa corporación), la Biblioteca del Ministerio de Defensa Nacional (de uso administrativo y público) y la Biblioteca Central de la Escuela de Altos Estudios Nacionales (para el servicio a los cursantes de postgrado).
5.6. Bibliotecas de las órdenes religiosas
Tres grandes bibliotecas eclesiásticas se formaron en Charcas colonial. La Biblioteca del Colegio Mayor de San Cristóbal, "preponderante en teología canónica, filosofía y escriturística, con lo más selecto que en dichas materias llega a La Plata hasta el siglo XIX", la Biblioteca del arzobispo, científico y polemista, Miguel de los Santos Taborga y la Biblioteca de San Felipe de Nery que contenía sus propios fondos y los que recibió del Arzobispo Benito Moxó y Francolí, los que se concentraron en 1975 en el Seminario de San Cristóbal de Sucre. A ellos se sumaron luego los archivos formados por los jesuitas, dando lugar a la creación del Archivo y Biblioteca Arquidiocesana "Miguel de los Santos Taborga", obra emprendida por Josep M. Barnadas y continuada por Guillermo Calvo. (Giménez, 1975: 485) La biblioteca jesuítica de la Compañía de Jesús de Potosí, pasó a poder de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Casa Superior fundada en 1624. Casi nada se conoce del desarrollo que tuvo aquella incipiente biblioteca universitaria de la colonia. Las bibliotecas de los antiguos conventos franciscanos desde el siglo XVI hasta el presente, es decir, la Biblioteca de la Recoleta de Sucre, la Biblioteca del Convento Franciscano de Tarija y la Biblioteca de Totora de "calidad superior a la de sus similares de Potosí o La Paz", se reputan como "las mayores y mejores conservadas entre los de las órdenes religiosas". (Giménez, 1975: 485)
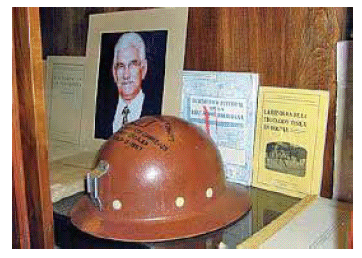
5.7. Bibliotecas mineras
Los sindicatos mineros, tempranamente y altamente politizados, decidieron organizar bibliotecas, en los 37 sindicatos de las empresas mineras. Los mineros las consideraban como instrumentos de liberación y en su seno se formaron políticamente aquellas huestes que transformaron la estructura social del país. Los poderosos sindicatos instruyeron adquirir obras socialistas con sus propios recursos, en base a cuotas sindicales descontables por planilla. Sus bibliotecas combinaron título sobre la ciencia (teoría) y la revolución (praxis-acción). La Biblioteca del Sindicato de Trabajadores Mineros de Colquiri,(68) sirve como testimonio de lo que leyeron los legendarios mineros del proceso de la revolución nacional de 1952. Las politizadas masas mineras organizaron centros de formación política, en los que se discutían temas de coyuntura y empleaban para ese propósito, bibliotecas políticas, como el caso del grupo de estudio "Lincoln-Murillo-Castro",(69)una organización juvenil de solidaridad con Cuba de orientación mar-xista para la formación política, frente juvenil del Partido Comunista de Bolivia.
Por su parte, la Patiño Mines tramitó una disposición oficial(70) para que las multas disciplinarias de 1941, que ascendieron a la suma de Bs. 52.669,75, sirvieran para la adquisición de libros "con los que se deberían formar bibliotecas populares en las diferentes secciones de la empresa", adquiriendo obras por valor de Bs. 50.755.75, "estando destinado el saldo de Bs. 1.914, para cubrir pedidos pendientes". El éxito de la medida llevó a la Patiño Mines a solicitar una nueva autorización para disponer la suma de Bs. 20.033.96, que por el mismo concepto de multas disciplinarias recaudó hasta el mes de abril de 1942.
Posteriormente, la Corporación Minera de Bolivia, instaló bibliotecas escolares en sus centros educativos, en este caso, con libros de texto y habilitaron bibliotecas públicas en los principales campamentos mineros. Las escuelas nunca lograron alcanzar este anhelo.
A mediados de la década del 50 los oblatos crearon un centro cultural en Llallagua, ocasión en la que el padre Mauricio Lefevbre, a su retorno de Chile, trajo "una buena cantidad de libros para el Centro Cultural y Deportivo" que inauguró en Llallagua el 15 de agosto de 1955, (Baptista, 2002: 100) que vino a ser la primera biblioteca en la ciudad de Llallagua, aledaña al campamento minero de Siglo XX.
5.8. Bibliotecas Infantiles
Pocas son las bibliotecas creadas para atender las necesidades de lectura de la gente menuda y los jóvenes, aunque siempre hubo interés en atender a ese sector de la población, por ejemplo en la Biblioteca Municipal de La Paz (1944) y en el Centro Cultural de Portales en Cochabamba (1970). En este contexto, destacan dos iniciativas, la primera en la comunidad campesina de Tomina cerca de Sucre (Biblioteca "Kiskhaluru") (Pérez, 2013); y la segunda en la ciudad de Cochabamba (Biblioteca "T'huruchapitas") (Vallejo, 2013), ambas creadas por iniciativas individuales, son sostenidas con donaciones de Inglaterra y Estados Unidos, respectivamente. A estas se suman las bibliotecas del Cómic que sostiene el Espacio Simón I Patiño en La Paz y la del artista Cristóbal Corso en Potosí.
5.9. Sorprendentes bibliotecas privadas
La Biblioteca de Fútbol formada por el arquitecto Iván Aguilar Murguía, se caracteriza por ser muy completa y actualizada en historia del fútbol en Bolivia. Sus colecciones de revistas, enciclopedias y bellos impresos, son verdaderas joyas bibliográficas: la revista argentina El Gráfico (tres mil ediciones), las revistas ya desaparecidas Panorama y Litoral (sostenida por la familia Forno de la industria textil), el suplemento Acción de La Razón (encuadernado en pasta dura), y la revista de la Conmebol; la Enciclopedia del Fútbol Argentino (con referencias de los jugadores bolivianos que militaron en clubes argentinos), Libros de Oro del Fútbol de países de América Latina, Estados Unidos y el mundo, etc.
La Fundación Flavio Machicado Viscarra (FFMV), creada en base al legado bibliográfico y documental del industrial minero y ganadero Flavio Machicado Viscarra, cultor de la música creó "Las Flaviadas", destinada a difundir música clásica.
La Biblioteca Especial del Instituto Boliviano de la Ceguera, con 308 títulos que "lo han convertido en la biblioteca para ciegos más completa del país", que planifica la instalación de una tifloteca, con un centro de grabación de audiolibros.(71) En este mismo ámbito de personas con discapacidades, mencionamos la entrega del primer Diccionario Dactilológico (en lenguaje de señas) como herramienta para promover la educación inclusiva de los discapacitados auditivos del país.(72)
En el arte culinario citamos a la Biblioteca de Gastronomía "Carmen Rosa Mendizábal" (Madame Carmiñia) de la Escuela de Hotelería y Turismo que dirige el Chef Guillermo Iraola Mendizabal, la primera en su género en Bolivia que reúne 5.000 volúmenes sobre Gastronomía, entre "libros y recetas valiosas del siglo XIX y XX, pero también colecciones hojitas y volantes que presentan recetas y libros de toda Iberoamérica", "recupera los conocimientos y saberes de nuestros pueblos y las conferencias e investigaciones de los Foros Gastronómicos, y de investigadores importantes". La Fundación danesa Meltin Pot, fundadora de la Escuela de Comida Gustu en Bolivia, está formando una biblioteca gastronómica destinada a proporcionar material didáctico a sus alumnos.(73)
Las bibliotecas también llegaron a los penales penitenciarios. En junio de 2011, se creó una biblioteca en el Penal de máxima seguridad de Palmasola (Santa Cruz de la Sierra) que alberga a 3.200 personas privadas de libertad. Se la denominó Biblioteca "Antonio Anzoátegui", personaje costumbrista conocido como el "Camba Florencio".(74)
5.10. Bibliotecas particulares en la República
Antonio Paredes Candia relata las vicisitudes republicanas de las bibliotecas al desaparecer sus propietarios, muchas de ellas con destino parecido de sus antecesoras coloniales. Los ejemplos involucran a célebres escritores, que no imaginaban en momento alguno el triste destino de sus apreciadas colecciones y rarezas bibliográficas, causantes de sus desvelos.
"La hermosa biblioteca de Agustín Aspiazu fue usada por su viuda como combustible para la preparación de api, en la antigua Calle Lanza", provocada por el escondido resentimiento que cobijó la dama, al ver que el ilustre sabio amaba más a sus libros que a ella y por esa pasión descuidó la economía del hogar. Cuando falleció aquel, su esposa ordenó a su lacayo ensacar los miles de ejemplares en cotencios cosidos. Luego de las exequias, la joven ayudante de la viuda le reclamó que no había comprado combustible para encender el fogón. La dama, con su mirada en el horizonte y una mueca de placer le respondió: "desde hoy vas a usar esos sacos para encender el fogón". La niña descosió el primer cotencio y sacó las páginas de los libros y los fue extinguiendo por fuego, cada día. Desgraciada suerte corrió "la Biblioteca de Hernán Paredes Candia, rematada de cinco en cinco, de diez en diez, por un martillero ignorante". La "Biblioteca de Don Antonio Gonzáles Bravo, reunida pacientemente, muchas veces privándose de lo indispensable, [fue] vendida casi al peso para deshacerse de cosas inútiles que llenaban la casa, de aquella mala gente que la heredó". Muy parecido fue el destino de la "la Biblioteca de Don Modesto Omiste, que la vendieron a peso, ni más ni menos como si fueran papas o cebollas". Pero la historia más lacerante es la de la Biblioteca de Ismael Sotomayor y Mogrovejo, que su mismo propietario se encargó de pignorar, quien "ya dominado por el alcohol, sacaba un volumen de su magnífica biblioteca e iba a ofrecerlo a alguien que le arrojaba unos pesos por el libro, destruyendo así poco a poco su obra". (Paredes, 1981: 3)
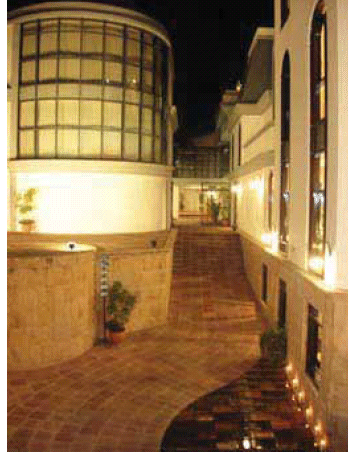
6. La Biblioteca Nacional de Bolivia
La Biblioteca oficial de Bolivia fue fundada en los albores de la República (23 de julio de 1825) por el Mariscal Andrés de Santa Cruz, que "nombró al Dr. Agustín Fernández de Córdova como director y primer bibliotecario, más tres oficiales para que la sirvan, cuyas dotaciones hará pesar sobre los cinco curatos de la población". (Poppe, 2000: 16) Le sucedieron en la dirección, el Prebendado Manuel Martín Santa Cruz y los bibliotecarios Casimiro Corro y Juan Chopitea. Desde junio de 1838, en virtud del decreto de creación de las bibliotecas públicas, la dirección de la Biblioteca Nacional estuvo a cargo de los cancelarios de la Universidad. Ese mismo año se promulga el decreto reglamentario de las bibliotecas públicas, que se mantiene hasta mayo de 1848, en el que entra en vigencia el nuevo reglamento, por el cual se le asigna a la Biblioteca Nacional, las obligaciones de: "suscribirse a los periódicos literarios, políticos, industriales y mercantiles de ultramar, formar colecciones de los periódicos oficiales de la República, de publicaciones oficiales; formar salones para depositar las producciones raras de historia natural y algunos objetos de las artes que por su antigüedad deben ocupar lugar como en un museo; procurará formar en un salón separado un conservatorio de artes y oficios, depositando en ellos obras premiadas en todo género y las muestras que se presenten para obtener privilegios de invención; formar un repertorio de modelos de máquinas, de los instrumentos oratorios y otros que sirven para las artes... "(75)
En 1879, en plena guerra con Chile, el magnate minero Aniceto Arce Ruiz, propuso trasladar la Biblioteca Nacional "al local del extinguido colegio Junín, abonando de su cuenta un empleado para su metódico arreglo y mejor servicio por el término de seis años", acuerdo que aceptó el Gobierno mediante Resolución Suprema de 17 de octubre de 1879", (Oporto, 2012: 52).
En 1891, por Ley se declara que la Biblioteca Nacional pasa a propiedad del Concejo Departamental de Chuquisaca,(76) grueso error que se remedia casi de inmediato al disponer, en 1892 durante el gobierno del presidente Mariano Baptista, que "la administración de la Biblioteca Nacional existente en la capital de la República, vuelva a encomendarse al Estado, derogándose la ley que la dio al Concejo Municipal,(77) reglamentando su traspaso al ámbito del Estado,(78) entrega que fue realizada el 20 de octubre, "con intervención del Fiscal de Partido y el Notario de Hacienda". La Biblioteca Nacional, es fortalecida con varias medidas, como la que "ordena la entrega de los 92 ejemplares de la Guía General hecha por Ernst O. Rück existentes en la Biblioteca Nacional, para su conveniente distribución por el Ministerio de Instrucción Pública";(79) "se vota una partida para adquirir por cuenta del Estado, la Biblioteca de Gabriel René Moreno";(80) se perfecciona el "contrato celebrado con Zenón Echeverría, representante de los herederos del Sr. Ernest O. Rück, para la compra de la Biblioteca formada en Sucre por el expresado Sr. Rück";(81) "se votan fondos para la publicación del Catálogo de la Biblioteca Nacional y para la compra de un taller de encuadernación".(82) Generosamente el gobierno de Eliodoro Villázón Montaño, autorizó la adquisición de la "Biblioteca Gabriel René Moreno" en 40.000 bolivianos (1907)(83) Adquirida la valiosa Biblioteca fue dispuesta "al servicio público con motivo de las fiestas centenarias de 25 de mayo de 1909. (Costa, 1972: 56) Posteriormente se efectivizó la compra de la invaluable "Biblioteca Ernesto Otto Rück" en 50.000 bolivianos (1913). En 1898 Rück remitió el catálogo de su valiosa colección a Lima, donde fue publicado por la Librería de Carlos Prince, quien llamó la atención del gobierno del Perú, señalando que "esta copiosa e importantísima colección podría ser adquirida por el Gobierno del Perú, para reforzar considerablemente la documentación que existe ya en el Archivo Nacional, pues la conseguiría a un precio relativamente barato, porque el señor Rück la ofrece en venta por la reducida suma de L. 3.000".(84) Felizmente para Bolivia, la colección fue adquirida por el Gobierno, bajo acta de 3 de octubre de 1913. (Poppe, 2000: 13) Alas anteriores se sumaron las Bibliotecas de Valentín Abecia, Agustín Iturricha, Miguel de los Santos Taborga y Jorge Arana Urioste. (Costa, 1972: 56) Ya en el siglo XX, el gobierno de Hernán Siles adquirió en 1957 de un "lote de 143 libros incunables del señor Rómulo Vildoso Cáceres". (Poppe, 2000: 26) A principios de los 70's Adolfo Costa Du Rels remitió desde París su magnífica biblioteca, fortaleciendo notablemente sus colecciones. Le siguió la de Pedro Meleán Diez de Medina (rico en material de la Guerra del Chaco), Fernando Ortiz Sanz, y en 1998, la de Domingo L. Ramírez, célebre orador parlamentario conocido como "Pico de oro", con 941 volúmenes. (Poppe, 2000: 56) También se entregó la Biblioteca de Alcides Arguedas y últimamente la formidable Biblioteca de Guillermo Lora, vendida en un cuarto de millón de dólares, a la muerte del líder trotskista, fundador del POR.
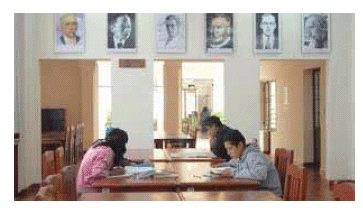
En 1936 El Archivo Nacional de Bolivia (creado en 1883) se fusionó con la Biblioteca Nacional conformando un servicio unificado, aunque en los hechos funcionaba de esa manera desde hacía mucho tiempo. El impulsor de la unificación de la Biblioteca y el Archivo Nacional fue el director Moisés Santivañez, quien publicó la Revista de la Biblioteca Nacional, publicada hasta la edición 91 en 1929, a cargo del Director René Calvo Arana (Costa, 1972: 55). Santivañez publicó en 1936 la Revista del Archivo y Biblioteca Nacionales, continuada por el Director Alfredo Jáuregui Rosquellas ediciones 8 y 9 (1938-1939), que alcanzó el número 24, en junio de 1943, siendo director del ABNB, Alfredo Gutiérrez Valenzuela (Poppe, 2000: 15), quien era representante y delegado de la Asociación de Bibliotecarios Argentinos. Otros directores fueron Federico Rück Uriburu, Jorge Mendieta (1909) y Luis Pablo Rosquellas.
También se atendieron las necesidades de equipamiento e infraestructura, de tal manera que ya en 1917 se dispuso de 10.000 bolivianos para instalar una sala de lectura en la Biblioteca Nacional y 5.000 para la publicación de un Catálogo y la instalación de un taller de encuadernación. (85) En 1951 recibió un apoyo fundamental al autorizarse la adquisición de un local propio, una imponente casona situada en la Calle España No. 43.(86)
En el siglo XX tuvo como director a Gunnar Mendoza, en cincuenta años de servicio, gracias a cuyo trabajo se modernizó el tratamiento archivístico y se convirtió en uno de los archivos históricos más prestigiosos de América Latina. El gobierno continuó su apoyo al ABNB. Se le concedió la franquicia postal para la importación de impresos y manuscritos,(87) se ordenó al Ministerio de Educación la entrega de libros actualizados,(88) finalmente, se dispuso que el depósito legal garantizase la entrega de dos ejemplares de todos los títulos publicados en Bolivia, disposición que se cumple actualmente. A su muerte (1994) le sucedieron los historiadores Josep M. Barnadas, René Arze, el abogado Hugo Poppe y Marcela Inch, quien inauguró las instalaciones del moderno y funcional edificio que alberga tanto a la Biblioteca como al Archivo Nacional, el 31 de octubre de 2002. Marcela Inch fue reemplazada por la historiadora Ana María Lema (2011) y en febrero de 2013, se designó oficialmente al subdirector Joaquín Loayza Valda como director del ABNB. En la primera década del siglo XXI, el ABNB retomó el liderazgo impulsando la digitalización de libros clásicos de Bolivia, incorporándose así al Proyecto de la Biblioteca "El Dorado", impulsado por la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA); convocó a congresos y reuniones nacionales de archivistas y bibliotecarios en los que se discutieron los anteproyectos de la Ley del Sistema Nacional de Archivos y el de Bibliotecas.
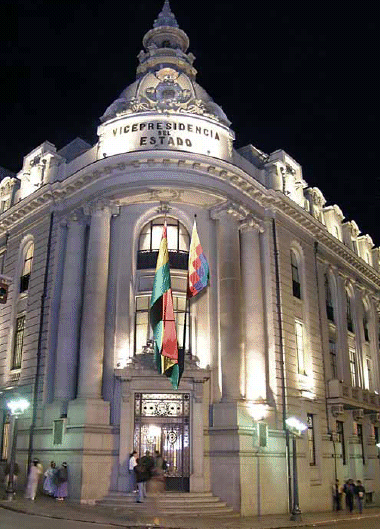
7. La Biblioteca del Congreso Nacional
En 1900 no existía en la ciudad de La Paz una biblioteca que respondiera a las necesidades de información de los legisladores. Por otro lado, la Biblioteca Pública de La Paz no se daba abasto para atender adecuadamente las necesidades de la población. En esa época la biblioteca era un lujo que apenas podía costear el Estado. El Congreso Nacional tuvo serias dificultades para documentar su acción legislativa, pues no contaba con una biblioteca que le proporcionara información esencial, tanto en doctrina como jurisprudencia y legislación comparada. La toma de decisiones se tornaba cada vez más complicada. Recién percibieron la importancia de contar con una biblioteca. Moisés Ascarrunz, siendo Senador por Oruro, observó que el Congreso Nacional carecía de una biblioteca moderna para documentar su acción legislativa y proporcionarle información esencial, en doctrina, jurisprudencia y legislación comparada. Ante esta situación, en 1911 presentó un proyecto para organizar "una biblioteca legislativa destinada exclusivamente al servicio del Congreso Nacional", para salvar aquella situación crítica, logrando que el Senado sancione una resolución votando la suma de Bs. 15.000 para dicho propósito. Fue asesorado en esa labor por el bibliotecario municipal Justo C. Varela. En corto tiempo logró reunir una colección actualizada de 5.000 obras y mandó fabricar una elegante estantería en madera fina en los Estados Unidos de Norteamérica. Luego de intensa gestión ante ministros de Estado, el cuerpo diplomático, intelectuales y particulares que quisieran aportar para tan noble proyecto, el 14 de septiembre de 1912, el Senador Ascarrunz informó orgulloso de su exitoso trabajo al Senado Nacional, en la solemne inauguración de la Biblioteca del Congreso. (Ascarrunz, 2012)
En su histórica misión, el Senador Ascarrunz recibió el apoyo de la crema y nata de la clase política e intelectual de esa época pletórica de liberalismo: Macario Pinilla (Presidente del Senado), Juan Misael Saracho (segundo Vicepresidente del Senado), Aníbal Capriles (Ministro de Gobierno); los embajadores en varios países, como Ismael Montes (ex presidente de la República, a la sazón Embajador y Ministro Plenipotenciario en Gran Bretaña), Ignacio Calderón (Ministro Plenipotenciario en Estados Unidos de América), Ricardo Mujía (Legación de Bolivia en Paraguay), Casto Rojas (Encargado de Negocios en el Perú), Eduardo Diez de Medina (Legación de Bolivia en Chile), Leopoldo Castellano (Consulado de Bolivia en Guatemala) y Edgard Bujrj (Consulado General de Bolivia en Dinamarca); Manuel Ordóñez López (Oficial mayor del Senado) y Justo G. Varela (Bibliotecario Municipal), que seleccionó un importante lote de libros. El ex presidente Ismael Montes, no dudó en viajar personalmente a Madrid para adquirir 52 obras de lo más actualizado disponible en librerías de España. La élite intelectual se sumó a la proeza donando importantes obras. El Senado Nacional mandó comprar la Historia Universal (G. Onken, 16 tomos), Historia del Consulado y el Imperio (A. Thiers, 15 tomos), Memorias del Gral. O'Leary (26 tomos), La Creación-Historia Natural (Brehem, 9 tomos), y varios tratados de geografía. La Sección Archivo de la Cámara de Diputados entregó una donación de 60 publicaciones oficiales, entre ellas El Redactor de Diputados (1900-1911), el Redactor del Congreso (1901-1908), y Proyectos de informes (1901-1911), sin duda con valor más simbólico que real, hecho para no mostrar indiferencia. El despliegue del Senado fue el acicate para que los representantes nacionales se esmerasen mandando comprar obras con su propio peculio. Así, los diputados tarijeños donaron el Código de Comercio (Pastor). Los representantes de Oruro importaron desde Buenos Aires La Historia de la Humanidad de E Laurent. Los diputados de Cochabamba, fueron más allá pues hicieron traer desde París, El Grand Dictionaire Universel du XIX Siécle, encuadernado en 17 tomos.
Desde Sucre, el Archivo General de la Nación envió un lote de 69 publicaciones oficiales desde 1894 hasta 1900. La Biblioteca Pública Municipal donó un valioso lote de Mensajes Presidenciales (1880-1908), Memorias Ministeriales (Relaciones Exteriores, 1863-1908; Gobierno, 1872-1910; Hacienda, 1832-1911; Justicia e Instrucción Pública, 1870-1909; Guerra, 1868-1911; y Colonización, 1905-1910); Redactores (del Congreso, 1870-1907; del Senado, 1889-1911; y de Diputados, 1890-1906), Proyectos e Informes del Senado (1890-1909), y de Diputados (1883-1909); Presupuestos de la Nación (1865-1910), Memorias Municipales (1874-1910) y Presupuestos Municipales (1877-1911).
Con ese acervo, la Biblioteca del Congreso fue inaugurada en acto solemne el 14 de septiembre de 1912, siendo designado como primer director Carlos Flores L. La estantería importada desde los Estados Unidos, fue instalada en los amplios salones del edificio del Palacio Legislativo, donde fueron clasificados y dispuestos al servicio de los parlamentarios, los 5.000 ejemplares que consiguió. A ella se suma la Hemeroteca Nacional se fue desarrollando paulatinamente. Hoy es la más completa y mejor conservada de La Paz, cuya utilidad para la investigación científica es crucial. En ella encontramos 11 rarísimos títulos para el siglo XIX, 58 para el siglo XX y 7 para el siglo XXI, dos de ellos de circulación gratuita.
El Archivo Histórico tiene su origen en 1989, gracias a la iniciativa del 2o Secretario de la Cámara de Diputados, Fernando Kieffer, quien observó la situación crítica de los archivos de la Cámara de Diputados y encomendó a Mario Bedoya, el rescate, organización y conservación de aquella histórica documentación. Cooperado por un grupo de archivistas y bibliotecarios(89), al término de ese arduo trabajo elaboró un catálogo e índice de aquellas documentaciones. En 1991, por Ley de la República, el Congreso Nacional transfirió el edificio del antiguo Banco de la Nación Boliviana (Banco Central de Bolivia), para albergar a la Biblioteca del Congreso, la Hemeroteca y el Archivo Legislativo(90). En 1998, se encomendó al Programa de Gobernabilidad Nacional (PRONAGOB) mediante el Componente de Reorganización administrativa del Subprograma Congreso Nacional, un estudio técnico para la unificación del servicio bibliotecario, hemerográfico y archivístico del Poder Legislativo, que contó con la cooperación de la State University of New york (SUNY). Como resultado de las recomendaciones, el Senado transfirió su valiosa Biblioteca y Hemeroteca(91) y la Cámara de Diputados su Archivo Histórico Legislativo(92), a la Presidencia del Congreso Nacional que era a la vez la Vicepresidencia de la República.

El 18 de junio de 1998, se dictó la Resolución No. 34/98 que aprobó el documento de cooperación que contiene los lineamientos de modernización de los procesos administrativos del Poder Legislativo, que estuvo a cargo de la State University of New York, que posteriormente logró el financiamiento del Programa Nacional de Gobernabilidad, con un crédito del Banco Mundial. Con la unificación del servicio bibliotecario y archivístico del Órgano Legislativo, se logró recoger la documentación histórica del Senado Nacional, con documentación desde 1826 (cif. Actas originales de la Primera Asamblea Constituyente de 1826) hasta 1986, organizadas en secciones de archivo y series documentales naturales, que se encuentran en proceso de descripción.
7.1. Directores de la Biblioteca del Congreso
El primer director de la Biblioteca del Congreso fue el bibliotecario Carlos Flores, designado en septiembre de 1912, a tiempo de la inauguración de los servicios bibliotecarios, quien recibió los 5.000 ejemplares y procedió a su catalogación preliminar. Severino Campuzano fue Director de la Biblioteca del Congreso, luego Director General de Correos y Telégrafos y Rector de la Universidad en 1922. (Salinas, 1967: 342) El Dr. Hernán Siles Zuazo fue funcionario del ministerio de Hacienda y director de la biblioteca del Congreso después de la Guerra del Chaco(93) En 1945 el poeta Benjamín Oviedo Rodas, en su condición de Director, levantó un catálogo de 6.571 volúmenes, organizados en 13 materias, sin importar la naturaleza del impreso, como se observa en la curiosa edición policopiada. (Oviedo, 1945) El escritor, periodista y diplomático Antonio Alborta Reyes fue director entre 1956 y 1964 (quien llegaba de ejercer el cargo de Director de la Biblioteca Municipal). En 1961 estuvo en la dirección de la Biblioteca del Congreso, el abogado Juan Lanza quien firma como "Archivólogo", cuyos consejos eran requeridos por otros funcionarios, como fue el caso de Ricardo Cortés Arana, del Banco Central de Bolivia. El escritor Homero Carvalho Oliva fue Director de la Biblioteca del Honorable Congreso desde el 1 de junio de 1987 al 30 de octubre de 1988, periodo en el que acrecentó las colecciones con donaciones de libros (de utilidad muy circunstancial) de las Embajadas de Cuba, URSS y EEUU e inició una campaña para que senadores y diputados devuelvan los libros que habían retirado en calidad de préstamo; también prohibió que los libros antiguos salieran de las instalaciones de la Biblioteca. Otros personajes que pasaron por la dirección fueron la bibliotecaria Irma Viscarra, Gabriel Gontran Carranza Fernández, Nelly Arraya Vásquez y Wenceslao Guzmán Vera. Posteriormente se hizo cargo interinamente María Beatriz Bozo Jivaja (1993-1994), le siguieron Víctor Bernal Solares (1995-1997) y Raúl Argandoña de Fernández (1997-1998). Por resolución secretarial se designó, en agosto de 2002, al historiador y archivista Luis Oporto Ordóñez como el primer director del servicio unificado, es decir la Biblioteca y Archivo Histórico, quien a par de continuar la labor de respetables ciudadanos que sirvieron en el cargo, organizó las colecciones (Colección Principal, Publicaciones Periódicas, Publicaciones Oficiales), creó el Fondo de Libros Antiguos, Raros y Curiosos; implementó el Sistema de Archivo del Órgano Ejecutivo, impulsó los Programas de Asistencia Técnica y Extensión Cultural; fundó Fuentes, primer boletín luego revista oficial de la Biblioteca y Archivo Histórico.
8. El Asociacionismo: piedra basal de la Bibliotecología
Una de las primeras formas de organización fue la constitución de un centro cultural conformado por los 17 funcionarios de la Biblioteca Municipal de La Paz, encabezados por su director, el poeta y escritor Eduardo Lugones, pero comandados por el impetuoso Mario V. Guzmán Galarza, interpretando las necesidades de la población, imbuidos con ese espíritu combativo para llevar lectores a la remozada Biblioteca, determinaron organizar el Centro Cultural de Bibliotecarios "Mariscal Andrés de Santa Cruz" para "dar cumplimiento a la función social de las bibliotecas", el 15 de septiembre de 1948.
En 1959, "un amplio movimiento de organización profesional bibliotecaria (sic) que se lleva a cabo en toda América Latina", motivó la fundación de la primera Asociación Boliviana de Bibliotecarios, que convocó a una Asamblea General de los Bibliotecarios, el 8 de diciembre de ese año, bajo cuyo mandato se organizó la Asociación de Bibliotecarios de Chuquisaca (1960), presidida por Gunnar Mendoza, aglutinando 13 bibliotecas. (Mendoza, 2005, IV: 512.) La Asociación se guio en dos objetivos: "incrementar la actividad de las bibliotecas y dignificar la función de los bibliotecarios", ideario expresado en la Declaración de Principios de la Asociación de Bibliotecarios, en 1971, en la que muestra los tres niveles de acción bibliotecaria: el libro, la biblioteca y el bibliotecario.
El 3 de julio de 1969 se formó la Asociación de Bibliotecarios de Oruro, la primera departamental, en acto realizado en la Biblioteca Central de la Universidad Técnica "para dar nacimiento a una entidad que, en el futuro habrá de convertirse en consejera y asesora del funcionamiento técnico de las bibliotecas". (Espinoza, 1998: 14)
La Primera Reunión Nacional de Bibliotecarios (7 al 8 de enero de 1974) logró reorganizar la Asociación Boliviana de Bibliotecarios y nominó a su directiva. (94) En sus recomendaciones reitera la necesidad de creación de la Carrera de Bibliotecología.
La Asociación de Bibliotecarios de Quillacollo, fundada el 23 de octubre de 1996, por María Paredes Morrilla y Walter Mesa, organizó el V Congreso Nacional de Bibliotecología, Documentación, Archivística y Museología: "Desafíos y Roles de la Unidades de Información en el Proceso Actual". (Quillacollo, Cochabamba, 29,30 de septiembre y 1° de octubre del 2010).
9. La Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información
En julio de 1970 la Asociación de Bibliotecarios de La Paz, encargó a Marcela Meneses Orozco y Fernando Arteaga, "dar inicio a los trámites de creación de la Escuela". (Arteaga, 2003: 152) El Consejo Supremo Universitario Revolucionario de 1970 determinó la fundación de la Escuela de Bibliotecarios, bajo la dependencia de la Facultad de Filosofía y Letras.(95) Su desarrollo fue accidentado y lleno de avatares, pues en 1971 se produjo la clausura de la Universidad estatal, por el gobierno de facto del Cnl. Hugo Banzer. Con la vigencia del Consejo Nacional de Educación Superior, en 1972 aparece como "apéndice del Departamento de Pedagogía con el nombre de Carrera de Bibliotecología, y nivel de Técnico Superior". Ante la falta de profesionales, acuden a experimentadas y calificadas bibliotecarias, como "profesoras pioneras": Irma Aliaga de Vizcarra (Catalogación y Clasificación), Amalia Otero de Durán (Selección y referencia), Victoria Gestri de Suárez (Técnicas bibliotecarias), Marcela Meneses Orozco (Administración Bibliotecaria).
En 1976, durante la gestión del Director alterno (OEA), el filósofo y poeta argentino, profesor Roberto Juarroz, se reforma el pensum, se implanta el sistema norteamericano de "Departamento y créditos" y se entrega los primeros libros especializados. (Arze, 2001) En el seminario de 1973 el Prof. Juarroz formó parte de la Comisión Especial para la reforma del currrículum de la Carrera de Bibliotecología de la UMSA, (Espinoza, 1998: 118-122) que aplica en su condición de director en 1976. (Arze, 2001) Luego de ocho meses de labor, Juarroz renuncia al cargo. En una valoración objetiva de su personalidad, Roberto Arze, afirma que "sus concepciones bibliotecológicas tenían la conexión inexcusable con la cultura universal, de la que las bibliotecas son (cuando están bien dirigidas y organizadas) uno de sus principales instrumentos". (Arze, 2011: 18) Se designó en su reemplazo al abogado y máster en Bibliotecología, el colombiano Julio Aguirre, con quien se concreta la creación del Departamento de Bibliotecología, desligándose de la tutela del Departamento de Pedagogía. En 1979 se produce su salida y con ello la intervención de la Carrera de Bibliotecología, designando a José Roberto Arze como director interino. Se procede a la elección de director titular, quien no asume el cargo por atender una beca en el exterior, siendo reemplazado por Norah Camberos. En 1980 se produce la segunda clausura de la Universidad, por la dictadura del Gral. Luis García Meza (1980), quien impone Coordinadores(96) en la Universidad. En esa condición poco auspiciosa, Norah Camberos asume la dirección de la Carrera de Bibliotecología.
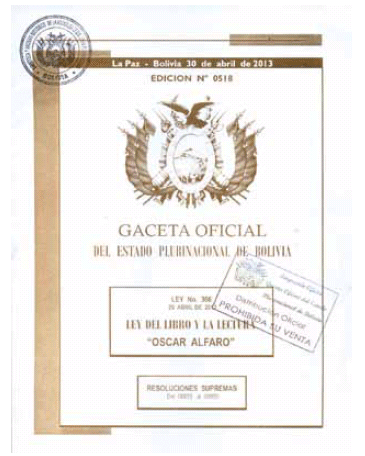
En 1982, se reconquista la democracia en el país y la autonomía en la Universidad, con la que se extingue el CNES y se elimina el sistema norteamericano de créditos y Departamentos. El claustro elige al director titular Luis Verástegui, quien impulsa la Licenciatura. En 1986 Fernando Arteaga es elegido director titular que interrumpe su mandato por "acusaciones injustas y denigrantes de supuesta violación al cogobierno", como afirma al dejar la dirección. (Arteaga, 2003: 156)
Actualmente, la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información se ha consolidado y hace esfuerzos para profesionalizar a los bibliotecarios "idóneos" por medio de cursos a distancia. La dirección se encuentra actualmente a cargo del historiador Germán "Inca" Choquehuanca.
10. El Colegio de Profesionales en Ciencias de la Información de Bolivia.
Los profesionales graduados fundan el Colegio de Profesionales de Bibliotecología y Ciencias de la Información de Bolivia (CPCIB), el 16 de mayo de 2003. Por su naturaleza aglutina a titulados en la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la UMSA, aunque reconoce, con condecoraciones, a bibliotecarios idóneos y bibliotecas de larga y meritoria trayectoria. El moroso trámite para obtener la personería jurídica fue realizado por Flora Rosso, "artífice de la creación del Colegio". Su primera Presidenta, Teresa Zelaya, señala que se creó para cumplir los objetivos de "apoyar al desarrollo de la educación, la ciencia, la cultura, la economía de nuestro país a través del fortalecimiento e implementación adecuada de bibliotecas, centros de documentación, archivos y museos, la promoción y utilización de la información en cualquier soporte documental sea físico o digital y la promoción o fomento de la lectura en nuestra comunidad". (Zelaya, 2003: 147)
11. Las Bibliotecas Públicas en el siglo XXI
El 29 de abril de 2013 el Presidente Evo Morales Ayma promulgó la Ley No. 366, del Libro y la Lectura "Oscar Alfaro", (97) que busca "promover el ejercicio del derecho a la lectura y escritura en condiciones de libertad, equidad social y respeto a la diversidad de expresiones culturales, generando políticas públicas, planes y acciones de fomento a la escritura, lectura y acceso al libro, la creación cultural, literaria, académica y científica". Es el desafío más claro de toda la historia nacional para impulsar una revolución de la lectura, escritura y la difusión del libro en beneficio de la población, apoyándose en dos pilares: las bibliotecas públicas y los otros espacios (públicos y privados). El segundo pilar está dirigido a promover una sana competencia entre el Estado y la industria editorial privada, para producir libros en idiomas oficiales del Estado Plurinacional. El Estado apuesta a esa revolución cultural mediante la implementación del Sistema Plurinacional de Archivos y Bibliotecas, la creación del Fondo Editorial del Libro y el Comité Plurinacional del Libro y la Lectura. La ley ordena "el libre acceso a las Bibliotecas Públicas y el retiro de libros con la sola presentación y depósito de la cédula de identidad".
Con estas medidas estructurales, el conocimiento no será más propiedad exclusiva de las élites intelectuales, sino que debe llegar hasta los sectores mayoritarios de manera efectiva. Los instrumentos diseñados pasan por las Ferias del Libro a nivel nacional, campañas educativas, concursos y premios y edición de libros destinados al Sistema Educativo del Estado, sin descuidar a la población con capacidades diferentes y las formas propias de lectura y escritura en los pueblos indígenas. No ha descuidado, el legislador, ningún aspecto: la industria editorial (programas de apoyo y apertura de mercados internacionales del libro), el comercio del libro (la importación de libros está exenta del impuesto al valor agregado IVA) y la venta al interior del país, está sujeta a tasa cero en el IVA. Las Entidades Territoriales Autónomas implementarán bibliotecas con cargo a su presupuesto, disponiendo el libre acceso y retiro de libros en las bibliotecas. Se implementará una Biblioteca Plurinacional de Idiomas Oficiales del Estado y centros interactivos especializados, a través del Ministerio de Educación. La edición de libros estará asegurada con los recursos del Fondo del Libro, que publicarán libros declarados de interés nacional.
La ley ordena a los Ministerios de Cultura y Turismo, y el de Educación, a las Entidades Territoriales Autónomas, en los 339 municipios, 9 gobernaciones, 11 universidades públicas, tres universidades indígenas, disponer el presupuesto suficiente y necesario para implementar el Sistema Plurinacional de Bibliotecas Públicas. En la Bolivia del siglo XXI el desarrollo de las Bibliotecas Públicas tiene los recursos necesarios para concretar este anhelo. La Entidades Territoriales Autónomas reciben generosos recursos por distintas vías, entre ellas, las que genera la renta petrolera que el 2012 alcanzó a 5.000 millones de dólares, con los que se fortalece la inversión pública, pero ahora se fortalecerá también la inversión cultural, por medio de la revolución del conocimiento que propicia esta emblemática ley.
En esa época de desafíos, surge uno muy importante para el actor principal del cambio: el bibliotecario. Toni Shamek, Profesora de Biblioecono-mía de la Universidad de Alberta, Premio Anual de la Enseñanza del Library Journal (2007), cita a Wayne Wiegand, para advertir que la biblioteconomía es "una profesión mucho más interesada en los procesos y en las estructuras que en la gente". Cita a Jack Andersen afirmando que los estudios de biblioteconomía y documentación "han logrado crear un discurso metafísico que tiende a favorecer el empleo de lenguaje técnico y administrativo, lenguaje [que] no invita al análisis y a la conciencia crítica en tanto en cuanto se distancia de los objetos a los que se refiere. De hecho, el lenguaje técnico y administrativo a menudo se sitúa en contra de las necesidades básicas humanas, y se centra mucho más en cómo mejorar las cosas, que en describirlas y plantearse críticamente si esas cosas (por ejemplo sistemas de organización de conocimiento) funcionan o no". Finalmente cita a Edgardo Civallero quien insta a los profesionales de la información "a abandonar su silencio, su torre de mármol, sus posiciones privilegiadas en la nueva sociedad de conocimiento, su actitud apolítica y su presunta objetividad. Deben involucrarse más profundamente en los problemas, ponerse del lado de los desfavorecidos y luchar hombro con hombro (sin herramientas, sin tecnologías, sin dinero, solo armados de la imaginación, de la vocación de servicio y de las ganas de trabajar) junto a otros que han sido -y siguen siendo- marginados por haber sido fieles a sí mismos". Son los desafíos de la hora actual: ponerle el hombro para convertir a las bibliotecas en instrumentos de liberación, de desarrollo, de dignidad, de construcción de una sociedad competitiva a nivel internacional, pero solidaria y socialmente redistributiva. (Oporto, 2013)
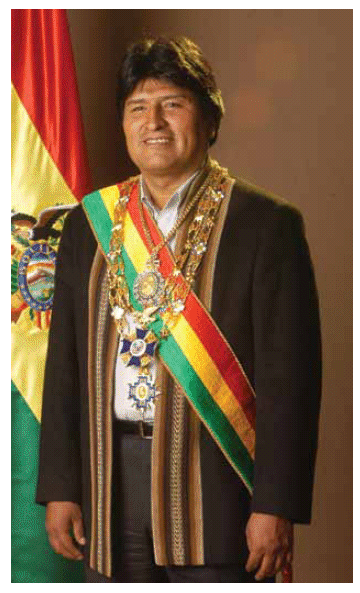
NOTAS
* Magister en Historias Andinas y Amazónicas (UMSA), Director de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Docente titular de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, Editor de Fuentes, revista de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Presidente del Centro de Estudios para la América Andina y Amazónica. Obtuvo el primer lugar (Categoría C) del Concurso Latinoamericano de Bibliotecología y Archivística "Fernando Báez" (2006), Autor de Bolivia en las principales bibliotecas de EE.UU. (1996), La Biblioteca del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (1999), Las mujeres en la historia de Bolivia, 1900-1950 (2001), ¿Bolivia: un país desinformado? Estudios sobre información científica, cultural y educativa en Bolivia (2004), Historia de la Archivística Boliviana (2006), Uncía y Llallagua: empresa minera capitalista y estrategias de apropiación real del espacio (2007), Legislación Archivística Boliviana (2009), La Biblioteca y Archivo Histórico del Congreso. Las bibliotecas a través de la historia (2009), Guardianes de la memoria: Diccionario biográfico de archivistas de Bolivia (2012). Luis.oporto@vicepresidencia.gob.bo, luisoport@hotmail.com
1. Se afirma que el primer impreso fue una Pragmática de los Diez días del Año, estatuto que imponía en los actos de la vida civil la corrección introducida en el Calendario por la Reforma Gregoriana.
2. http://profeshaciendohistoria.blogspot.com/2012/07/la-ilustracion-americana-y-el-ideario.html. 10.2.2013
3. Referencias señaladas por el historiador Clè-ment Thibaud, de la Universidad de Sor-bona de París, publicado en Cuadernos del Centro Bibliográfico, Documental e Histórico (CBDH).
4. En 1884, el gobierno del presidente Gregorio Pacheco, designa a ésta como Biblioteca Nacional, y en 1935, el presidente José L. Tejada, decide anexarla al Archivo Nacional, por razones de presupuesto.
5. DS de 29.6.1830. Colección Oficial de Leyes de 1830.
6. Decreto de 30.6.1838: establece bibliotecas públicas, su reglamento. Publicado por El Iris de La Paz.
7. Concordada con las disposiciones de 30 de junio de 1838, 15 de noviembre de 1842. 8 de noviembre de 1844, 1 de agosto de 1849 y 19 de noviembre de 1853.
8. Capítulo 1° (Art. 1), Capítulo 2° (Artículos 2 al 6) y Capítulo 3° (Artículos 8 al 11), DS 17.5.1844.
9. RM 11.5.1875
10. RS 8.5.1883
11. RS 28.3.1884
12. RS 12.7.1885.
13. L. 10.11.1890.
14. La Paz, Tip. Comercial, 967 páginas.
15. OS 25.8.1845
16. RS 13.3.1895
17. RS 11.11.1895
18. RS 23.8.1941.
19. La reforma educacional en Bolivia", en: http://www.archive.org/stream/larefor-maeducac00unkngoog/lareformaeduca-c00unkngoog_djvu.txt
20. L. 27.9.1917.
21. DS 26.6.1927.
22. Art. 1,2 y 3 del DS 20.7.1929.
23. DS 22.09.1936.
24. DS 9.05.1940.
25. DS 400 07.11.1945.
26. L. 2-12-1947.
27. "Reorganización de la Biblioteca Municipal "Mariscal Andrés de Santa Cruz", en Revista de la Biblioteca Municipal "Mariscal Andrés de Santa Cruz", 1 (1): 93.
28. "Reorganización de la Biblioteca Municipal...", p. 94.
29. "La Biblioteca y sus reparticiones", en Revista de la Biblioteca Municipal "Mariscal Andrés de Santa Cruz", 1 (1): 91; 1949.
30. "La Biblioteca y sus reparticiones", p. 92.
31. "Archivo edil cuenta con 75.000 libros y documentos desde 1598", en: La Prensa, 17.5.2009.
32. "El Jardín Botánico abre Biblioteca de Ecología", en: Cambio, 20.11.2009: 17.
33. "Bibliotecas móviles llegan a las zonas alejadas de La Paz", en: Página Siete, 17.9.2011: 11,29.
34. "Biblioteca Municipal ya ofrece el servicio de consulta on line", en: Página Siete, 11.11.2011: 11,27.
35. Eduardo Calderón Lugones impulsó la publicación de la Revista de la Biblioteca Municipal "Mariscal Andrés de Santa Cruz", fundada por Elodia Baldivia de Lijerón, dirigida por Mario Guzmán Galarza, que alcanzó a la edición No. 3, 1949
36. Luego de su desempeño como Delegado Permanente de Bolivia en la UNESCO, Francia (1950-1952), fue Director General de Bibliotecas. El dato de que ocupó el cargo de Director de la Biblioteca Municipal está consignado en: Bolivia.com. Cultura. 169 años de la Biblioteca Municipal de La Paz. (13.2.2013).
37. OG 30.7.1874.
38. DS 15.11.1923.
39. DS 27.8.1929
40. RS 3.2.1936
41. DS 2.4.1937
42. DS 9.5.1940.
43. DS 1.7.1942.
44. DL 29.3.1944.
45. DS 20.12.1946.
46. DS575 11.10.1946
47. RS 1.2.1963.
48. RS 13.9.1965
49. DS 11893 18.10.1974.
50. DS 14.10.1978
51. DS 16667 28.6.1979.
52. DS 24242 27.2.1996.
53. DS 16347 de 5.4.1979.
54. L.1230 17.1.1991.
55. DS 23934, 23.12.1994.
56. DS 22.3.1930
57. Art. 2 del DS 22.3.1930.
58. Art. 4 y 5, respectivamente.
59. Art. 88, Capítulo XII del Estatuto Universitario de 1932. (José María Salinas: Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, II, p. 383-384).
60. OM 25.5.1872
61. L28.10.1928
62. RS de 27.4.1926: instruye la adquisición de la biblioteca del Dr. Juan Misael Saracho en 30.000 bolivianos con destino a la Universidad de La Paz; DS de 26.4.1926, instruye la compra de la biblioteca de José Rosendo Gutiérrez, con destino a la Universidad de Oruro.
63. Creada por resolución de la Conferencia Episcopal Boliviana, con las Facultades de Economía, Administración de Empresas y Pedagogía.
64. "La U. Católica presenta su nueva y moderna biblioteca", en La Razón, 13.2.2008: A 22.
65. OG 30.7.1874
66. Catálogo de la Biblioteca del Centro Militar. La Paz, Intendencia de Guerra, 1915.
67. Biblioteca Militar. La Paz, Imprenta Artística, 1928.
68. Se encontraba totalmente desorganizada, pero impresionantemente completa. Es un ejemplo aislado de las 33 bibliotecas mineras que crearon los sindicatos en los centros mineros dependientes de la Comibol.
69. Denominado así en alusión al presidente antiesclavista Abraham Lincoln, al protomártir de la Independencia Americana, Pedro Domingo Murillo y al líder de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz.
70. Resolución del Ministerio de Trabajo de 9 de julio de 1941. Archivo Histórico de la Patiño Mines.
71. "Ciegos anhelan implementar la sala de grabación de libros", en: La Prensa, 26.1.211: A23.
72. Guiomara Calle: "Presentarán el primer diccionario para sordos. Sistema. Son 500 palabras en lenguaje de señas", en: La Razón. La Paz, 24.9.2013.
73. "Apoyando la Biblioteca Gastronómica Gustu", en La Razón, 31.5.2013: A21.
74. "Inauguran biblioteca en el penal de Palmasola", en: El Deber, 11.6.2011: A13.
75. DS de 7 de mayo de 1844.
76. L 10.9.1891
77. L 20.9.1892
78. DS 5.10.1892.
79. RS 3.1.1896
80. L 19.9.1907
81. RS 11.6.1913
82. L 15.10.1917
83. L. 19.11.1907.
84. Boletín Bibliográfico, Año 14, julio 15 de 1901.
85. L. 15.10.1917.
86. DS2533 10.5.1951.
87. DS 3664 11.3.1954.
88. DS 4655 24.5.1957.
89. Entre sus colaboradores citamos a Yolanda Tejerina, René Mérida Suárez, Oscar Anave P., Silvia Brito G., Miguel Ticona Q. y Teresa de Méndez.
90. Ley 1230 del 17 de enero de 1991.
91. Resolución No. 008/97-98 de 18.06.1998.
92. Resolución Camaral de Diputados N° 159/97-98 del 22 de enero de 1998, y Resolución Camaral de Senadores N° 008/97-98 del 18 de junio de 1998.
93. http ://www.geocities.com/Eureka/ Vault/5874/bolivia/presidentes/46_hernan_ siles_z.html 06.03.2008
94. Presidente, Efraín Virreira Sánchez (Asociación de Cochabamba), Secretaria General, Irma Aliaga de Vizcarra (La Paz), Secretario de Relaciones, Juan Espinoza Cerda (Cochabamba), Secretaria de Formación Profesional y Cultura, Clotilde Calancha de Araníbar (Oruro) y Secretaria de Actas, Florencia de Levy.
95. Resolución Facultad de Humanidades y Letras No. 28/228/11939 de 7/12/1970.
96. Posteriormente los coordinadores son echados y vetados de forma definitiva, por resolución expresa del H. Consejo Universitario.
BIBLIOGRAFÍA
Álvarez, María Elvira 2011 Mouvement feministe et droit de vote en Bolivie (1920-1952). París, Universidad de la Sorbona. Tesis de Maestría. [ Links ]
Aranzáez, Nicanor 1915 Diccionario Histórico del Departamento de La Paz. La Paz, Casa editora La Prensa. [ Links ]
Arteaga Fernández, Fernando 2007 Creación, desarrollo y transferencias de las Bibliotecas de La Paz. Un enfoque histórico. Siglo XX. Tesis de Licenciatura en Historia (UMSA). [ Links ]
Arteaga Fernández, Fernando 2011 "Bibliotecas paceñas", en: Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 12 (17): 9-14. [ Links ]
Arze, José Roberto 1991 Diccionario biográfico boliviano: figutas centrales en la historia de Bolivia. La Paz, Amigos del Libro. [ Links ]
Arze, José Roberto 2011 "Roberto Juarroz y su contribución a la Bibliotecología boliviana", en: Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 12 (17): 15-18). [ Links ]
Ascarrunz, Moisés 1912 Informe del Secretario del Senado Nacional en la solemne inauguración de la Biblioteca del Congreso. La Paz, Imprenta Velarde. [ Links ]
Baptista, Javier 2002 50 años de presencia de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada en Bolivia. Cochabamba, OMI. [ Links ]
Barnadas, Josep M. 2002 Diccionario Histórico de Bolivia. Sucre, Grupo de Estudios Bolivianos. (Dos tomos). [ Links ]
Cagliani, Martín A. s.f "Historia del Libro", en http://www.saber.golwen.com.ar (7.9.2012). [ Links ]
Cieza de León, Pedro s.f. El Señorío de los Incas. Lima. [ Links ]
Cortázar, Augusto Raúl y Carlos Víctor Penna 1946 Organización de la Biblioteca Municipal "Mariscal Andrés de Santa Cruz". Informe de los técnicos argentinos Augusto Raúl Cortázar y Carlos Víctor Penna. Buenos Aires, Guillermo Kraft Ltda.. [ Links ]
Costa de la Torre, Arturo 1968 Catálogo de la Bibliografía de Bolivia, La Paz, UMSA. [ Links ]
Costa de la Torre, Arturo 1972 El libro en la cultura boliviana de medio siglo, La Paz, Difusión, 1972. [ Links ]
Crespo Rodas, Alberto 2000 "Las bibliotecas privadas paceñas", en 97. Promulgada el 29 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, edición No. 518 de 30.4.2013. [ Links ]
Balance bibliográfico de la ciudad de La Paz: la ciudad en sus textos. Ximena Medinaceli, comp.., La Paz, Instituto de Estudios Bolivianos UMSA: 81-86. [ Links ]
De la Vega, Garcilaso s.f. Comentarios reales de los Incas. [ Links ]
Espinoza Aliaga, Adolfo 1998 Acción bibliotecaria. Ensayo monográfico sobre la Asociación de Bibliotecarios de Oruro, fundada el 3 de julio de 1969. Oruro, Editora Gráfica Andina. [ Links ]
Fernández de Zamora, María 1994 "La historia de las bibliotecas en México, un tema olvidado", ponencia presentada a la 60th IFLA Geenral Conference, august, 1994. [ Links ]
Gehain, Adhemar 1929 La organización de las bibliotecas públicas y escolares, según el sistema bibliográfico decimal Dewey-Otlet, La Paz, Ministerio de Instrucción Pública. Folleto No. 38. [ Links ]
Giménez Carrazana, Manuel 1975 "Archivos, Bibliotecas y Museos", en: Esta es Bolivia, 1825-1975. Edición de homenaje al Sesquicentenario de Bolivia. La Paz, presencia, 1975. [ Links ]
Henríquez Ureña, Pedro 1973 Historia de la cultura en la América Hispánica. México, Fondo de Cultura Económica. [ Links ]
Inch, Marcela 2000 "Bibliotecas privadas y libros en venta en Potosí y su entorno, 1767-1822". Separata de la revista Paramillo, 19/2000 (Colombia). Presentada originalmente como Tesis de licenciatura en Historia (UMSA), con el título original: Bibliotecas privadas y libros en venta en Potosí y su entorno, 1 750-1825. Tesis de licenciatura en Historia. La Paz, UMSA. [ Links ]
Jiménez Rueda, Julio 1949 "Cuatro siglos de lectura en México", en México en el arte, No. 8, 1949; reproducido en Los escritores y los libros. Antología, Jesús Castañón Rodríguez, Comp. México, Dirección General de Prensa, Memoria, Bibliotecas y Publicaciones, 1960; p. 81. [ Links ]
Jordán, Adolfo 1867 Catálogo de la Biblioteca Pública de la Ciudad de La Paz. La Paz, Imprenta de "La Libertad" de Ezequiel Arzadas, dirigida por Samuel Aguirre. [ Links ]
Loza, Carmen Beatriz 2000 El quipu contable: un sistema complejo de cuerdas-registros. En: ABC Economía y Finanzas, N° 33. La Paz, 2000. [ Links ]
Martínez, José Luis 1987 El libro en Hispanoamérica. Madrid, Fundación Germán Sánchez Rui Pérez. [ Links ]
Mendoza, Gunnar 1982 Informe sobre el Programa de Desarrollo de Documentos y Archivos Públicos, Cochabamba, Portales. [ Links ]
Mendoza, Gunnar 2005 Obras completas. Sucre, Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. [ Links ]
Mesa Gisbert, Carlos D.; José De Mesa y Teresa Gisbert 2012 Historia de Bolivia. La Paz; Gisbert. [ Links ]
Oporto Ordóñez, Luis 1989 "Importancia histórica de los diccionarios coloniales. A propósito del Vocabulario de la lengua quechua de Diego González de Holguín". En: Presencia Literaria, 10 de diciembre, p. 2. [ Links ]
Oporto Ordóñez, Luis 1992 "Entre la pugna y el debate: La ilustre Biblioteca Central de la UMSA", en Linterna diurna de Presencia, 14.6: 7. [ Links ]
Oporto Ordóñez, Luis 2006 Historia de la archivística boliviana, La Paz, PIEB, BAHC, CHB. [ Links ]
Oporto Ordóñez, Luis 2012 Guardianes de la Memoria. Diccionario Biográfico de Archivistas de Bolivia. La Paz, Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. [ Links ]
Oporto Ordóñez, Luis 2013 "Las bibliotecas públicas: de Andrés de Santa Cruz y Calahumana a Evo Morales Ayma", en La Época, 12 (581): 18-19. 13 de julio de 2013. [ Links ]
Ovando Sanz, Guillermo 1961 "Dos bibliotecas coloniales de Potosí. Documentos inéditos del Archivo Histórico de Potosí, 1770-1806", en: Journal of Inter-American Studies, Vol. 3, No. 1. [ Links ]
Oviedo Rodas, Benjamín 1945 Catálogo general de obras de la Biblioteca del Honorable Congreso Nacional. Preparado bajo la dirección del señor Benjamín Oviedo Rodas. La Paz, 1945. [ Links ]
Paredes Candia, Antonio, 1981:3. [ Links ]
Paz, Luis 1914 La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de la capital de los Charcas. Apuntes para su historia. Sucre, Imprenta Bolívar. [ Links ]
Pérez Mamani, Lizeth Ca. 2013 "Biblioteca "Kishkhaluru" en la comunidad de Tomina", en Inti, Una revista que beneficia los niños trabajadores, No. 19. [ Links ]
Poppe Entrambasaguas, Hugo 2000 La Biblioteca y el Archivo Nacionales de Bolivia. Historia y compilación de leyes. Sucre, Industrias Gráficas Qori Llama. [ Links ]
Ripodas Ardanaz, Daysi 1975 "Bibliotecas privadas de funcionarios de la Real Audiencia de Charcas", ponencia presentada al Segundo Congreso Venezolano de Historia. Caracas, (Memoria del II Congreso Venezolano de Historia, p. 501-555). [ Links ]
Rípodas Ardanaz, Daysi 1993 "Una ignorada escritora en la Charcas finicolonial: María Antonia del Río y Arnedo", en Investigaciones y Ensayos, N° 43: 167-207; Buenos Aires. [ Links ]
Roca, José Luis 2001 Economía y sociedad en el oriente boliviano (siglo XVI-XX), Santa Cruz; COTAS; p. 133 [ Links ]
Rosquellas, L. Pablo 1898 "Movimiento estadístico de la Biblioteca durante febrero último", en: Revista de Instrucción Pública de Bolivia. 3 (24): 184. Sucre. [ Links ]
Salinas, José María 1967 Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Imprenta de la Universidad. Dos tomos. [ Links ]
Soto-Arango, Diana y Jorge Tomás Uribe 2003 "Textos ilustrados en la enseñanza y tertulias literarias en Santafé de Bogotá en el siglo XVIII", en Recepción y difusión de textos ilustrados. Intercambio científico entre Europa y América en la Ilustración, Diana Soto-Arango, Miguel Ángel Puig-Sanper y Martina Bender y María Dolores Gonzáles-Ripolli, Eds., Santafé de Bogotá, Rudel Colombia-Colciencias; p. 71-73. [ Links ]
Sotomayor, Ismael 1948 "Biblioteca y archivos notables en La Paz", en La Paz en su IV Centenario 1548-1948. La Paz, comité pro IV Centenario. T. 3, pp. 106-111) [ Links ]
Varela, Justo Germán 1909 "La Biblioteca Universitaria de la ciudad de La Paz", en: Revista de Instrucción Pública. Órgano de la Secretaría del ramo. 2 (17): 7-13. La Paz. [ Links ]
1925 Homenaje a la patria en su primer centenario. La Biblioteca Pública de la ciudad de La Paz de Ayacucho en ochenta y siete años de existencia. La Paz, Imprenta "Eléctrica". [ Links ]
Vásquez Machicado, Humberto 1958 "La biblioteca de Pedro Domingo Murillo, signo de su cultura intelectual", en: Facetas del intelecto boliviano, Oruro, Universidad Técnica de Oruro. [ Links ]
Zelaya de Villegas, Teresa 2003 "Discurso de la Lic. Teresa Zelaya de Villegas, presidenta del CPCIB", en Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 8 (12): 147-151. [ Links ]












