Servicios Personalizados
Articulo
Indicadores
Links relacionados
 Citado por SciELO
Citado por SciELO
 Similares en SciELO
Similares en SciELO
Bookmark
Revista Virtual REDESMA
versión On-line ISSN 1995-1078
Revista Virtual REDESMA v.5 n.2 La Paz oct. 2011
Artículo
Ochenta y cinco años de la historia de desastres1 en Bolivia (1920-2005)2
Luis Salamanca Mazuelo PhD.3, Roger Quiroga Becerra de la Roca Lic.4, Bárbara Zamora Auza Lic.5
Resúmen
El propósito de este ensayo es el de establecer áreas en las cuales el Estado y la sociedad civil deberían tener una mayor atención, debido a la presencia y recurrencia de desastres. No prestar la debida atención por muy pequeños que sean estos desastres, en el tiempo pueden volverse de difícil solución. Por eso se debe tomar en cuenta en los procesos de planificación y ordenamiento territorial definiendo medidas correctivas como prospectivas a fin de buscar un desarrollo armonioso con la naturaleza. Los fenómenos naturales adversos estudiados son: inundaciones, sequías, epidemias, deslizamientos, derrumbes, granizadas y por último los antrópicos como los conflictos sociales y guerra.
Palabras clave
Desastre natural y antrópico, fenómeno natural, inundaciones, sequías, deslizamientos, derrumbes, granizadas y conflictos sociales y guerras.
Abstract
The purpose of this essay is to establish areas in which the state and civil society should pay more attention, such as the presence and recurrence of disasters. If these small disasters are not considered, it may be difficult to solve them in time. Therefore, they should be taken into account in planning and defining land and prospective remedies to seek a harmonious development with nature. Adverse natural phenomena studied are: floods, droughts, epidemics, landslides, mudslides, hail and at the end the anthropic and social conflict and war.
Keywords
Natural and anthropic disasters, natural phenomena, floods, droughts, landslides, mudslides, hail and social conflicts and wars.
Introducción
Los tomadores de decisión requieren información para tomar medidas oportunas, eficientes y eficaces, además de trabajar en una lógica más bien preventiva y no reactiva. Recuperar la historia permite proyectar el futuro en mejores condiciones.
También es evidente que las poblaciones deben reconocer los territorios donde se asientan como espacios con historia, con dinámicas naturales, sociales, culturales. Esto solo es posible si construimos información que permita realizar estas reconstrucciones, de igual manera les permitirá tomar decisiones más asertivas, Serán medidas preventivas y con las cuales no perderán todos sus medios de vida, incluso sus vidas.
Para esta toma de decisiones, hay qué saber el tipo de fenómenos naturales7 adversos que se presentan y de carácter antrópico8, pero también es fundamental que la sociedad entienda el grado de exposición al que se someten quienes se están asentando y los desastres que históricamente han ido sufriendo esos lugares. Así los registros ayudan tanto a tomadores de decisión, como a la población que se asienta en los diferentes territorios, es quizás un instrumento importante para los procesos de urbanización.
Es por eso que este estudio de 85 años (1920-2005) 9de recopilación de desastres en Bolivia cumple ese rol de establecer mediante un procesamiento sistemático de fichas donde y en qué lugares históricamente se han ido produciendo desastres a lo largo del país.
El proceso de recurrencia y de afectación a las diferentes poblaciones ha provocado una serie de efectos, que agudizan el problema de impactos negativos ya no solo en las poblaciones afectadas, sino en poblaciones indirectas. Veamos que sucede con los efectos directos:
- Aquellas poblaciones rurales que son afectadas por desastres como, inundaciones, sequías, riadas u otros, para “salvar” sus pérdidas económicas y medios de vida sostenibles, inician procesos de sobre-explotación, provocando erosión del suelo por el uso de las tierras sin someterlas a descanso o por el uso de químicos o ambos procesos.
- A partir de desastres se han provocado migraciones campo-campo, bajo la modalidad de la colonización. Tales procesos han generado deforestación, “arrinconamiento” de poblaciones indígenas y han creado choques culturales importantes; por ejemplo, por el tipo de propiedad sobre la tierra, los colonos han seguido una lógica individual contrapuesta a la lógica comunitaria. Segundo, los colonos actúan inspirados en lógicas comerciales y depredadoras. Las poblaciones indígenas tienen lógicas del manejo del bosque y de su medio ambiente, más bien de preservación y reproducción de su medio ambiente, que equilibra el consumo y la restitución.
- Para el caso de las migraciones campo-ciudad, o ciudad-ciudad, y la pérdida consiguiente de medios de vida de las poblaciones afectadas, llegan a las ciudades a ocupar las áreas marginales de la ciudad; ahí no cuentan con servicios básicos, no tienen accesibilidad adecuada; no están sujetos a una planificación territorial y urbana, que les abra posibilidades para recuperar los bienes perdidos; se convierten en fin, en poblaciones conflicto para la ciudad.
De manera indirecta,
- Las poblaciones asentadas se ven afectadas en la organización de su urbanización o asentamiento, se ven afectados los mercados de tierras, el manejo del medio ambiente, etc.
- Por la falta de atención estatal (en cualquiera de sus niveles), estas poblaciones recurren a la presión, lo cual genera inseguridad y convulsión en otros sectores de la población.
Es por demás sabido que nuestro país ha estado funcionando con una lógica absolutamente centralista; todas las decisiones se concentraban en los alrededores del Palacio de Gobierno. Y si bien es necesario reconocer que en los últimos 17 años se han producido cambios normativos y orgánicos importantes, que buscan funcionar bajo una lógica descentralizada y autonómica, aún no se ha logrado instalar plenamente los mecanismos necesarios para este cambio. Esto deja en desventaja a departamentos y municipios que están fuera del radio central de la ciudad de La Paz (sede de Gobierno). Por ejemplo, las directrices de política de vivienda no logran llegar a los municipios y regiones, debido a que no existe el mecanismo normativo para ejecutar dicha competencia, la misma que se encuentra limitada al nivel nacional; lo mismo respecto a la propuesta de ordenamiento territorial que es enunciativa, o la de gestión del riesgo en la Ley Marco de Autonomías Andrés Ibáñez Ley 031 de 2010.
La búsqueda de información se realizó a través de una revisión minuciosa de documentación y archivos públicos. Al respecto hay que señalar que no encontró estudios realizados sobre eventos específicos, y menos aún sobre la construcción social de los mismos; no obstante, es posible encontrar algunos registros más bien nominativos. Así, se logró identificar hechos muy puntuales en textos históricos, sobre eventos que se produjeron; por ejemplo, en documentos históricos encontramos eventos sísmicos, deslizamientos, entre otros, que contribuyen a la explicación del contexto. De esta manera, no contamos con estudios que permitan observar, lugares recurrentes, desastres, magnitud, impactos, pérdidas, acciones estatales y acciones ciudadanas, información que habría posibilitado mejorar la planificación territorial y financiera.
En la recuperación que se ha realizado, precisamente de documentos históricos, se encuentran eventos asombrosos que permiten encontrar razones explicativas de procesos históricos, veamos algunos de ellos:
- Por ejemplo, la caída de un imperio tan importante como el Tiawanakota, encuentra explicación de su desestructuración, por la sequía que se produce durante más de 30 años. Autores tales como Carlos Ponce Sanjinés, Jose de Mesa, Teresa Gisbert y Carlos D, Mesa (2007: 25) recuperan este evento como gravitante.
- El deslizamiento que se produjo en Janko Janko el 3 de abril de 1582 que produjo la muerte de aproximadamente 2000 habitantes y que, de acuerdo a la crónica respectiva se habría salvado sólo el cura del lugar.
- La sequía que se produjo desde 1877 e inicios de 1878, que durante los meses de verano y cuya característica son meses lluviosos (como es la característica climatológica que en Bolivia entre octubre y abril son meses de lluvia), se produjo una fuerte sequía que además trajo consigo la peste y luego una gran hambruna que produjo muerte Querejazú (1979: 253-258). Pero no se ha realizado un estudio de cuáles fueron las causas y las consecuencias.
- Un cuarto episodio, es el sismo de 9 de mayo de 1877 que se produjo en Antofagasta y parte de la costa del litoral, tal como la crónica relata:
“A las 8:30 de la noche todos los edificios de madera comenzaron a crujir. Las gentes se lanzaron a las calles. Hubo toque de campanas. Comenzaron algunos incendios. Se oyeron gritos: “El mar se sale, el mar se sale”. La multitud escapó a los cerros. Surgió un ruido formidable. El mar volvía con una enorme ola del lado norte. El cerro Moreno le sirvió de valla parcial. Los temblores siguieron toda la noche. La gente pernoctó al aire libre. Los habitantes carecían de agua, techo y víveres. Se recolectaron auxilios de Antofagasta. Cuando llegó el vapor comercial del norte se supo de los desastres en Mejillones, Cobija, Pabellón de Pica, Iquique, Arica. En Cobija la mayor parte de los edificios se derrumbaron. El mar lo arrasó todo. La familia Arricruz, de 14 personas desapareció integra”(Querejazú, 1979: 181).
En este caso, la Ley del 10 de febrero de 1878 se promulgó para reconstruir la infraestructura destrozada. La Ley estableció un impuesto de 10 centavos en quintal de salitre “exportado”, lo que nos llevó a la Guerra del Pacifico donde perdimos todo el Litoral. - En el siglo XX se registraron las más grandes inundaciones. La inundación de 1947 en Trinidad inundó la plaza y los cuatro manzanos que rodean a la plaza que son los lugares más altos de la ciudad y que mediante apoyo aéreo y barcos tuvieron que evacuar a la gente hasta Cochabamba y lugares posibles.
- El terremoto en 27 de marzo de 1948 en Sucre que afectó a más de la mitad de la ciudad.
- Inundaciones como las que se produjeron como consecuencia del fenómeno del Niño (1982-1983), el más fuerte producido en ese siglo, que destrozó barrios enteros en Santa Cruz. Como respuesta, se construyeron nuevos barrios para los damnificados, aproximadamente 3000 familias y que hoy constituyen el Plan 3000 que pugna por ser un municipio.
- Las sequías que se produjeron en el altiplano en especial en el norte de Potosí y donde la participación del Estado destrozó las estructuras internas que tenían las comunidades, al obligarles a destruir la organización de los ayllus y volverse sindicatos; de lo contrario no recibirían alimentos por parte de la Defensa Civil (Rivera, 1992: 146).
Esta reconstrucción histórica nos permite estudiar y explicar los factores subyacentes que ahora tenemos sobre el riesgo, conocer cuáles son los medios de vida rural vulnerables, las deficiencias en la gobernabilidad urbana y local, y el declive de los ecosistemas que están siendo exacerbados por el cambio climático.
Este estudio en proceso permitirá a las generaciones de investigadores iniciar un proceso de selección de eventos adversos y precisar y determinar las causas y los efectos que produjeron eventos muy significativos; también permitirá establecer cómo se fueron construyendo históricamente los mismos e interpretar correctamente su origen, además de entender el rol de las construcciones sociales que fueron exacerbando a la naturaleza hasta producir los “desastres”.
A partir de investigaciones específicas se podrá demostrar porque construimos un estado desigual, excluyente y cómo los desastres pueden explicar que no son nada más que el resultado de modelos de desarrollo que privilegiaron el excedente económico para grupos reducidos y no incluyentes que lograron a la fecha construir un Estado muy vulnerable y sin respeto a la naturaleza. El conocer dónde se han producido los eventos extremos, nos permitirá al mismo tiempo tratar de no cometer los mismos errores, no reconstruir las vulnerabilidades, tomar mejores decisiones de planificación y de ordenamiento territorial y sobre todo tener a la población informada de los lugares donde se han producido desastres.
1 Las bases de datos de los desastres ocurridos en Bolivia (1920 - 2005) y sus limitaciones
1.1 Las fuentes de información
Para realizar investigaciones se cuentan en el país con cinco tipos de fuentes de información, que utilizan criterios diferentes para definir escalas, clasificación de los eventos e incorporación de los datos en las bases de datos.
1.1.1 Las bases de datos internacionales
Una de las más utilizadas en el ámbito mundial es la que proporciona EM-DAT10 que cuenta con una base de datos desde principios del siglo XX. Las fuentes de información que utilizan son diversas como ser, fuentes gubernamentales, agencias de las Naciones Unidas, ONG, compañías de seguros, institutos de investigación, los medios de comunicación. Los criterios utilizados para incorporar los eventos adversos de origen natural o antrópico en sus bases de datos son: que hayan ocurrido durante el evento 10 o más muertos o hayan más de 100 damnificados, que haya sido declarado como desastre nacional o que haya demanda de asistencia humanitaria a la comunidad internacional.
Para Bolivia se tiene un recuento de 53 eventos en el lapso de 28 años. Si sumáramos todas las personas afectadas en este tiempo podríamos decir que la mitad de nuestra población ha sido afectada, que unas 200 mil personas/año son afectadas, y que perdemos aproximadamente 100 millones de dólares por año (Ver Cuadro No. 1), eso tiene algunas repercusiones: las inversiones que han hecho desde 1992 al 2011 por parte de las agencias de financiamiento que en los 20 años es de 96 millones de dólares no cubre ni un año de pérdidas, o lo que el Estado en los últimos 5 años ha invertido 35 millones de dólares a razón de 7 millones por año, eso significa que ni un tercio ha logrado invertir por año. Estas cifras estremecen al revisarlas puesto que la diferencia, más del 80% ha sido pagada por la misma población.
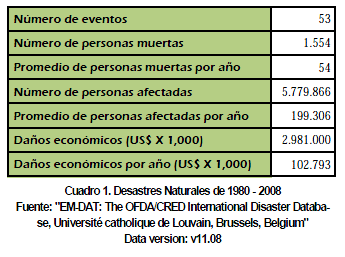
1.1.2 Las bases de datos regionales
Una segunda fuente de información y que está construida principalmente a escala latinoamericana es el DESINVENTAR (Sistema de Inventario de efecto de Desastres), que se armó a partir de la década de 199011. Esta base de datos no tiene umbrales como los que aplica CRED para determinar lo que es desastre y lo que no es. DesInventar tiene una concepción que permite ver los desastres desde una escala espacial local (municipios o equivalente).12
Para Bolivia, la base de datos de DesInventar establece que “la distribución anual de los reportes no permite evidenciar tendencias ni el incremento ni la reducción de la ocurrencia de desastres, aunque destacan los picos de 1979 y 2004. Los reportes se distribuyen principalmente en el centro y sur-oriente del país, pero en el caso de los deslizamientos se concentran en el nor-occidente en provincias de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Los efectos asociados a deslizamiento están registrados principalmente en el departamento de La Paz”.13
El resumen de sus reportes establece que el 60% del total de muertes se debe a las epidemias, mientras que las inundaciones, deslizamientos y avenidas torrenciales no representan ni el 10% cada uno. Los eventos como los sismos y los deslizamientos son los mayores causantes de pérdidas de viviendas son los sismos (47%) y los deslizamientos (23%).
1.1.3 Las bases de datos nacionales
Actualmente el Viceministerio de Defensa Civil cuenta con una base de datos no oficial denominada “Quipus” que tiene un registro que data desde 1900 a la fecha. Los problemas técnicos con esta base de datos consisten en que no cuentan con la fuente de dicha información. Los datos de los últimos 10 años son muy ricos en datos porque se han sido trabajados sobre la base de los reportes recibidos; pero lamentablemente no están registrados adecuadamente (no tienen fuente), solo son datos incorporados a planillas.14
1.1.4 Bases de datos a nivel local
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz cuenta con una base de datos de todos los eventos que han atendido y que se tiene registrado desde el año 2000 aproximadamente, si bien existen más datos a ser registrados, esta información no ha sido aún sistematizad y procesada.
1.1.5 Bases de datos por eventos
El observatorio de San Calixto tiene los registros más actualizados y totalmente datados. Desde su inicio y hasta la fecha es una de las bases de datos mas completa respecto a movimientos sísmicos.
1.1.6 Bases de datos sectoriales
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras está comenzando a armar una base de datos de los últimos 5 años. Cuentan con registros de todos los lugares afectados y de pérdidas de cultivos y de animales.
1.1.7 Bases de datos del clima
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) tiene el registro histórico de clima (temperaturas, precipitaciones) elaborado en base a su red metereológica e hidrometereológica, que si bien tiene cobertura nacional, no cubre todo el territorio nacional de acuerdo a los estándares internacionales exigidos para tener datos precisos.
2 Primera aproximación de los eventos
2.1 Una visión de conjunto
Para el presente artículo se han trabajado con 6.324 registros que se han sido sistematizados a partir de la información publicada en la prensa15. Se ha considerado siete tipos de eventos: Inundación, Sequía, Deslizamiento, Derrumbes, Granizo, Epidemia y Conflictos Sociales y de Guerra. A partir de estos registros se puede apreciar que las inundaciones son las que predominan 2.448 (38,71%), seguido por epidemias 1.636 (25,86%).
La distribución entre eventos meteorológicos (inundación, deslizamiento, derrumbes y granizos) evidencia que un 58% aproximadamente del total de eventos adversos, mientras el resto (48%) están referidos al resto de eventos (sequía, conflictos sociales, epidemias).


En esta presentación no se incluye eventos adversos16 naturales como sismos como los que se registraron en Sucre (1948), el Cono Sur de Cochabamba (mayo de 1998); ni tampoco eventos adversos socionaturales tales como los incendios ocasionados todos los años por los chaqueos. La base de datos elaborada incluye 50 tipos de eventos y más de 10.000 casos. Los eventos que se tienen registrados de acuerdo a la catalogación que la prensa los ha tipificado se exponen en el Cuadro 3.
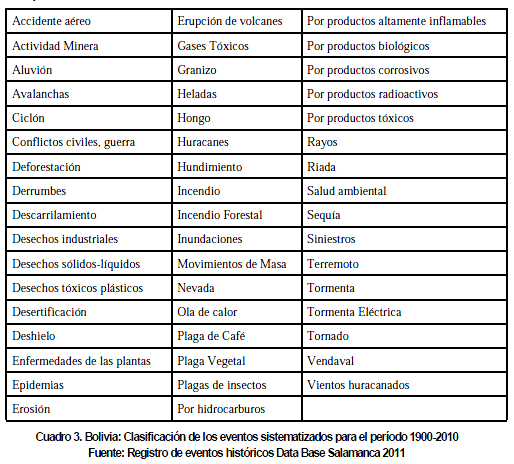
2.2 Tipos de eventos
En esta sección se hace un detalle por tipo de eventos registrado geográficamente a nivel departamental.
2.2.1 Inundaciones
El número de eventos producidos por inundaciones se ha calculado en base a eventos grandes a nivel rural y las riadas e inundaciones urbanas provocadas por sistemas de alcantarillados inadecuados entre otros, esto en especial en la ciudad de La Paz.
La Figura No.2 indica la presencia del número de eventos de inundación por departamento. La exposición humana a las inundaciones se concentra principalmente en los departamentos de La Paz (las cifras elevadas se explican porque el registro incluye a la ciudad capital y a otras poblaciones del departamento), Santa Cruz, Cochabamba y el Beni. Las zonas recurrentes de inundaciones en La Paz muestran a la zona de Rio Abajo y Luribay principalmente. En Cochabamba, la zona del Chapare donde se registra inundaciones cada año; en este caso, el gobierno y las autoridades municipales contribuyen a las vulnerabilidades al permitir que la gente siga viviendo en esos lugares.

En Santa Cruz, la zona de Pailón es la más propensa a inundaciones, lo mismo que la cuenca baja del Río Grande, donde se han producido grandes áreas de deforestación por parte de los menonitas17 especialmente. En la región del Beni los problemas se concentran en la cuenca baja del río Mamoré, donde se producen regularmente desbordes e inundaciones. Durante los últimos 5 años se han presentado inundaciones en el Beni; las acciones allí han sido principalmente reactivas, de tal manera que la resiliencia de la población se ha deteriorado, pues ahora las poblaciones afectadas esperan sólo la ayuda humanitaria. Pocos proyectos se han ocupado de crear medios de vida sostenibles como el que ha hecho Oxfam con la recuperación de los camellones.18
En estos últimos años se han producido inundaciones en las ciudades, en particular Cochabamba (la zona Sud), Quillacollo, Tarata, etc., lo que muestra que estos eventos están pasando de ser problemas rurales a urbanos, con costos crecientes en el tiempo.
Cruzando los datos de la base de Datos EM-DAT, se establece que las inundaciones son el segundo factor que ha producido la mayor cantidad de muertos y de personas afectadas (independientemente del número de eventos). Los hechos más representativos se explican en Cuadro 4. En síntesis podemos afirmar que las inundaciones están trayendo la mayor cantidad de pérdidas humanas y por otra parte tenemos grandes pérdidas económicas y números muy elevados de gente afectada.
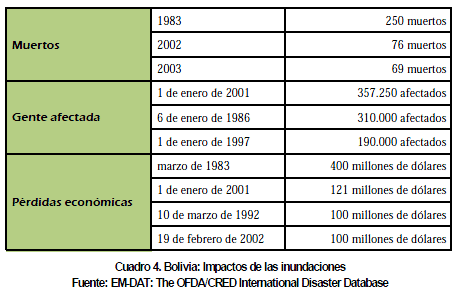
2.2.2 Sequía
Tal como establece el informe GRID 2009, “las sequías difieren de otros tipos de amenazas por varios motivos:
“En primer lugar, a diferencia de los terremotos, las inundaciones o los tsunamis -que suelen ocurrir siguiendo fallas sísmicas, zonas costeras o cursos de ríos por lo general claramente delimitados-, las sequías pueden darse en cualquier lugar, a excepción de regiones desérticas en las que no tiene sentido hablar de sequías. Segundo, la sequías se desarrollan paulatinamente, ya que son consecuencia de un largo período (entre meses y años) de precipitaciones por debajo de su valor medio o esperado en un lugar concreto. En última instancia, una sequía representa un estado de insuficiente disponibilidad de agua en relación con la demanda: y ambos son aspectos muy específicos de cada ubicación. Por ejemplo, unas precipitaciones deficientes que duren unos meses pueden tener un efecto negativo en la agricultura de secano, pero no en pantanos con gran capacidad, de almacenaje. La definición de qué es lo que constituye unas precipitaciones “deficientes” depende del clima local. Los científicos, por lo tanto, distinguen tres categorías generales de sequías: meteorológicas, agrícolas e hidrológicas. En las meteorológicas se trata de un prolongado período de lluvias deficientes, mientras que en las agrícolas la sequía se presenta cuando se agota la humedad del suelo hasta el punto en que se ven afectadas las cosechas, los terrenos de pasto o los pastizales. La sequía hidrológica se refiere a un largo período prolongado durante el cual el nivel del agua en ríos y arroyos, lagos y pantanos, o en el subsuelo, está por debajo de la media” (EIRD, 2009: 47).
La Figura 3 indica la distribución geográfica de eventos que se han producido por sequía. La exposición humana a la sequía se concentra principalmente en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba principalmente.
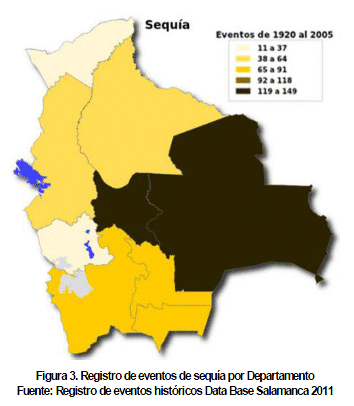
Las sequías en Bolivia en especial en el área del Chaco se están volviendo un problema estructural, ya que todos los años tenemos los mismos problemas. En los mismos municipios y con todas las acciones que se realizan, se está provocando vulnerabilidades sin soluciones estructurales colaterales. En este recuento de eventos, el más fuerte fue el que produjo el Niño de 1982-1983 que afectó aproximadamente a 1.5 millones de personas y originó la diáspora hacia el Chapare (incluida la familia del presidente de Bolivia), o el ingreso a ciudades en las áreas marginales. La magnitud de la sequía no está muy bien dimensionada ni las acciones de respuesta estructural para preservar los medios de vida y la seguridad alimentaria; sólo se actúa reactivamente y sólo en la tercera fase de la sequía, que es cuando ya se ha producido la pérdida de la producción agrícola.
Cruzando los datos de la base de Datos EM-DAT, se establece que las sequías no han producido reportes de muertes.
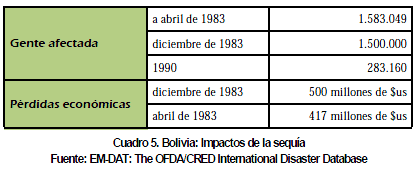
2.2.3 Deslizamientos
El número de eventos producidos por deslizamientos se ha calculado en base a los eventos que se han producido en especial en la ciudad de La Paz.
La Figura 4 indica la distribución geográfica de la presencia del número de eventos de deslizamiento, por departamento. La exposición humana a los deslizamientos se concentra principalmente en los departamentos de La Paz y Cochabamba. Los principales deslizamientos se han producido en: ciudad de La Paz en la década de los 90´s: Cotahuma, Germán Jordán, IV Centenario, en la década del principio del siglo XXI tenemos: Retamani I, Retamani II, Huanu Huanuni, y el último megadeslizamiento que afectó a 6.000 personas, se registró 140 hectáreas perdidas y 100 millones de pérdidas económicas (Salamanca y Quiroga, 2011). También ocurrieron deslizamientos en una zona minera en Cangallini; aquí se ha registrado eventos tales como el de Chima en 1949; otro en 1952 produjo más de 400 muertos; en 1971 con 20 muertos, y en 1991 con 20 muertos. El deslizamiento de Chima el 31 de marzo de 2003 que produjo más de 69 muertos (Orche, 2003: 205).

Cruzando los datos de la base de Datos EM-DAT, se establece que como consecuencia de los deslizamientos se tiene el resumen del Cuadro 6.

2.2.4 Granizo
El número de eventos producidos por deslizamientos se ha calculado en base a los eventos que se han producido en el área rural.
La Figura 5 indica la distribución geográfica de la presencia del número de eventos de granizo por departamento. La exposición humana a las granizadas se concentra principalmente en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Tarija y Chuquisaca. Uno de los eventos que trajo importantes consecuencias fue el que sufrió la ciudad de La Paz el 19 de febrero de 2002 que tuvo aproximadamente 60 muertos y pérdidas de más de 100 millones de dólares. Este evento marcó substancialmente a la ciudadanía y a las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, hecho que permitió organizar el Centro Operativo de Emergencias Municipal, la implementación de un programa de Gestión del Riesgo y de un Sistema de Monitoreo y Seguimiento (SAT Municipal), además de la conformación del Grupo de voluntarios GAEM y que ahora es parte del Gobierno Autónomo.
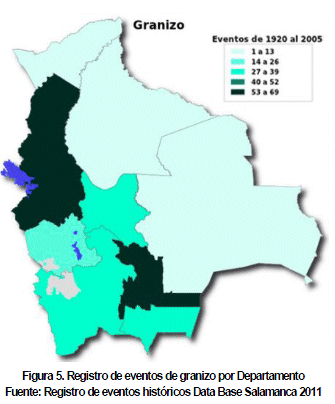
2.2.5 Epidemias
El número de eventos producidos por epidemias se ha calculado en base a los registros periodísticos. La Figura 6 indica la distribución geográfica de la presencia del número de eventos de epidemias por departamento. La exposición humana a las epidemias se concentra principalmente en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Beni y Pando en sus zonas amazónicas y en las regiones del Chaco y en Cochabamba en especial el Chapare. Inicialmente se registraron epidemias de paludismo, chagas, lepra blanca, cólera, ahora dengue y la gripe A (H1N1).
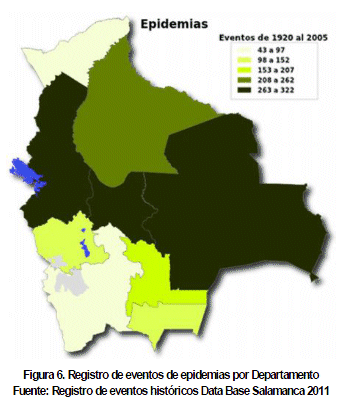
Cruzando los datos de la base de Datos EM-DAT, se establece que como consecuencia de epidemias se tiene: 329 muertos en 1991, 67 muertos en 1989.
2.2.6 Derrumbes
El número de eventos producidos por derrumbes se ha calculado en base a los registros periodísticos. La Figura 7 indica la distribución geográfica por departamento de la presencia del número de eventos de derrumbes. Se tiene a la ciudad de La Paz con la mayor ocurrencia de casos, seguida por Cochabamba y Santa Cruz, en estos últimos casos, por derrumbes acaecidos tanto en el camino antiguo como en el nuevo.
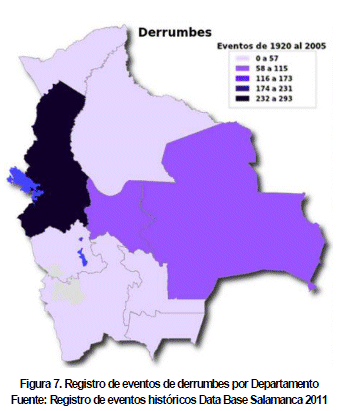
2.2.7 Conflictos sociales y guerras
El número de eventos producidos por conflictos armados y guerras se ha calculado en base a los registros periodísticos. La Figura 8 indica la distribución geográfica de la presencia del número de eventos de conflictos armados y guerras a nivel de departamentos. Se tiene a La Paz como el que concentra la mayor cantidad de conflictos sociales por ser la capital política de Bolivia y donde se realizan las mayores manifestaciones del sentir y reclamo social. Se tiene como puntos o hitos muy importantes la movilización social que se produjo en febrero (mas de 30 muertos entre policías, militares y civiles), septiembre (enfrentamientos en Achacachi y Warisata (mas de 3 muertos) y octubre de 2003 cuando se produjo la caída del gobierno constitucional de Gonzalo Sánchez de Lozada con mas de 50 muertos. Cochabamba que se ha caracterizado por los movimientos campesinos y luego de los cocaleros. También se establece que el departamento de Oruro tiene importancia en cuanto a este tipo de eventos, porque ahí es donde se encuentran los sectores mineros que hasta 1985 era el mayor grupo de interpelación a los diferentes gobiernos. Y por último Tarija que por los datos que se tiene es donde se concentra la mayor cantidad de noticias de la Guerra del Chaco que duró de 1932 a 1935.
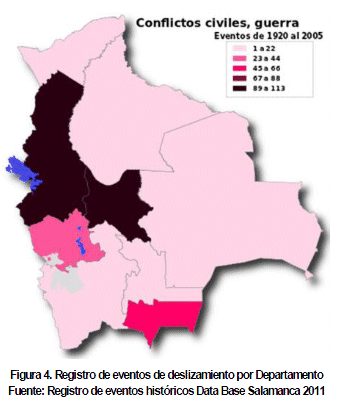
2.3 Evolución en el tiempo
De la recopilación de las fichas de los eventos adversos procesados, se tienen dos grandes tendencias:
Que en el tiempo, existe un notorio aumento de los desastres en los últimos 10 años. La suma de todos los desastres desde 1920 hasta 1989 no guardan relación con la misma cantidad de desastres en los últimos 15 años (1990 a 2005) (Ver Cuadro 7).
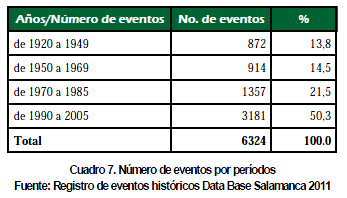
Los eventos adversos han ido creciendo a medida que va pasando el tiempo. La más importante hasta la fecha son las inundaciones, y claramente ya es posible advertir dónde están los picos, tal como pasamos a desarrollar: un primer pico relevante en 1946 con la presencia de las mayores inundaciones como la de Trinidad en 1946. Luego tenemos un segundo pico con la presencia del Niño 1982-1983 y por último la del fenómeno del Niño entre 1997-1998. En materia de conflictos armados y guerras tenemos como picos: (i) la guerra del Chaco (1932-1935), (ii) la Guerra del Agua (2000); (iii) el conflicto de octubre de 2003. Finalmente las epidemias cuyos picos son en 1950, 1970, 1997-1998. (Ver Figura 9).
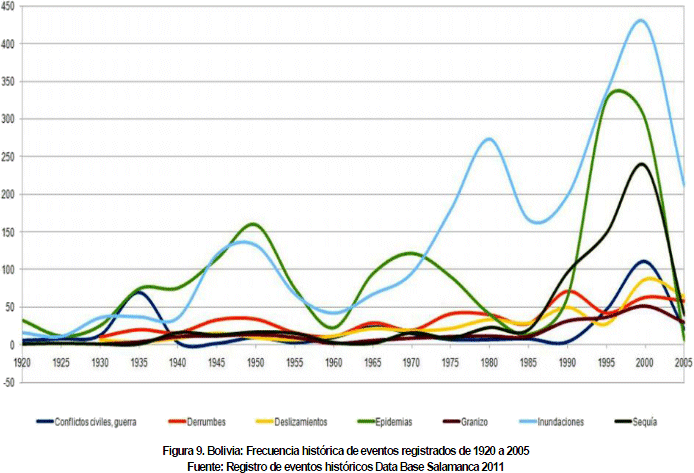
Conclusiones
Los “desastres” han ido aumentando en la última década tanto en su recurrencia como en su magnitud, afectando a poblaciones, ocasionado saldos trágicos: muertes, pérdidas de medios de vida, ruptura de la cohesión social, pérdida de infraestructura pública y privada.
La presencia de los desastres ha ocasionado que el Estado destine mayores recursos a la atención de la emergencia (35 millones de dólares en los últimos 5 años), rezagando en consecuencia, procesos de desarrollo, y reiniciando procesos muy débiles de rehabilitación y reconstrucción que no llegan a todos los damnificados ya que la selección de los beneficiados no se hace en función a los más necesitados, sino más por afiliaciones políticas.
Las poblaciones altamente vulnerables, expuestas y afectadas por eventos adversos, no son capaces de resistir y reaccionar ante los desastres, los mismos que contribuyen a profundizar los círculos de pobreza de estas poblaciones.
Se constata un crecimiento de desastres en las áreas urbanas; es decir, que los desastres no se limitan al área rural sino que ahora están avanzando en las ciudades, en particular las más grandes (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad), así como en las ciudades intermedias (Quillacollo, Tarata entre otras menores).
Notas
1 Un desastre denominado “natural” es la correlación entre fenómenos naturales peligrosos y determinadas condiciones socioeconómicas y físicas vulnerables (como situación económica precaria, viviendas mal construidas, tipo de suelo inestable, mala ubicación de la vivienda). En otras palabras se puede decir que hay un alto riesgo de desastre si uno o más fenómenos naturales peligrosos ocurrieran en situaciones vulnerables. (Maskrey, 1993:7-8)
2 Se realiza un avance muy preliminar de la investigación sobre desastres en Bolivia.
3 Consultor del EIRD, Especialista en Gestión del Riesgo y resiliencia ante desastres naturales; luisalberto441985@yahoo.com
4 Disaster Risk Reduction and Adaptation Coordinator, Oxfam - Bolivia; rquiroga@oxfam.org.bo
5 Asistente Programa de Riesgo y Adaptación de Oxfam - Bolivia, bzamora@oxfam.org.uk, barbara6266@gmail.com
6 “Es toda manifestación de la naturaleza. Se refiere a cualquier expresión que adopta la naturaleza como resultado de su funcionamiento interno. Los hay de cierta regularidad o de aparición extraordinaria y sorprendente. Entre los primeros tenemos las lluvias en los meses de verano, etc. Ejemplos del segundo caso serían un terremoto, un"tsunami" o maremoto, una lluvia torrencial en la costa peruana, etc. Los fenómenos naturales de extraordinaria ocurrencia pueden ser previsibles o imprevisibles dependiendo del grado de conocimiento que los hombres tengan acerca del funcionamiento de la naturaleza. La ocurrencia de un "fenómeno natural" sea ordinario o incluso extraordinario (mucho más en el primer caso) no necesariamente provoca un "desastre natural". Entendiendo que la tierra está en actividad, puesto que no ha terminado su proceso de formación y que su funcionamiento da lugar a cambios en su faz exterior, los fenómenos deben ser considerados siempre como elementos activos de la geomorfología terrestre.
Todo lo anterior nos indica que los efectos de ciertos fenómenos naturales no son necesariamente desastrosos. Lo son únicamente cuando los cambios producidos afectan una fuente de vida con la cual el hombre contaba o un modo de vida realizado en función de una determinada geografía. Inclusive, a pesar de ello, no se podría asociar "fenómeno natural" con "desastre natural". Los fenómenos naturales no se caracterizan por ser insólitos, más bien forman conjuntos que presentan regularidades y están asociados unos con otros”. (Maskrey, 1993:7).
7 “No todo fenómeno natural es peligroso para el hombre. Por lo general convivimos con ellos y forman parte de nuestro medio ambiente natural. Por ejemplo, lluvias de temporada, pequeños temblores, crecida de ríos, vientos, etc. Algunos fenómenos, por su tipo y magnitud así como por lo sorpresivo de su ocurrencia, constituyen un peligro. Un sismo de considerable magnitud, lluvias torrenciales continuas en zonas ordinariamente secas, un huracán, rayos, etc. sí pueden ser considerados peligrosos. La amenaza que representa un fenómeno natural puede ser permanente o pasajero. En todos los casos se le denomina así porque es potencialmente dañino. Constituyen peligro, pues, un movimiento intenso de la tierra, del agua o del aire. Este es mayor o menor según la probabilidad de ocurrencia y la extensión de su impacto”. (Maskrey, 1993: 8).
8 Son acciones que realizan los hombres y pueden llegar a causar también desastres.
9 Estudio que se está realizando, que abarca el periodo 1900 - 2010.
10 EM-DAT (ver ref. bibliográficas)
11 Hasta 1990 no se disponía de información sistemática de América Latina sobre la ocurrencia de desastres cotidianos de pequeño y mediano impacto. Es así que parte de un grupo de investigadores, académicos y actores institucionales, agrupados en la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (LA RED) en 1994, concibieron un sistema de adquisición, consulta y despliegue de información sobre desastres pequeños, medianos y grandes impactos de fuentes hemerográficas y metodología y herramienta de software desarrolladas y que se denomina Sistema de Inventario de Desastres (DesInventar).
12 La construcción de la base de datos para Bolivia se realizó a través del Proyecto PREDECAN-CAPRADE llevado a cabo por el Observatorio San Calixto y utilizó como fuente el periódico El Diario, en el período de 1970 a 2007.
13 Página web de DesInventar.
14 Excel sin fuente de origen.
15 El Diario, Presencia, La Razón.
16 Esta información está en proceso y pendiente de análisis de consistencia.
17 Poblaciones de colonizadores en Santa Cruz.
18 Camellones, son la construcción de plataformas elevadas de tierra de hasta 2 metros, cada una rodeada por canales, por lo que es posible proteger semillas y cultivos de ser arrastrados, puesto que se encuentran por encima del nivel de las inundaciones. Por otro lado, el agua que rodea los camellones sirve para el riego y la provisión de nutrientes durante época seca. Los camellones ofrecen una solución sostenible a las inundaciones y sequías mediante la administración del agua proveniente de las inundaciones y la preserva ora épocas secas, provienen de culturas precolombinas en especial en tierras bajas como las llanuras de Moxos.
Referencias bibliográficas
[] Acosta Virginia, (1996), Historia y Desastres en América Latina, Volumen I, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (La Red), México. [ Links ]
[] Acosta Virginia, (2008), Historia y Desastres en América Latina Volumen III, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (La Red), México. [ Links ]
[] CRED International Disaster Database, OFDA, EM-DAT, Université Catholique de Louvain – Brussels – Belgium. http://www.em-dat.net
[] Maskrey, (1993), Los Desastres no son naturales, LA RED, Lima. [ Links ]
[] Mesa José de, Teresa Gisbert y Carlos Mesa (2007), Historia de Bolivia, Sexta edición actualizada, Editorial Gisbert, La Paz. [ Links ]
[] Orche, Enrique, (2003), El deslizamiento de Chima (Bolivia) del 31 de marzo de 2003, en: Pequeña minería y minería artesanal en Iberoamérica, CYTED, Rio de Janeiro [ Links ]
[] Querejazú Calvo, Roberto, (1979), Guano, Salitre, Sangre Historia de la Guerra del Pacífico, La Paz, Los Amigos del Libro [ Links ]
[] Rivera Silvia, (1992), Ayllus y Proyectos de Desarrollo en el norte de Potosí, Edit Aruwiyiri, La Paz. [ Links ]
[] Salamanca Luis, Roger Quiroga, (2011), El megadeslizamiento del 26 de febrero de 2011: Una construcción social del riesgo en la ciudad de La Paz – Bolivia, inédito.












