Servicios Personalizados
Articulo
Indicadores
Links relacionados
 Citado por SciELO
Citado por SciELO
 Similares en SciELO
Similares en SciELO
Bookmark
Revista Virtual REDESMA
versión On-line ISSN 1995-1078
Revista Virtual REDESMA v.3 n.2 La Paz ago. 2009
Artículo
Incentivos para la conservación de los ecosistemas forestales1
Xavier Izko & Diego Burneo2
Fuente: Artículo publicado por el Programa de Conservación de Bosques, Oficina Regional para el Sur, UICN Sur, y reproducido con autorización de la UICN.
Resumen:
La valoración económica de los recursos forestales es un instrumento importante para la toma de decisiones y para orientar los incentivos en la dirección deseada. Los incentivos económicos buscan promover comportamientos positivos y desalentar actividades dañinas en relación al uso de los bosques. La información es clave en esta tarea, lo mismo que el desarrollo de capacidades y la educación ambiental. El artículo describe instrumentos válidos para la gestión forestal, sus ventajas y desventajas, así como procesos de implementación aplicables para la gestión de los bosques.
Palabras clave.- Valoración económica, ecosistema, instrumentos económicos, pluridimensionalidad, áreas deforestadas, disonancia cognitiva, cultura de manejo, capacidad de carga social.
Abstract:
The document discusses main dilemmas on public policies, within the context of sustainable development, with its ambitions to advance simultaneously for achieving a better economic development and reducing poverty preserving forests at the same time. Political solutions adopted until now for favoring forestry development and the communitarian forestry development model in Bolivia have not achieved to meet their proposed goals and new political solutions are emerging. Nevertheless, to advance towards more consistent answers, the debate over forestry policies needs to consider communitarian forest management dilemmas and the way public policies propose to solve them.
Se ha realizado un gran progreso en los últimos años para desarrollar métodos de valoración apropiados, por lo que la valoración económica de los ecosistemas forestales constituye un instrumento fundamental para asegurar que el proceso de toma de decisiones esté bien informado y orientado, a la vez que puede contribuir poderosamente a la educación de los actores y del público en general. Como reconoció la IV Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (1998), “la valoración económica de la biodiversidad y de los recursos biológicos es una importante herramienta para elaborar medidas de incentivo bien orientadas y calibradas”.
En este sentido, la valoración económica no constituye un fin en sí misma, sino que es funcional a su apropiada activación para la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas. La valoración económica de los ecosistemas forestales constituye, por lo tanto, un insumo para la toma de decisiones en el nivel político. Adicionalmente, una valoración apropiada puede estimular comportamientos tendientes a preservar, o usar sosteniblemente, el recurso valorado.
Sin embargo, la sola valoración puede ser insuficiente para promover la efectiva conservación del bien o servicio valorado, por lo que es aconsejable proceder a elaborar medidas formales de incentivo. Por otra parte, no todo puede ser valorado, por lo que la valoración económica puede resultar insuficiente. En este caso se deberán utilizar otras medidas o una combinación de varias de ellas. La valoración económica puede ser también el puente para la activación de un incentivo de naturaleza no económica; por ejemplo, la valoración de un determinado bien o servicio, o de la biodiversidad en sí, permite constatar dicho valor y aplicar una medida pertinente para preservarlo, aunque no sea de naturaleza estrictamente económica (regulación, subsidio).
Una medida de incentivo es un instrumento económico o legal, inscripto en un marco de política, diseñado para promover comportamientos positivos o desalentar actividades dañinas (incentivo negativo). Como veremos, los incentivos incluyen medidas sociales e institucionales (participación de los actores, creación de capacidades, fortalecimiento institucional, provisión de información), además de los instrumentos formales de política (V Conferencia de las Partes del CDB, mayo de 2000). Los incentivos (y desincentivos) pueden agruparse en directos (en efectivo o en especie) e indirectos (medidas fiscales, provisión de servicios, factores sociales) (McNeely, 1988).
Una clasificación alternativa es la propuesta por Young (1996), que distingue entre tasas, medidas de “comando y control” y mecanismos institucionales. Huber et al. proponen también una taxonomía de instrumentos de política aplicables a la gestión ambiental en general (Acquatella, 2001), y distinguen entre:
- Regulaciones y sanciones;
- Cargos, impuestos y tarifas;
- Incentivos y financiamiento;
- Creación de mercados;
- Intervención en la demanda final - regulación informal;
- Legislación - responsabilidad por daños.
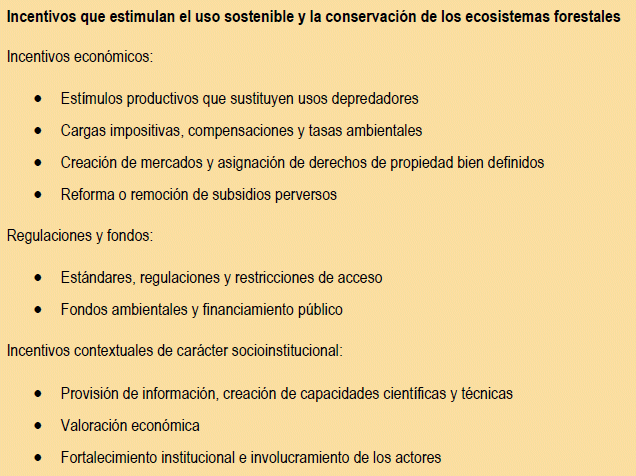
En el caso de los bosques, los incentivos más aconsejables (OCDE, 1999b) son los que incorporan incentivos económicos, regulaciones, fondos e “incentivos contextuales” de carácter socioinstitucional, relacionados con el contexto de elaboración e implementación.
Cómo implementar las medidas de incentivo - incentivos contextuales
Una premisa importante: lo público y lo privado
El mayor reto en la implementación de incentivos es probablemente el hecho de que la biodiversidad forestal abarca tanto la esfera pública como la privada, por lo que ambas tienen que ser consideradas en un sistema de incentivos (OCDE, 1999b). Con relación a la esfera privada, una política apropiada deberá comenzar por establecer y hacer cumplir derechos de propiedad bien definidos sobre recursos claramente identificados, lo que inducirá a maximizar el valor presente neto de todos los futuros beneficios derivados de estos recursos.
Con relación al acceso abierto, los derechos de propiedad representan una significativa mejora. Sin embargo, los propietarios privados solo suelen prestar atención a aquellos valores que son apropiables en forma privada, sobre todo los valores de uso directo y algunos servicios. Muchos valores asociados a valores de uso indirecto y a la diversidad biológica, como el valor de existencia, no pueden ser apropiados privadamente ni reflejados en los mercados, al ser demasiado complejos y difusos. Por lo tanto, no tenderán a reflejarse en las decisiones de los propietarios privados, salvo en aquellos casos en que los valores públicos - vinculados a la sociedad como un todo - estén intrínsecamente asociados a los privados.
No existe un solo mercado en el que un bosque tropical reciba todo su valor. Los instrumentos basados en el mercado son a menudo los más efectivos en términos de costo y los más eficientes para estimular el uso sostenible, pero en muchos casos es necesario recurrir también a regulaciones y restricciones a fin de asegurar un nivel apropiado de conservación. Sin embargo, todo ajuste en los comportamientos que implique pasar de un uso insostenible a uno sostenible traería beneficios públicos, pero crearía también costos en términos de pérdidas privadas, lo que requiere de medidas adicionales para compensar esas pérdidas y, al mismo tiempo, hacer reconocer el valor de existencia de los ecosistemas.
Elementos necesarios para implementar incentivos
En este marco, la pluridimensionalidad de la biodiversidad forestal requiere enfoques que tengan en cuenta todos los factores relevantes, considerando además la existencia de múltiples actores. Existen tres elementos particularmente cruciales para la implementación exitosa de los incentivos (a) el suministro de información; (b) la creación de capacidades institucionales y técnicas y (c) el involucramiento de las poblaciones locales.
Aunque importantes, este conjunto de variables despliega una serie de inquietudes que no pueden ser resueltos dentro de los límites del presente documento. Se consignan aquí solamente los principales aspectos relacionados con la dimensión socioinstitucional y las culturas de los actores.
a. Información
La falta de información constituye una de las principales barreras para la aplicación de incentivos apropiados:
- El primer paso para diseñar políticas apropiadas es la recolección de información sobre las características de los recursos amenazados, las presiones a que están expuestos y los beneficios que proporcionan. La información científica de alta calidad es necesaria en un análisis global de la biodiversidad y en el diseño de determinados incentivos, pero no es requerida en cada caso ni en todas las etapas del proceso (ver más adelante);
- Adicionalmente, es importante calcular el tiempo y los recursos necesarios para obtener esta información, así como anticipar la posibilidad de que estos costos sean devueltos a lo largo del proceso de implementación del incentivo;
- Esta información deberá contribuir al diseño de las medidas más apropiadas y de sus estrategias de implementación, reduciendo los costos de aplicación, cumplimiento y monitoreo de las mismas, así como el riesgo potencial de aplicar medidas inapropiadas;
- Dentro de esta información, es esencial enfocar la naturaleza del incentivo y sus efectos. Monitorear las respuestas a la medida durante y después de su implementación, es también una parte importante de la política;
- Finalmente, se deberá procurar una adecuada diseminación de esta información entre los actores involucrados.
b. Creación de capacidades
La creación de una capacidad adecuada para el diseño, implementación, monitoreo y puesta en práctica de la medida es esencial para su éxito. El proceso de generación de capacidades implica los siguientes pasos:
- Creación de un marco legal e institucional apropiado para implementar las medidas.
- Creación de competencia conceptual para entender la naturaleza de los factores que intervienen, así como el alcance de los incentivos; con todo, el asesoramiento de expertos no es requerido de manera continua, sino que basta crear la estructura apropiada para poder recurrir al conocimiento científico en momentos críticos (involucramiento en el diseño del instrumento; participación en un consejo científico asesor después).
- Entrenamiento formal del equipo encargado de diseñar e implementar la medida, en los aspectos científicos y económicos básicos relacionados con la conservación y uso sostenible.
- Creación de capacidades de los actores locales: en situaciones de descentralización de la toma de decisiones, el fortalecimiento e involucramiento de los actores locales requiere la provisión de información, apoyo legal y técnico, y capacitación en planificación, toma de decisiones, gestión administrativa y seguimiento-monitoreo.
- Junto con la creación de capacidades, juega un papel fundamental la educación ambiental.
Además de permitir acceder a nuevas actitudes y formas de valoración del ambiente, la educación ambiental puede ayudar a controlar las presiones sobre los bosques, “sosteniendo” el proceso productivo hasta empalmar con el mejoramiento económico (incentivos directamente productivos), que puede seguir retroalimentando.
c. Involucramiento de los actores locales y fortalecimiento institucional
Existen distintas formas de aproximación al análisis de los actores. Entre ellas, el denominado “análisis de actores involucrados” es particularmente útil para identificar el papel que individuos o grupos pueden desempeñar con relación al proceso de definición y aplicación de incentivos, ya sea en términos de influir en el éxito de las actividades programadas o de los efectos que las medidas de incentivo pueden tener sobre ellos.
Este tipo de análisis se concreta en una matriz donde consta la identificación de los actores, su mandato o misión, su posicionamiento e intereses, las capacidades o fuerzas movilizables y el apoyo u oposición a un determinado proyecto, además de algunas características específicas funcionales al análisis estratégico de fuerzas.
En este sentido, se requiere presentar de manera apropiada los beneficios de las medidas de incentivo, identificar las actividades que pueden perjudicar o los conflictos que pueden desatar, y programar los cambios y ajustes requeridos, bien sea en los actores o en las propias medidas. En forma paralela, es importante definir bien las estrategias para obtener apoyo y reducir obstáculos (tipo de información requerida, grado de importancia y modalidades de involucramiento de cada tipo de actores en el proceso de planificación, posibles influencias de terceros, etc.), prestando atención a factores como la habilidad de unos actores de influir en el comportamiento de los otros o de presentar sus reclamos particulares como “los” reclamos del grupo (ver más adelante).
La participación y las culturas institucionales
Estos son algunos de los principales aspectos a considerar con relación al involucramiento de los actores y sus correspondientes culturas institucionales.
a. Participación local
La participación de los actores y la consideración de sus intereses es crucial para el éxito o fracaso de un incentivo, ya que ellos son al mismo tiempo los beneficiarios inmediatos de los bienes y servicios forestales, y los que ejercen presiones sobre ellos. En este sentido, son también los que más pueden ganar o perder en el mantenimiento de la biodiversidad forestal. Revisemos algunas evidencias acerca de los procesos participativos, con relación al tema que nos ocupa.
Las percepciones de los actores locales constituyen el punto de partida imprescindible del proceso participativo. La cultura de las poblaciones locales es el punto de acceso a su valoración de los recursos naturales y permite identificar otras valoraciones distintas de lo ambiental, que pueden redefinir o, al menos, complementar las percepciones externas. Por otra parte, la atención a las representaciones y prácticas de la gente permite adecuar, de manera pedagógica, los aportes externos, particularmente en situaciones de ausencia de conocimientos tradicionales. Así, en las cejas de selva de las estribaciones orientales de Ecuador, ampliamente deforestadas con fines ganaderos, el valor objetivo inmediato que puede ser asignado a un recurso como el agua con fines agropecuarios o de consumo humano, no es necesariamente compartido por las poblaciones locales, cuyo mayor deseo es que deje de llover para que las vacas no se hundan en el lodo; en este sentido, el agua es susceptible de ser valorizada en función de propuestas como la piscicultura o la construcción de una futura represa, mientras se exploran otras posibles vías para la valoración del ecosistema.
Evidentemente, el proceso de uso sostenible exigirá un acercamiento gradual de las percepciones actuales de la gente a los usos ideales del ecosistema, pero también la redefinición de las visiones externas y su adecuación a los ritmos locales.
Pero la participación no es un hecho lineal (del conocimiento de la gente a la solución de los problemas), sino que se estructura a partir de una serie de aproximaciones sucesivas y diferenciadas a la gente y a su entorno cultural y comunitario. Entre ellas, una adecuada "tecnología social" en la definición e implementación de formas pertinentes de acercamiento, la reconstrucción de las condiciones de participación comunitaria, la relación de los conocimientos con sus correspondientes prácticas, la identificación del elemento dinamizador/activador de la participación), etc.
Es importante considerar los límites del conocimiento y de las prácticas locales. Los ecosistemas encierran posibilidades de valoración adicionales a las proporcionadas por el conocimiento tradicional. Por otra parte, el saber tradicional ha pasado frecuentemente por un proceso de deterioro, o no es ya completamente funcional a una naturaleza degradada, porque no ha podido evolucionar y adecuarse a las nuevas exigencias. Es también frecuente, aún en comunidades tradicionales, la irrupción de cambios exógenos que escapan a la memoria del grupo y, al mismo tiempo, la interrumpen. Este conjunto de situaciones exige el recurso complementario a formas alternativas de conocimiento (Izko, 1995, 2002).
Sin embargo, tanto la generación externa de conocimientos como la intervención exógena planificada poseen precisas condiciones en las que se legitiman:
- Inscribirse en el marco de un proceso apropiado de comunicación intercultural entre los actores externos y la gente, o entre poblaciones indígenas y poblaciones de colonos, cuyos conocimientos no posibilitan prácticas apropiadas de manejo;
- Incluir la devolución cuidadosa de conocimientos y resultados, como instancia de validación y como puente hacia las prácticas, de manera que permita la apropiación, por parte de los actores, de los conocimientos generados;
- En el caso de la intervención planificada, ser funcional a la existencia de procesos de “disonancia cognitiva” (divergencia entre los ideales normativos y las prácticas reales, frecuente en procesos de cambio), de manera que ayude a recrear una apropiada consonancia (Izko,1997b).
También es importante tener en cuenta que existen instancias formales e informales que organizan la participación local. Con relación a ellas, esta participación debe ser selectiva y diferenciada: no toda la gente que es afectada por las medidas tiene por qué participar automáticamente en la formulación de la política, que puede ser delegada a representantes, aunque sí es importante para el éxito de las medidas que la gente esté bien informada de todas las etapas del proceso y de sus resultados, que se sienta afectada positivamente por la implementación del incentivo y que participe en el proceso de implementación (proyecto concreto de valoración de un determinado bien o servicio, constitución de comités de vigilancia y seguimiento, etc.).
Otra condición básica para que la gente participe activamente en la conservación del medio ambiente es que tenga la autoridad y la responsabilidad para hacerlo. De hecho, una gran parte de la presunta “falta de cuidado” ambiental se debe al hecho de que la gente no se siente responsable o no tiene el poder para actuar, lo que está vinculado a la revisión de las bases legales para este involucramiento, incluyendo la asignación de derechos de propiedad o de uso precisos y a la delegación efectiva de tareas a medida que se consolidan capacidades.
La distribución de los beneficios y la equidad social constituyen también condiciones para la sostenibilidad del desarrollo (ver más adelante). Al mejorar el nivel de educación y el acceso a capital y a medios de producción de los pobres rurales, incluyendo la transformación local de algunos productos, se ponen las bases para que un mayor número de personas disminuya sus presiones sobre los bosques (a menudo, el único “capital” disponible), mejorando a la vez sus condiciones de vida y su autoestima.
En general, además de la sostenibilidad ecológica, existen una serie de criterios socio-económicos para definir la sostenibilidad de los usos a lo largo del proceso desarrollo, desde la investigación participativa y la identificación conjunta de alternativas con la gente, partiendo de su peculiar “cultura de manejo” hasta la ejecución y evaluación compartidas. Este proceso incluye aspectos como un adecuado “ahorro” organizativo en la asignación de responsabilidades y distribución de beneficios para evitar el colapso de la “capacidad de carga social”, y la promoción de formas de capitalización local en función de las características de cada comunidad.
También se deben propiciar procesos de elaboración normativa, lo que implica la concertación del conjunto de actores sociales para definir regulaciones compartidas, a propósito de recursos escasos o estratégicos, identificando incentivos y sanciones y activando controles sociales apropiados para su cumplimiento. Pero los actores locales no están solos, sino que tienen frente a sí a una serie de interlocutores, en particular el Estado, las ONGs y las empresas que se analizan a continuación.
b. La cultura institucional estatal
Las funciones del Estado están evolucionado claramente en toda la región desde un rol de planificación centralizada del desarrollo, con un fuerte componente de intervención y promoción directa del crecimiento económico (el Estado “protector”), hacia una gestión caracterizada por la reducción del tamaño del Estado, la privatización y la descentralización. De hecho, como hemos señalado, conviene tener en cuenta que, para asegurar el éxito de las medidas de incentivo, es necesaria la transferencia de autoridad y responsabilidad de la implementación al nivel más bajo involucrado.
En este marco, los roles del Estado están relacionados con sus nuevas funciones reguladoras y facilitadoras, y con su capacidad para propiciar la actuación concertada de los distintos actores sociales.
El proceso de toma de decisiones para la negociación entre los actores se establece, en el antiguo modelo, sobre la base de la imposición unilateral de la respuesta del Estado, y se ha caracterizado en buena medida por el clientelismo en el manejo de las interacciones (basado a menudo en los “arreglos” y las “componendas”) y por una cultura organizativa legalista, caracterizada por la rigidez de los procedimientos, la resolución de los conflictos mediante el recurso a la norma y la resistencia al cambio. Por otra parte, la tendencia a postergar la resolución de los conflictos, que prevalece, debilita las posibilidades de comunicación, genera tensión y desconfianza, y tiende a desembocar en soluciones cooptadas, en el marco de acuerdos frágiles y coyunturales que priorizan de manera excluyente las asociaciones con el sector privado-empresarial, privatizando los beneficios (externalidades positivas) y socializando los costos (externalidades negativas).
Por ejemplo, sería tan inútil como contraproducente incentivar una cultura de manejo maderable en un indígena que no deforesta con fines mercantiles, siempre que esté en disponibilidad de activar otros conocimientos (extractivismo, ecoturismo, proyectos productivos), como intentar convertir en extractivista o cultivador de iguanas, de la noche a la mañana, a un colono que deforesta con fines ganaderos. Como hemos subrayado repetidamente, la actual cultura de manejo de las poblaciones locales es el punto de partida del proceso de desarrollo; a partir de ella, es posible señalar nuevos accesos al uso sostenible.
El correlato del nuevo viraje es la promoción, por parte del Estado, de una nueva gobernabilidad que incentive el control ciudadano del proceso de toma de decisiones y su participación en él, de manera que esta participación ciudadana se convierta en fuente de legitimidad de la nueva “gobernabilidad social”, estrechamente articulada con la eficiencia de la gobernabilidad estructural promovida por la gestión estatal (Creamer, 1999).
Es necesario, por tanto, transitar hacia una nueva cultura que valorice la comunicación y la toma cooperativa de decisiones tendiente al establecimiento de consensos. Finalmente, es preciso tener en cuenta que los marcos institucionales gubernamentales están estructurados de manera que diferentes aspectos del mismo problema son manejados a veces por diferentes niveles de las instancias públicas, por lo que existe el riesgo de que las políticas sean confusas y aun contradictorias. Las características jurídico-institucionales prevalecientes se traducen en una gran dispersión de las responsabilidades de gestión ambiental, colisión y conflictos de competencia e interés, autonomía limitada de las autoridades ambientales y canales todavía limitados de participación de los actores (Acquatella, 2001). En estos casos, la eficacia en la implementación de medidas depende de la disponibilidad de cooperación conjunta, de la identificación de mecanismos efectivos de participación de las distintas instancias sociales y de la elaboración de políticas intersectoriales apropiadas.
En una dirección paralela, las medidas de política deben ser insertadas en los distintos niveles de manejo de la biodiversidad (local, regional, nacional e internacional) y relacionadas con otras áreas relevantes en términos de política, como el uso de la tierra, para evitar conflictos.
c. Organizaciones no gubernamentales
Las instituciones gubernamentales son responsables del manejo de la biodiversidad y de los ecosistemas forestales; pero las ONGs o determinados individuos pueden desempeñar un rol importante en identificar las preocupaciones y prioridades de los actores afectados y hacer “lobby” ante las instituciones implicadas. También tienden a sentirse más responsables de las necesidades y opiniones de la gente, y pueden responder en forma más rápida y flexible a las necesidades de nueva información y a nuevas presiones sobre los bosques.
Por consiguiente, en muchas circunstancias, las instituciones no gubernamentales están en mejor capacidad de obtener apoyo local y comprometer la participación de los actores que las instituciones gubernamentales, por falta de confianza en la eficiencia y efectividad de algunas actividades del sector público; por eso es importante la colaboración entre ambas instancias, gubernamentales y no gubernamentales.
Adicionalmente, suelen estar mejor preparadas para lidiar con situaciones conflictivas, que caracterizan frecuentemente el relacionamiento de los actores locales con el Estado y las empresas; de hecho, en el proceso de definición y aplicación de incentivos conviene tener en cuenta la conveniencia de involucrar a los distintos tipos de actores que se benefician de los bosques y que pueden tener opiniones contrapuestas, lo que puede exigir el recurso a formas de mediación y resolución de potenciales conflictos. La nueva perspectiva de manejo del conflicto implica la creación de una cultura de la mediación que sepa delegar atribuciones a las instituciones de la sociedad civil, descentralizando la gestión del conflicto. Sin embargo, algunas ONGs incurren también en errores estratégicos, como crear dependencia de las organizaciones locales o instaurar competencias desleales valiéndose de su papel mediador. Para las relaciones entre las ONGs, el Estado y al desarrollo, ver, entre otros, el análisis de Farrington y Bebbington, 1993.
d. La cultura empresarial
La tendencia estructural de las empresas y compañías es hacia la maximización de las ganancias la minimización de los costos en el menor tiempo posible, sin considerar los daños ambientales de los bienes colectivos. La existencia de empresas que se han vuelto ambientalmente conscientes dista mucho de ser abrumadora, sea que lo hayan hecho de manera voluntaria (cambios en los valores corporativos) o por efecto de la presión de los ambientalistas o de las regulaciones estatales.
Las preocupaciones ambientales están siendo incorporadas de distintas maneras dentro de la lógica productiva empresarial, y pueden existir, sin duda, buenas intenciones en muchas empresas más. Pero no hace falta que las empresas sean malintencionadas para que actúen de manera nociva: basta que respondan de manera racional a señales económicas; basta que exista el mercado (incluyendo sus distorsiones con relación a bienes y servicios forestales) y una sociedad de consumo como la contemporánea (Jacobs, 1995).
El cambio de comportamiento por parte de las empresas con relación al medio ambiente está estrechamente ligado a la existencia de un mercado competitivo. En este tipo de mercado, las acciones voluntarias, aunque deseables, son arriesgadas, porque pueden poner a la empresa en desventaja. De ahí la necesidad de que sean establecidas regulaciones compartidas, ya que la protección ambiental es costosa y, desde el punto de vista de la mayoría de las empresas, la mejor situación es aquella en la que no se impone ningún costo en absoluto.
El incremento de costos es mal visto mientras no existan evidencias de que pueda ser compartido por los consumidores, o que se planifiquen compensaciones de otra naturaleza. No obstante en muchas ocasiones son necesarios correctivos individuales, como en el caso de empresas cuya insostenibilidad ambiental afecta gravemente a otros sectores del desarrollo de las poblaciones locales y del país mismo. Sin embargo, la existencia o inexistencia de un “capitalismo verde” no es el único problema. Sin duda, la sustitución de tecnologías contaminantes y depredadoras por tecnologías limpias y la compensación por los daños ambientales causados (sobre todo por compañías petroleras, mineras, agroindustrias y madereras) constituye todavía una prioridad ambiental en las circunstancias actuales del continente. Pero, aun cuando el horizonte del cambio tecnológico (por ejemplo, con relación a las compañías petroleras o mineras) permita suponer que dentro de algunos años el problema de las tecnologías limpias haya sido solucionado, permanecerá todavía sin solución uno de los problemas de fondo del desarrollo sostenible con relación a la intervención empresarial y, también, a la del Estado: el de la (re)distribución de los beneficios y de la equidad social como condiciones de la sostenibilidad del desarrollo, tanto en términos sociales como ambientales.
En esta dirección, es necesario ampliar el rango de interlocución actual, estableciendo alianzas estratégicas con distintos sectores. Además de redefinir el rol redistributivo del Estado y de consolidar la sensibilidad social de las compañías petroleras, se requiere una nueva cultura empresarial, que sepa valorar los activos de los actores locales, su cultura y los recursos naturales a los que acceden, en particular de los pueblos indígenas, y que plantee como uno de los ejes estructurales del desarrollo la creación de empresas asociativas con las poblaciones locales.
Es evidente que una asociación de esta naturaleza tiene sus ventajas, ya que permite conjugar la valoración de los conocimientos y recursos nativos con las exigencias de continuidad y calidad de los mercados, siempre que los inversionistas externos no intenten manipular la asociación como una estrategia para asegurar y legitimar el acceso a los recursos naturales al más bajo costo posible; pero exige apropiadas mediaciones que sepan conocer y manejar tanto los códigos culturales de las comunidades cuanto los de los inversionistas privados.
Por otra parte, en las circunstancias de muchos de los bosques del continente (por ejemplo, fragilidad ecológica de la Cuenca Amazónica o de los bosques de laderas), sería necesario orientar las operaciones conjuntas hacia la agregación del máximo de valor sobre la mínima cantidad de recursos, definiendo estrategias que tengan en cuenta la conservación “ex situ” (semidomesticación, cultivo y procesamiento de especies nativas no maderables), la valorización de los servicios ambientales y la capacitación/educación ambiental de las poblaciones locales. Adicionalmente, este tipo de actividades requerirá un seguimiento apropiado para que los excedentes monetarizados sean invertidos en calidad de vida.
Esta nueva cultura empresarial tiene también como contraparte la consolidación del sentido de responsabilidad por parte de los actores locales tradicionales hacia su propio futuro y hacia el uso sostenible de recursos que son también patrimonio colectivo y de las futuras generaciones, aunque sin descuidar la producción de un beneficio inmediato para las generaciones actuales.
Costos de transacción
Como hemos visto, ninguna medida de incentivos es instrumentada en el vacío. El contexto político, la forma y funcionamiento de las instituciones, el grado de información disponible y los actores involucrados influye en la efectividad de los incentivos para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Este conjunto de factores relevantes (información, creación de capacidades, aspectos institucionales) se relacionan globalmente con los denominados “costos de transacción” (negociación, acuerdos, información, monitoreo), que acompañan la definición e implementación de incentivos apropiados y que impiden a menudo que la cooperación se concrete (Prakash, 1997; Holden y Binswanger, 2000). La misma existencia de externalidades puede ser relacionada con estas transacciones, cuyos costos pueden desestimular la efectiva aplicación de una medida.
La función de los gobiernos y de las instituciones de ayuda al desarrollo es precisamente reducir estos costos, proporcionando información, fortalecimiento institucional y capacitación. Sin embargo, este involucramiento debe disminuir o transferirse a otros campos de apoyo a medida que se generan capacidades en los actores locales y sus instituciones representativas. En este sentido, su función primordial es el desarrollo de “capital social” (creación de capacidades, confianza, normas y redes que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad facilitando acciones coordinadas), estimulando el crecimiento de las instituciones locales. En general, es importante tener en cuenta que tanto la ausencia de ayuda apropiada como la existencia de costos demasiado elevados en su puesta en práctica pueden atentar contra la conservación.
Aunque el proceso de participación puede ser complejo y costoso, el apropiado involucramiento y participación de las partes interesadas puede minimizar considerablemente los costos de transacción, así como los de monitoreo y cumplimiento de las medidas, e incrementar la eficiencia de su aplicación. En general, una aproximación socio-institucional enfoca tres componentes principales (UNEP/CBD/COP 1996): (i) Referentes formales (instrumentos escritos que urgen al cumplimiento de determinadas normas); (ii) Referentes sociales (reglas no escritas que regulan la vida cotidiana: normas, tradiciones, tabúes, creencias, etc.), que reducen la incertidumbre volviendo el comportamiento de la gente más predecible; (iii) Grado de adhesión con el que los individuos y organizaciones se relacionan con el conjunto de referentes existentes.
Proceso de implementación
El conjunto de elementos señalados se combina de distintas maneras a lo largo de una secuencia cuyas fases principales se señalan a continuación (OCDE 1999b):
Fase 1: Identificación del problema
Los decisores de política deben establecer si se necesita recurrir o no a incentivos, recopilando información pertinente (ver más arriba), involucrando a los actores relevantes (con sus experiencias y expectativas) y diseminando la información, de modo tal de incrementar la conciencia del problema y sus posibles soluciones, construir coaliciones y asignar responsabilidades.
Al término de este proceso se debería poder identificar ya en términos generales la medida (o las medidas) a ser implementada. Además de si la medida es deseable, se debe indagar si es factible (costos globales, previsión del proceso de elaboración e implementación) y cuáles son los eventuales “costos de oportunidad” a considerar.
Fase 2: Diseño del incentivo
Estos son algunos de los rasgos que deberían caracterizar a un buen incentivo:
- Posibilidad de predecir el impacto.
- Conformidad con el principio precautorio.
- Equidad.
- Aceptabilidad política.
- Adaptabilidad.
- Factibilidad administrativa.
Una parte importante de la aceptabilidad política es la variabilidad de contextos culturales en los que es aplicado un incentivo; en este sentido, distintas medidas provocarán diferentes respuestas dependiendo de las circunstancias, pudiendo ser en unos casos populares y en otros inaceptables (necesidad de consultas mutuas y consensos en unos casos, y de marcos legales en otros).
Considerando la naturaleza multidimensional de la biodiversidad forestal, así como la multiplicidad de presiones y de actores, y la improbabilidad de que un solo instrumento contemple todos los aspectos necesarios, es aconsejable una combinación de varios instrumentos que reflejen las particularidades de cada caso (ver más adelante). Por otra parte, al contrario de la fase uno (en la que se requería sobre todo el involucramiento de distintos grupos de actores), la fase dos debe involucrar sobre todo a expertos, aunque en diálogo fluido con los actores.
Fase 3: Creación de capacidades
La fase tercera tiene como objetivo aplicar las medidas en el terreno, considerando el marco legal e institucional existente. Corresponden a esta fase tareas como la asignación de derechos de propiedad, la publicación de regulaciones, la promulgación de leyes, la supresión de subsidios adversos, la promoción de pagos, la recolección eventual de tasas y la construcción de infraestructura para hacer posibles las actividades de uso sostenible.
Para hacer esto, se requieren dos elementos importantes: la provisión de una capacidad adecuada (física, humana e institucional) y el involucramiento de los actores locales. Para ello, es necesaria una apropiada política de comunicación, tanto de las amenazas como de las soluciones (incentivos).
Fase 4: Gestión, monitoreo y cumplimiento de las medidas
El monitoreo y el cumplimiento de las medidas son un complemento necesario de su diseño e implementación, con revisiones periódicas del proceso que retroalimenten y ajusten las medidas mismas.
Análisis de las distintas medidas de incentivos
Se analizará a continuación las principales medidas de incentivo existentes.
a. Incentivos económicos: haciendo trabajar al mercado a favor de los bosques
La idea de un incentivo económico está relacionada con el concepto de individuos racionales que tienden a maximizar su bienestar privado. Los Gobiernos están llamados a implementar incentivos económicos cuando los individuos no consideran los impactos de sus actividades sobre el bienestar de otros individuos o de la gente en general, lo que da lugar a “externalidades” que deben ser “internalizadas”.
Las externalidades revelan fallas en el mercado, y tienen lugar cuando una actividad emprendida por un individuo o grupo de individuos tiene efectos (positivos o negativos) sobre otro individuo o grupo, de manera que las personas afectadas no están en grado de compensar (si es una externalidad positiva) o ser compensadas (si es negativa) por los que han emprendido la actividad y generado el “efecto externo”.
Existen una serie de soluciones posibles para este problema: la imposición de precios sombra artificiales (tasas ambientales que reflejan el daño causado), una mejor definición de los derechos de propiedad o el apoyo a los comportamientos más adecuados. Uno de los medios más efectivos es la abolición de los subsidios de actividades y sectores económicos que ejercen presiones sobre la biodiversidad. Sin embargo, mientras los daños a algunos bienes y servicios pueden ser internalizados, existen limitaciones en aplicar instrumentos económicos cuando el valor de la biodiversidad reside en su pura existencia o en posibles usos futuros. Aunque los instrumentos económicos no pierden completamente su efectividad, pueden requerir ser complementados con información adicional e intervenciones de carácter institucional (ver más adelante).
b. Cargas impositivas y tasas
En general, el uso de ingresos fiscales para el financiamiento de la gestión ambiental ha desempeñado un papel central en la historia de nuestros países (Acquatella, 2001). El uso de instrumentos fiscales para la protección de la biodiversidad está basado en la idea de que los costos sociales de la pérdida de biodiversidad pueden ser reflejados en los precios de la actividad que causa esta pérdida, siempre que exista información apropiada y conciencia acerca de su valor.
A la inversa, las actividades deseables pueden beneficiarse de tasas más bajas. Existen dificultades para imponer tasas cuando el pago excede los beneficios provistos, o beneficia a terceros. En este sentido, el pago de tasas o derechos es más aceptable cuando una parte de los ingresos percibidos se invierte en la provisión de un servicio proporcional. Las tasas tienden a ser más aceptadas cuando (i) son canalizadas a través de los sistemas de recaudación existentes, y (ii) los fondos se canalizan hacia las autoridades ambientales locales (Acquatella, 2001).
Por otra parte, existe un grado de incertidumbre en la estimación de costos y beneficios, por lo que las tasas ambientales son usadas raramente para internalizar de manera precisa los costos ambientales. Por estas razones, los instrumentos económicos son diseñados frecuentemente para otros propósitos distintos de la internalización de costos externos; a ello se une frecuentemente la resistencia de los ministros de finanzas, con el argumento de los márgenes de incertidumbre existentes.
c. Tasas ambientales
En el caso de la biodiversidad, el propósito de estos instrumentos económicos se relaciona más con la cobertura de los costos de transacción de la conservación (entradas a un Parque) o con la reducción de una diferencia de precio sesgada que no favorece alternativas ambientalmente amigables (subsidios para la rehabilitación del paisaje degradado). Muchos subsidios directos o indirectos tienen como objetivo favorecer con precios diferenciales actividades ambientalmente consonantes, o corregir los precios que favorecen actividades dañinas.
Existen también iniciativas como la redistribución interna de los impuestos a la circulación de bienes y servicios, de manera que se generen compensaciones fiscales por aplicar restricciones en el uso de la tierra, considerando su beneficio para la colectividad.
d. Impuestos basados en los precios
Descripción.- Incentivos basados en precios, que tienden a internalizar los costos externos, a generar rentas por objetivos o acciones ambientales y a aplicar derechos por el uso de un recurso.
Ventajas.- Maximizan la eficiencia económica; son fácilmente inteligibles.
Desventajas.- Se basan en la mensurabilidad de cada componente y en el acuerdo acerca del valor de los costos externos; pueden requerir de un monitoreo extensivo.
Aplicabilidad.- Situaciones en las que los impactos son fácilmente medibles y el origen del impacto fácilmente monitoreado.
e. Creación de mercados y asignación de derechos de propiedad
La falta de derechos de propiedad es unas de las causas principales de pérdida de biodiversidad. La inestabilidad en el acceso a la tierra favorece un manejo extensivo del bosque y ocasiona presiones sobre ellos, debido a la ausencia de incentivos para un uso intensivo de las tierras deforestadas. Pero la seguridad en la tenencia de la tierra debe ir acompañada por otros factores (tecnologías apropiadas, precios, mercados, etc.) para incidir eficazmente sobre la modificación del patrón de uso del suelo (Bedoya, 1991). Con relación a la propiedad comunal, más allá del tipo de tenencia, lo verdaderamente importante es que existan regulaciones internas sobre el acceso y uso de los recursos compartidos, así como capacidad institucional para hacerlos cumplir.
La creación de mercados mediante la remoción de barreras al comercio y la asignación de derechos de propiedad bien definidos y estables, se basa sobre la premisa de que los portadores de estos derechos tenderán a maximizar el valor de sus recursos a lo largo del tiempo. Sin embargo, con relación a productos tradicionales (por ejemplo, productos no maderables) existe un generalizado déficit de voluntad política para crear las condiciones apropiadas que incentiven su introducción y para suprimir barreras artificiales que subsidian determinados productos en detrimento de los nuevos.
Sin embargo, la principal limitación de la asignación de estos derechos reside en el hecho de que el incentivo afecta solamente a los elementos “apropiables” de la biodiversidad. En cambio, los valores de existencia de las especies que no son comercialmente valiosas y del ecosistema circundante, tenderán a no ser considerados si no se aplican medidas adicionales.
Cuando los incentivos no han sido aplicados, o son insuficientes para el uso sostenible de los bosques, se puede considerar la transferencia de la propiedad, o de los derechos privados de uso, al dominio público (transformación de áreas ricas en biodiversidad en Parques o Reservas). Con todo, la propiedad pública de los bosques no garantiza su uso sostenible, aunque puede facilitar la integración de objetivos públicos, mientras que la propiedad privada tiende a concentrarse coeteris paribus en la explotación eficiente de valores de uso directo. La asignación de derechos de propiedad puede ser complementada por la asignación de derechos de uso, que pueden inducir más fácilmente al manejo sostenible. Así, ciertos derechos de uso pueden ser transferidos a las comunidades o a emprendedores privados en condiciones de estimular un uso apropiado, inasequible para los fondos públicos.
Reforma o remoción de incentivos perversos
La reforma o remoción de los subsidios a actividades que ejercen presión sobre la biodiversidad forestal es esencial para que su conservación y uso sostenible sean más factibles. La remoción de estos incentivos perversos, no solo alivia las presiones sobre la biodiversidad, sino que incrementa la eficiencia económica y reduce los déficit financieros gubernamentales.
En México, ha sido implementado un enfoque bien diseñado y altamente innovador para el manejo sostenible del carnero de cuernos grandes (Ovis canadensis), a través de permisos comerciales para el derecho a cazarlo. Los componentes principales son los siguientes:
- El gobierno establece un nivel sostenible de caza sobre parámetros relacionados con la tasa de reproducción del carnero,
- Asigna permisos comerciales a las comunidades locales hasta el límite establecido,
- Dada la alta demanda internacional de esta especie, se espera que los permisos fácilmente dupliquen o tripliquen su valor en el mercado internacional, proporcionando una importante fuente de ingresos a las poblaciones locales. Este esquema proporciona incentivos efectivos para el uso sostenible del carnero. Algunas de sus ventajas son:
- Asegura el respeto de la componente ambiental (sólo se puede cazar un determinado número de animales),
- Estimula los más eficientes métodos económicos, con la cooperación de la gente local, ya que los permisos de caza pueden ser comercializados y asignados a quienes pagan el más alto precio.
Los métodos anteriores estaban basados en regulaciones que restringían esta actividad, pero no estimulaban el involucramiento de la población local. Y tampoco tenían altos costos de implementación, por lo que resultaban en gran medida ineficaces para controlar la caza del carnero.
El éxito del caso se basa en la combinación de asignación de derechos e incentivos económicos positivos (costo-beneficio, comparación entre ofertas mercantiles), en el marco del fortalecimiento y la capacitación de los actores locales. Adicionalmente, permite visualizar los efectos de la transición de un incentivo negativo a otro positivo.
El subsidio adopta formas distintas, desde pagos directos y apoyo a los precios mercantiles, hasta garantías crediticias, asistencia técnica y provisión de infraestructura para acceder más fácilmente a áreas forestales. Se puede nombrar un gran número de estos incentivos perversos:
- Apoyo a la conversión de bosques en tierra agrícola;
- Drenaje de humedales para implementar cultivos agrícolas;
- Estímulo a la deforestación porque el bosque era considerado improductivo;
- Subsidios para la exportación de madera.
Los “subsidios perversos” tienden a favorecer sobre todo a los grupos de poder (McNeely, 1988). En este sentido, no deben ser subestimadas las dificultades de la remoción de estos subsidios, sobre todo la oposición de los receptores, frecuentemente bien organizados en términos políticos. Algunos son:
a. Regulaciones y fondos. Los gobiernos como garantes de la biodiversidad
Los gobiernos pueden usar métodos regulatorios directos para hacer cumplir o restringir ciertas actividades que impactan la biodiversidad. En forma similar, pueden recurrir a medidas de apoyo, tales como los fondos ambientales, para estimular activamente actividades que promueven la biodiversidad.
b. Estándares, regulaciones y restricciones de acceso
Las regulaciones que hacen cumplir o prohíben cierto tipo de comportamientos y establecen restricciones de acceso, son métodos conocidos para proteger la biodiversidad amenazada. Considerando que muchos de los beneficios de la biodiversidad no son apropiables en forma privada y que constituyen bienes públicos, las regulaciones son una importante herramienta para asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, pero presentan también algunos inconvenientes.
Descripción.- Los subsidios pueden estimular actividades que tienen un efecto negativo sobre el ambiente y la biodiversidad forestal.
Ventajas.- La reforma o remoción de estos incentivos puede llevar a una disminución de las presiones, a un mejoramiento de la eficiencia y una reducción de los gastos fiscales.
Desventajas.- Puede ser difícil identificar los subsidios adversos (falta de transparencia) y también políticamente problemático reformarlos debido a la fuerte oposición de los receptores del subsidio.
Aplicabilidad.- Cuando pueden ser identificados beneficios claros en términos de presupuestos, eficiencia económica y/o metas ambientales, y existen potenciales medidas compensatorias para facilitar el proceso de remoción.
Ventajas y desventajas de las regulaciones y restricciones de acceso.- Por eso, las regulaciones y las restricciones de acceso son utilizadas frecuentemente o bien con relación a áreas protegidas, o como medidas complementarias de otros incentivos; por ejemplo, pueden resultar eficientes si se combinan en forma apropiada con la asignación de derechos de propiedad y con la creación de mercados.
c. Fondos ambientales y financiamiento público
A causa tanto de las dificultades en el diseño de instrumentos económicos para internalizar los costos de la pérdida de biodiversidad, como de los costos para hacer cumplir y monitorear las regulaciones y las restricciones de acceso, muchos gobiernos pueden preferir utilizar “incentivos positivos” para estimular el uso sostenible y la conservación (ejemplo de Tasa indirecta sobre circulación de bienes y servicios - ICMS: Paraná y Minas Gerais, Brasil). Estas medidas trabajan a través de la provisión de pagos monetarios, reducción de tasas u otros incentivos financieros con fines de apoyar la conservación, la restauración o la transferencia de un uso insostenible a otro más sostenible.
Conclusiones
Existen una serie de razones que aconsejan recurrir a una combinación tanto de métodos de valoración como de medidas de incentivo (instrumentos y mecanismos), para hacer frente a las presiones que conducen a la degradación o desaparición de los ecosistemas forestales (Young, 1996; OCDE, 1999b). De hecho, casi todos los beneficios asociados a la biodiversidad incorporan aspectos públicos y privados, por lo que una buena política de conservación y uso sostenible de la biodiversidad deberá recurrir a instrumentos que tengan simultáneamente en cuenta los valores de uso directo, más asociados a la propiedad privada, y los valores públicos asociados a la existencia de la biodiversidad forestal, recurriendo a instrumentos adicionales, como incentivos positivos o regulaciones.
El uso de distintas medidas de incentivo se justifica sobre la base de los siguientes argumentos y puede adoptar distintas modalidades: Por una parte, esta combinación de instrumentos puede ser requerida para dar cuenta tanto de los beneficios públicos como privados resultantes de la producción y uso sostenible de la biodiversidad. Por otra parte, esta combinación puede constituir una suerte de “válvula de escape” cuando uno solo de los instrumentos es insuficiente para lograr el efecto ambiental deseable, es demasiado costoso o difícilmente aplicable. Por ejemplo, cuando los precios de las entradas a un parque son insuficientes para limitar el número de visitantes a un nivel óptimo, se puede recurrir a restringir el número total de visitas para controlar los efectos de los visitantes sobre el ecosistema (restricciones de uso); teóricamente, para no hacer depender solamente la conservación del Parque de los ingresos percibidos en concepto de visitas o para compensar su déficit en caso de tener que restringir el número total de visitantes, se podría recurrir paralelamente a otras formas de valoración económica (pago por servicios ambientales, fijación de CO2, etc.), aunque no siempre son modalidades movilizables en el corto plazo.
Esta combinación puede ser particularmente útil cuando las causas de la pérdida de biodiversidad no pueden ser bien entendidas o no existe un solo instrumento que pueda enfocar directamente todas las causas. Esta consideración es relevante para enfocar el ecosistema como un todo y sus interacciones, sobre todo las relaciones entre áreas protegidas y zonas de amortiguamiento. Donde hay particulares “hot spots” de biodiversidad o amenazas contra ellos, puede ser útil diseñar instrumentos específicos para hacerles frente (regulaciones, tasas, restricción de acceso, etc.), mientras que pueden ser utilizados otros instrumentos para abarcar las áreas de amortiguamiento (“manejo de presiones”) y enfocar el ecosistema como un todo.
Las distintas categorías de usuarios de los bosques, de sus bienes y servicios y de su biodiversidad responden en forma también diferenciada a cada tipo de instrumento. De esta manera, la utilización de un cierto rango de instrumentos puede ayudar a asegurar que todas las categorías de usuarios hayan sido efectivamente tenidas en cuenta (incentivos negativos vs. positivos, etc.). Por otra parte, puede existir una suerte de “razones distributivas” que llevan a permitir que determinados grupos de usuarios (pueblos indígenas, por ejemplo) tengan un acceso diferencial a los recursos.
En el caso de los actores privados, los incentivos económicos deben incluir una condición que asegure una contribución al bien público de la conservación de la biodiversidad: que el uso que es provechoso en términos privados contribuya al mismo tiempo a la conservación de la diversidad biológica. Esta asignación de derechos de propiedad con ciertas condiciones de uso (instrumentos mixtos) puede revestir distintas formas: derechos de propiedad bien definidos, derechos de uso, incentivos económicos tales como cargas impositivas ambientales donde sea posible, combinados con regulaciones, restricciones de acceso y subsidios a ciertos usos sostenibles donde sea necesario.
Adicionalmente, es importante complementar ambas categorías de instrumentos con el involucramiento de los actores, la creación de capacidades, el fortalecimiento institucional, y el suministro de información. En este sentido la combinación de instrumentos puede requerir rediseñar parcialmente cada instrumento en particular para hacerlo compatible con los demás.
Notas
1 Tomado del libro Herramientas para la valoración y manejo forestal sostenible de los bosques sudamericanos publicado por el Programa de Conservación de Bosques, Oficina Regional para el Sur, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN Sur
2 UICN Sur
Referencias bibliográficas
Acquatella, J. (2001). Aplicación de instrumentos económicos en la gestión ambiental en América Latina y El Caribe: desafíos y factores condicionantes. CEPAL-ECLAC, Santiago de Chile. [ Links ]
Arrow, K.; Solow, R.; Portney, P; Leamer, E.; Radner, R. and Schuman, H. (1993). "Report of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Panel on Contingent Valuation". Federal Register 58 (10):4602-4614. [ Links ]
Azqueta, D. y Ferreiro, A. (Eds.) (1994). Análisis económico y gestión de recursos naturales. Alianza Editorial S.A., Madrid, España. [ Links ]
Barbier, E.; Burguess, J. and Folke, C. (1995). Paradise lost? The ecological economics of biodiversity, Earthscan Publ., London. [ Links ]
Barrantes, G. (2000). Curso de Economía Ecológica. Instituto de Políticas para la Sostenibilidad (IPS), Costa Rica. [ Links ]
Browder, J. (1985). Subsidies, Deforestation, and the Forest Sector in the Brazilian Amazon. World Resources Institute. Washington, in Bishop (1999). [ Links ]
Browder, J. (1985). Subsidies, Deforestation, and the Forest Sector in the Brazilian Amazon. World Resources Institute. Washington, in Bishop (1999). . EcoCiencia y UICN. Quito, Ecuador, pp. 287-307. [ Links ]
Cases, O. (1999). "Instrumentos de Financiamiento de las Áreas Protegidas". Documento para discusión. Reunión Internacional de Expertos Sobre Áreas Protegidas Forestales en San Juan, Puerto Rico, 15 al 19 de marzo de 1999. [ Links ]
CEPAL - PNUMA (2000). Instrumentos económicos para la gestión ambiental en América Latina y El Caribe. México, CEPAL - PNUMA. [ Links ]
Environmental Services: Market-based Mechanisms for Conservation and Development. Earthscan Publications Limited, London. [ Links ]
Hauselman, P. and Zwahlen, P. (1998). From Theory to Practice: Incentive Measures in Developing Countries. World Wide Fund for Nature, Gland, Switzerland. [ Links ]
Izko, X. (1996). "Educación ambiental y desarrollo sostenible", en AA.VV., Sistematización de experiencias de educación ambiental en el Ecuador. PROBONA-FAO/FTPP-UICN, Quito, pp. 315-330. [ Links ]
Jäger, M.; García Fernández, J.; Cajal, J.; Burkart, R. y Riegelhaupt, E. (2001). "Valoración Económica de los Bosques: Revisión, Evaluación, Propuestas". Consultoría realizada por FUCEMA para la Oficina Regional para América del Sur de UICN [ Links ]
Kishor, N. and Constantino, L. (1994). Economic Incentives and Forest Conservation in Costa Rica. Latin American and Caribbean Region. Environment Division, Technical Department, World Bank, Washington. [ Links ]
Richards, M. and Moura Costa, P. (1999). Can Tropical Forestry be Made Profitable by ‘Internalising the Externalities’? Natural Resource Perspectives 46, Overseas Development Institute, London. [ Links ]
Roy, B. (1985). "Méthodologie multicritere d'aide à la decision". Economica, Paris. Rubino, M.; Propper de Callejon, D. and Llent, T. (2000). Biodiversity and Business in Latin America. Discussion Paper, Environmental Projects Unit, International Finance Corporation, Washington. [ Links ]
Tognetti, S. (2001). "Creating Incentives for River Basin Management as a Conservation Strategy? A Survey of the Literature and Existing Initiatives". Report prepared for Ecoregion Conservation Strategies Unit, Innovative Landscapes Track, WWF-US, Washington. [ Links ]
Vogel, J. (1997). "The Successful Use of Economic Instruments to Foster Sustainable Use of Biodiversity: Six Case Studies from Latin America and the Caribbean". Biopolicy [ Links ]












