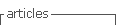Services on Demand
Article
Indicators
Related links
 Cited by SciELO
Cited by SciELO
 Similars in SciELO
Similars in SciELO
Bookmark
Revista Virtual REDESMA
On-line version ISSN 1995-1078
Revista Virtual REDESMA vol.4 no.1 La Paz Apr. 2010
Artículo
Alternativas al control químico de plagas
Nilda Pérez Consuegra*
* Facultad de Agronomía, Universidad Agraria de La Habana, Cuba. Autopista Nacional km 22, San José, La Habana, Cuba.
Resumen:
Desde hace unas siete décadas, tiempo en que se viene aplicando plaguicidas como método principal de control de plagas se ha acumulado suficientes evidencias de los riesgos que presenta el uso de plaguicidas para el ambiente y la salud, y que comprometen la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. Los datos presentados son parte de los resultados de una evaluación de indicadores de impacto y sostenibilidad de las prácticas de manejo de plagas que se realiza en tres provincias de Cuba, en el marco del Proyecto «Reducción de Plaguicidas en América Latina» coordinado por la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina. El caso de Cuba reafirma que la disminución en el uso de plaguicidas es una realidad, pues están desarrolladas y disponibles las tecnologías y prácticas agroecológicas que justifican la eliminación progresiva de plaguicidas. No obstante, aún debe dársele prioridad a aquellos clasificados como Ia y Ib por la Organización Mundial de la Salud.
Palabras clave.- Agroecología, artrópodos, Agroecosistemas, reduccionista, sistémico, control biológico, agroecológico, entomófagos, depredadores, parasitoides, nematodos entomopatógenos, entomopatógenos, bioplaguicidas, organopónicos, insectos parasitazos, realengos.
Abstract:
For some seven decades, during which time pesticides are being applied as a primary method of pest control, sufficient evidence of the risks posed by pesticides to the environment and health, and endanger the sustainability of farming systems, has been accumulated. Data presented are part of the results of an impact indicators assessment and sustainability of pest management practices to be held in three Cuba provinces, under the project "Reduction of Pesticides in Latin America", coordinated by the Pesticide Action Network for Latin America. The case of Cuba reaffirms that reduction in pesticide use is a reality, as agro-ecological technologies and practices that justify the phasing out of pesticides have been developed. However, those classified as Ia and Ib by the World Health Organization should have priority.
Keywords.- Agroecology, arthropods, agroecosystems, reductionist, systemic, biological control, agroecology, entomophagous predators, parasitoids, nematodes, entomopathogenic, biopesticides, organic gardens, parasite insects, stray.
Introducción
La agricultura como actividad humana comenzó con la domesticación de las plantas silvestres para convertirlas en plantas de cultivo útiles para diversos fines. En la medida en que el hombre desarrollaba los sistemas agrícolas se iban incorporando a estos diferentes organismos, que se integraban al sistema como un elemento o componente más. Entre éstos se destacan los artrópodos, que se clasifican en dos grandes grupos: nocivos y benéficos. Desde la más remota antigüedad la preocupación por el control de los organismos considerados nocivos ha sido una constante en la historia del desarrollo agrícola.
El control químico se mantiene, desde hace aproximadamente siete décadas, como el método principal de control de plagas (artrópodos, malezas y patógenos). En todo este tiempo se han acumulado suficientes evidencias de los riesgos que presenta el uso de plaguicidas para el ambiente y la salud, riesgos que además comprometen la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. A pesar de las preocupaciones públicas por el daño que éstos ocasionan, en los últimos años se ha producido un aumento en su uso, pero las pérdidas producidas por el ataque de plagas a los cultivos no han disminuido, a escala global éstas pueden alcanzar valores superiores al 50% (Oerke, 2005).
La tendencia al aumento en el uso de plaguicidas es más acentuada en los países en desarrollo, tanto en el sector agrario como en el de salud pública. La alta incidencia de intoxicaciones y muertes que se producen cada año; el daño a la salud por sus efectos crónicos (muchos de los cuales no se conocen en toda su extensión) y la contaminación ambiental están entre los principales problemas que estos ocasionan.
El conocimiento de los riesgos que se enfrentan cuando se utilizan plaguicidas y de las técnicas y métodos alternativos a su uso contribuirá sin dudas a la concientización y disminución de los impactos negativos de éstos sobre la salud humana y el ambiente.
En diferentes lugares del mundo los sistemas agroalimentarios tienen una alta dependencia de insumos químicos, pero en otras partes se desarrollan experiencias que están demostrando que los problemas de plagas se pueden enfrentar desde una perspectiva ecológica y sostenible. Este texto pretende mostrar una experiencia de alternativas al control químico de plagas dentro de esa perspectiva.
El contexto para las alternativas: Manejo Ecológico de Plagas
No basta con que se adquiera un determinado nivel de sensibilización y concientización, y con que se conozcan los impactos negativos del control químico, tampoco es suficiente la sustitución de insumos químicos por biológicos. Las alternativas al control químico han de implementarse en el contexto del Manejo Ecológico de Plagas (MEP), lo cual requiere en comparación con el modelo convencional, de una mayor información, educación y calificación de los agricultores, técnicos, profesionales y dirigentes del sector agropecuario.
Dado que el MEP se fundamenta en un conocimiento biológico profundo de los agroecosistemas, es preciso e imprescindible entender cómo funcionan éstos, que los hace susceptibles a la aparición y desarrollo de organismos plagas, como diseñarlos y manejarlos para obtener altos grados de resiliencia, y sobre todo conocer el conjunto de las posibles alternativas no químicas para un manejo de plagas sostenible y ambientalmente seguro.
En la actualidad el problema de las plagas se aborda - dentro de una gama amplia de matices- desde dos enfoques contrapuestos: el enfoque reduccionista y el enfoque sistémico.
El enfoque reduccionista está basado en el desarrollo de tecnologías de producto, en el concepto de protección de plantas, es decir, la aplicación de un producto con la finalidad de controlar la plaga, para proteger el cultivo. Bajo el enfoque sistémico, la solución al problema de las plagas se fundamenta en la aplicación de tecnologías de procesos, tecnologías que se establecen sobre bases ecológicas, se actúa sobre las causas, se trata del manejo del sistema de producción en su conjunto1.
El MEP es, en esencia, el aprovechamiento de la biodiversidad para prevenir, limitar, o regular los organismos nocivos a los cultivos, significa aprovechar todos los recursos y servicios ecológicos que la naturaleza brinda, es el manejo de plagas con un enfoque de sistema. El MEP se sustenta en la aplicación de conceptos y principios ecológicos para el diseño y manejo de agroecosistemas sostenibles, es decir, se sustenta en la agroecología.
¿Qué significado tiene el concepto de enfoque sistémico cuando se habla de manejo de plagas? Significa, en primer lugar, un cambio de paradigma; el paradigma de condiciones de control y poblaciones se reemplaza por el paradigma de manejo, significa el manejo del sistema en su totalidad; el paradigma de control funciona a nivel de individuo o de población, en vez de funcionar a nivel de la comunidad o del ecosistema, donde ocurren interacciones más complejas2. El paradigma de manejo considera los efectos de cualquier acción o práctica sobre todo el sistema. El enfoque sistémico significa considerar los diferentes elementos o componentes que deben integrarse en un sistema: tecnológicos, ecológicos, económicos, sociales y culturales.
Cuando se dice «aprovechar todos los recursos y servicios ecológicos que la naturaleza brinda» eso significa estimular y potenciar los mecanismos naturales de regulación de organismos nocivos, lo que no excluye el uso de agentes de control biológico, productos naturales y otras prácticas ambientalmente seguras, como las variedades de plantas resistentes, pero no se considera el uso de plaguicidas de ningún tipo, incluidos los de espectro reducido. Enunciado así este concepto de MEP difiere del formulado por el Comité establecido por el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos que incluye el uso de plaguicidas de espectro reducido (NRC, 1996).
Reduciendo la relevancia de los plaguicidas
La disminución de la dependencia de los plaguicidas para el control de plagas forma parte de la política agraria de varios países del mundo, entre los que se destacan algunos de los pertenecientes a la Unión Europea, ubicados en zona templada y en la latitud tropical, Cuba.
La política cubana respecto al manejo de plagas quedó oficialmente declarada en la ley de Medio Ambiente (Cuba, 1997). En el Título Noveno de esta ley denominado “Normas Relativas a la Agricultura Sostenible”, en el artículo 132, incisos b y d, se expresa: b) El uso racional de los medios biológicos y químicos, de acuerdo con las características, condiciones y recursos locales, que reduzcan al mínimo la contaminación ambiental, d) El manejo preventivo e integrado de plagas y enfermedades, con una atención especial al empleo con estos fines, de los recursos de la diversidad biológica.
«Esto significa que lo que actualmente se hace no es una simple sustitución de insumos químicos por biológicos y otras alternativas, si no que se está realizando una preparación para llegar a manejar sistemas de cultivos donde la diversidad biológica juegue el papel principal; para esto, claro está, aun falta un largo trecho por transitar»3.
La reducción de las importaciones de plaguicidas comenzó en fecha muy anterior a la promulgación de la ley de Medio Ambiente. A partir de 1975 se produce una notable disminución en las importaciones -55% - como resultado de la creación y puesta en práctica del Sistema Estatal de Protección de Plantas, que tiene como base de su funcionamiento las Estaciones Territoriales de Protección de Plantas (ETPP). «Con su creación se estableció un nuevo sistema para la protección de los cultivos, basado en la observación regular de los campos, la determinación de los niveles de infestación y el aviso a los productores de aplicar o no un plaguicida»4.
En comparación con 1974, la media de las importaciones del 2000 al 2007 (8 462.5 toneladas de producto comercial) representa una disminución en el consumo a nivel nacional del 79%.
Esta reducción a nivel nacional ¿cómo ha impactado en lo local? Hay que tener en cuenta que la agricultura es siempre un fenómeno local, por eso es importante conocer como se implementa esa política de reducción en cada lugar. Los datos presentados aquí son parte de los resultados de una evaluación de indicadores de impacto y sostenibilidad de las prácticas de manejo de plagas que se realiza en tres provincias, en el marco del Proyecto «Reducción de Plaguicidas en América Latina» coordinado por la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina. El estudio abarca un periodo de cinco años (2000 al 2005). El municipio de San Antonio de los Baños (SAB) (La Habana), es uno de los 12 casos en estudio5.
En este disminuyó en 63% el consumo total de plaguicidas(tabla 1), en 55% la cantidad aplicada por habitante, en 30.7% la cantidad aplicada por trabajador agrícola, y en 70% cantidad aplicada por tonelada de alimento producido (tabla 2). Pero la producción de alimentos se incrementó en un 21. 5%, sin que existiera incremento de la superficie cultivada en el periodo analizado (tabla 3).
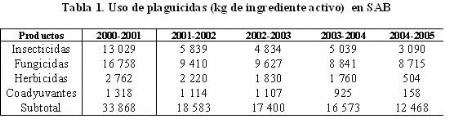
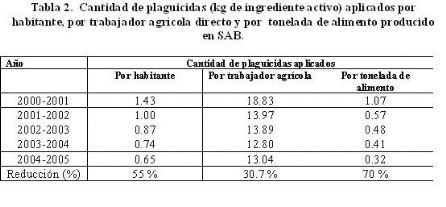
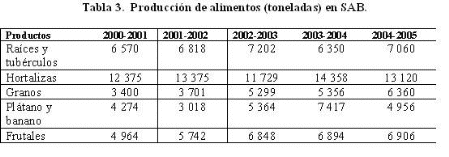
En diferentes países del mundo se ha demostrado que las estrategias para la reducción de plaguicidas son técnica y económicamente factibles. PAN Europa publicó en el 2007 un informe en el que se presentaron seis casos exitosos de experiencias nacionales (Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suiza, Italia y Reino Unido) en programas de reducción de plaguicidas6. «En conjunto estas seis iniciativas proveen evidencias irrefutables de que la reducción en el uso de plaguicidas es no solamente posible, sino un hecho real»7.
En el caso de Cuba ¿Cuáles son las alternativas que han hecho posible esa reducción?
El problema de las plagas en Cuba se enfrenta actualmente, básicamente, bajo dos enfoques: Manejo Integrado de Plagas y Manejo Ecológico de Plagas (o Manejo Agroecológico de Plagas-MAP, como también se le denomina).
El MIP se implementa «para los cultivos intensivos donde aún se emplean regularmente plaguicidas sintéticos, como es el caso de la papa, el tomate y otras hortalizas que se siembran a campo abierto y en casa de cultivo» y el MAP «Para los cultivos que se siembran en fincas de pequeños agricultores, el programa de agricultura urbana y demás producciones de carácter agroecológico»8.
Los resultados alcanzados en MIP, por un grupo numeroso de instituciones, han permitido el tránsito gradual entre el control convencional y el MEP. En ese tránsito el sistema de monitoreo, implementado por las ETPP para conocer el comportamiento de las poblaciones de organismos nocivos y sus enemigos naturales, ha jugado un papel relevante.
En su tránsito hacia la sostenibilidad la agricultura cubana está en un proceso continuo de trasformaciones que brindan un escenario propicio para el establecimiento de programas de MEP, que han hecho posible la fase de sustitución de insumos químicos por biológicos a partir de recursos endógenos.
Dentro de los enfoques MIP y MEP la alternativa principal es el control biológico, en lo fundamental por aumento y por conservación. Aunque el control biológico clásico por introducción de especies exóticas, también se ha implementado en esta etapa, pero en menor medida9.
Control biológico como alternativa a los plaguicidas
Control biológico por aumento
El control biológico por aumento consiste en la producción masiva y liberación de grandes cantidades de enemigos naturales; es una solución cuando se necesita reducir el uso de plaguicidas. Precisamente a esta estrategia de control biológico es a la que se ha dado prioridad en la etapa actual por la que transita la agricultura cubana10.
En el país existe una amplia experiencia en producción artesanal y uso de agentes de control biológico: insectos y ácaros entomófagos (depredadores y parasitoides); hongos, bacterias, y nematodos entomopatógenos; y antagonistas. El actual programa nacional de lucha biológica comenzó a desarrollarse en la década de los 80 del siglo pasado, este tiene como base la Red de Centros de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos (CREE) del Ministerio de la Agricultura (MINAG) y del Ministerio del Azúcar (MINAZ) que se dedican a la producción artesanal, y las cuatro plantas de bioplaguicidas para la producción semi-industrial.
En los años 80 se inició la diversificación de la producción de entomófagos. En la actualidad en 141 de esos centros se producen depredadores y parasitoides, fundamentalmente la mosca cubana Lixophaga diatraeae Townsend (parasitoide del bórer de la caña de azúcar, Diatraea saccharalis F.) y Trichogramma spp. (parasitoide de huevos de insectos) (tabla 4); las plagas que regulan y los cultivos donde se liberan se presentan en la tabla 5. Pero la producción de entomófagos no se limita a los CREE, también se cuenta con técnicas de crías artesanales, a nivel del área de producción agrícola, y huertos y organopónicos que forman parte del Programa Nacional de Agricultura Urbana11.
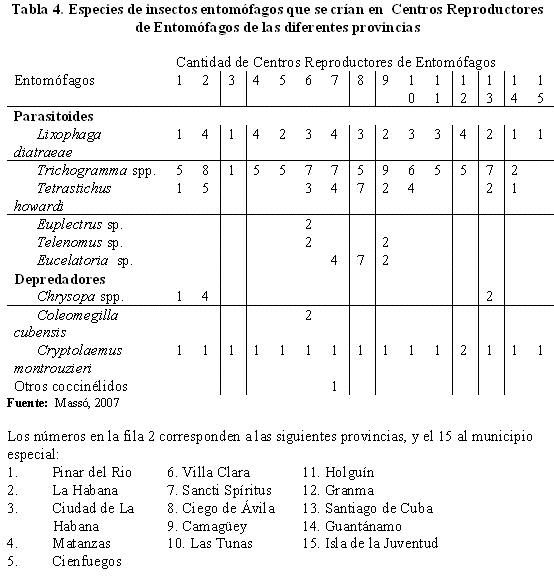
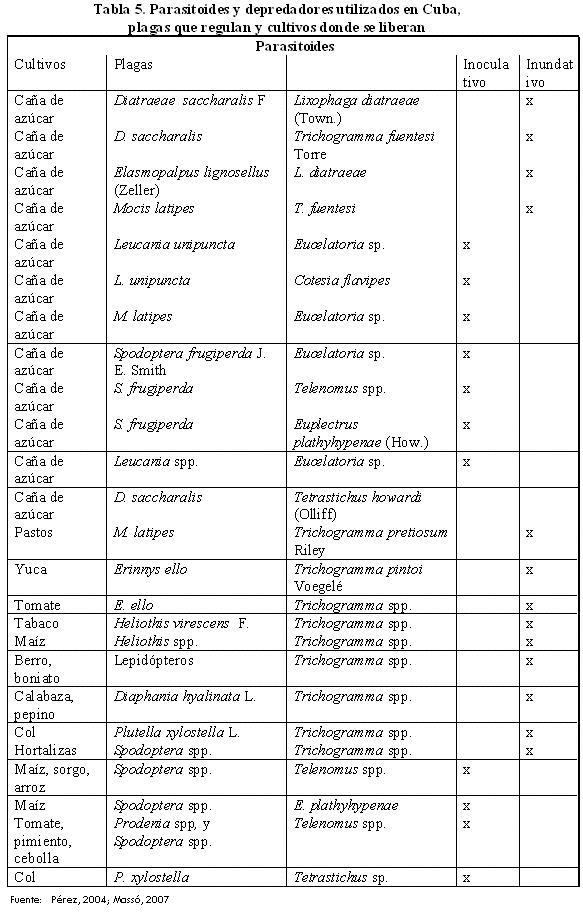
Uno de los aspectos más notables, dentro del control biológico aplicado, es la producción artesanal de microorganismos. La producción masiva de entomopatógenos permite disponer de cantidades apreciables de agentes de control biológico. Cada año se garantiza la aplicación de medios biológicos en más de un millón de hectáreas12. Lo que en el 2007 representó un 33 % en relación con la superficie total cultivada, que ascendía a 2 988,5 miles de ha. según datos de la ONE (2007).
Dentro del conjunto de organismos que se presentan en la tabla 6, los de más reciente introducción son los nematodos. «La cepa HC1 de Heterorhabditis sp. y la metodología para su reproducción se introdujeron en 1994 en el programa nacional de lucha biológica del Ministerio del Azúcar, donde se reproduce actualmente la cepa en 87 CREE y se aplica en 50 municipios»13.
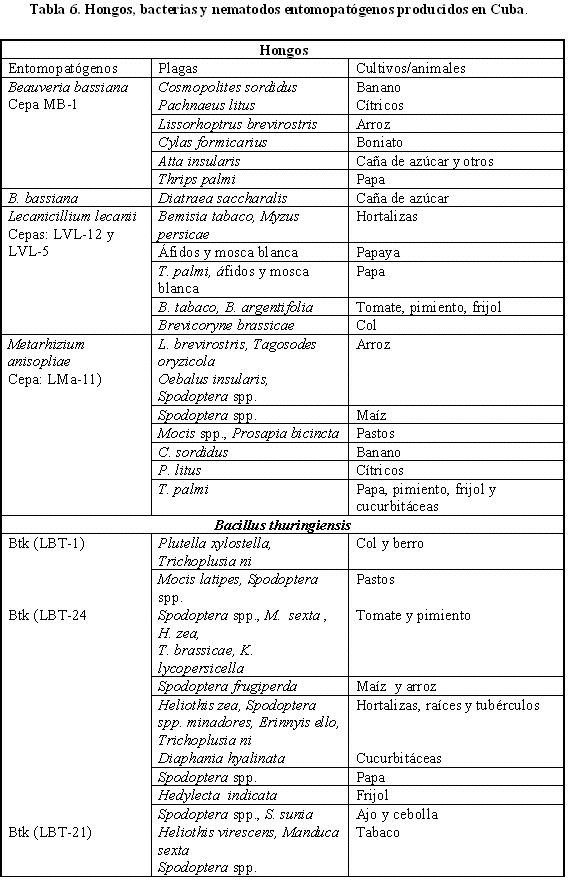
El programa nacional de control biológico, iniciado en 1988, ha tenido un importante impacto en la producción agraria, la disminución en el uso de plaguicidas a escala nacional ha posibilitado una recuperación notable de las poblaciones de enemigos naturales. El uso de plaguicidas se encuentra entre las prácticas de cultivo que mayor efecto tienen sobre éstos14.
En los últimos años a la estrategia de conservación se le ha prestado mayor atención, lo que significa que se reconoce que el mayor aporte del control biológico a la agricultura sostenible no está en la reproducción masiva y liberación de agentes de control biológico, sino en la conservación de los biorreguladores. La conservación de artrópodos benéficos es otro de los pilares del MEP en Cuba, esta estrategia es de gran importancia si se tiene en cuenta que los artrópodos son el componente mayoritario de esa biodiversidad que estamos llamados a conservar.
Manejo de reservorios de enemigos naturales
Una contribución reciente a la estrategia de conservación es el desarrollo y aplicación de nuevas metodologías para el manejo de reservorios de enemigos naturales por parte de los agricultores. Esta estrategia tiene su origen en la observación de la práctica tradicional de los campesinos cubanos de trasladar nidos de hormigas a los campos de boniato para el control de su plaga principal Cylas formicarius elegantulus, lo que despertó el interés en el estudio de esos depredadores. La mayor parte de las investigaciones básicas se realizaron en la década de los 80 del siglo pasado, éstas se dirigieron al estudio de la biología, hábitos, capacidad depredadora, manejo de los reservorios y de su efectividad técnico-económica en condiciones de campo15.
Los diferentes reservorios y modalidades de manejo de éstos que se implementan actualmente son: reservorios de hormigas, reservorios de avispas, plantas reservorio, traslado de insectos parasitados, recuperación de parasitoides, manejo de epizootias y crías rústicas (Vázquez et al., 2008). Entre éstos se destacan el desarrollo y aplicación de un método de cría rústica de coccinélidos y dos de sus presas preferidas: pseudocóccidos y áfidos (Milán et al., 2007).
Prácticas de cultivo y conservación
Las prácticas de control cultural están también entre las alternativas al control químico a las que se ha dado prioridad (Pérez y Vázquez, 2001; Pérez, 2004). Gran parte de los mecanismos de regulación natural a través de los cuales funciona el control cultural, son mecanismos de control biológico. La identificación de las prácticas de cultivo y sus diferentes efectos -beneficiosos y perjudiciales-, es un procedimiento del control biológico por conservación que se puede implementar con relativa sencillez, y muy bajo costo.
El control cultural se define como el método de regulación de organismos nocivos que consiste en la implementación de prácticas mediante las cuales se producen cambios en el ambiente que lo hacen menos favorable para el desarrollo de éstos y que benefician a la vez directa o indirectamente a sus enemigos naturales. De lo que se trata entonces es del diseño e implementación de estrategias del manejo del hábitat. El diseño y manejo de agroecosistemas basados en el aumento de la biodiversidad y complejidad garantizan interacciones positivas que mantienen bajo cierto control a las poblaciones plagas16.
Entre las principales estrategias y prácticas de manejo del hábitat que se han venido integrando en los programas de MEP están: creación y conservación de ambientes seminaturales (agroforestería y silvopastoreo, arboledas y minibosques; sitios o realengos); cercas vivas perimetrales; barreras vivas; asociaciones de cultivos; tolerancia de la flora adventicia; coberturas vegetales del suelo; manejo de variedades de cultivo; rotaciones de cultivo; mosaicos de cultivos y fomento de plantas florecidas17.
Como consecuencia del aumento de las poblaciones de enemigos naturales y otros cambios que se han producido en el manejo de los agroecosistemas se percibe, por parte de los técnicos y agricultores, una reducción notable en los índices de infestación de plagas y la disminución de la frecuencia de la aparición de nuevos brote.
Esta percepción es una manifestación de que los agroecosistemas cubanos actuales, tienen un mayor nivel de salud y de resiliencia. La resiliencia es una propiedad esencial para cualquier ecosistema. Se define como la propiedad que tienen los ecosistemas para responder al estrés provocado por la depredación o la perturbación provenientes de fuentes externas (incluidas las actividades humanas), lo que determina en última instancia el valor de la biodiversidad. La biodiversidad es el mecanismo vital que asegura la resiliencia de los ecosistemas y la resiliencia es la única garantía de la sustentabilidad ecológica de estos. Para la agricultura cubana expuesta a un riesgo grande de desastres de diferente naturaleza es importante alcanzar ese estado de salud y resiliencia, que va mucho más allá de la disminución de la relevancia y dependencia de los plaguicidas y del MEP.
Conclusiones
El caso de Cuba reafirma la conclusión del informe de PAN Europa en el 2007, de que la disminución en el uso de plaguicidas no solo es posible, si no que es una realidad. Tecnológicamente es factible, en el país están desarrolladas y disponibles un número suficiente de tecnologías y prácticas agroecológicas que justifican la eliminación progresiva de los plaguicidas. La infraestructura y organización que se requiere para esta eliminación esta creada, y además existe amplia experiencia acumulada en alternativas agroecológicas entre técnicos y agricultores.
Debe dársele prioridad a los más peligrosos, los clasificados como Ia y Ib por la Organización Mundial de la Salud, los que fueron objeto de un llamamiento a los gobiernos que hizo la FAO, en el 2007, para su eliminación progresiva.
Se precisa por parte del Estado y de los agricultores un compromiso más fuerte para continuar reduciendo el uso de plaguicidas y su dependencia, pues el nivel de adopción de prácticas ecológicas como alternativa al uso de plaguicidas es elevado en el sector cooperativo de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y en los sistemas agrícolas urbanos y periurbanos (ahora suburbanos), pero no es así en los sistemas de cultivo intensivos como la papa, tabaco, arroz y cítricos.
Notas
1 Vázquez, 2007.
2 Gliessman, 2002.
3 Pérez, 2004
4 Murguido y Elizondo, 2007
5 Infante, 2008
6 Neumeister, 2007.
7 Cannell, 2007.
8 Vázquez, 2007.
9 Milán et al., 2005; Pena et al., 2006.
10 Pérez, 2004.
11 Massó y Gómez, 2008.
12 Fernández-Larrea, 2007.
13 Rodríguez et al., 2008.
14 Croft, 1990.
15 Castineiras, 1986.
16 Gliessman, 2002; Altieri y Nicholls, 2000; Altieri y Nicholls, 2005; Nicholls, 2006; Vázquez et al., 2008.
17 Vázquez et al., 2008.
18 Toledo, 1998.
19 Toledo, 1998.
Referencias bibliográficas
[1] Altieri, MA; Clara I. Nicholls. 2000. Agroecología: Teoría y práctica para una agricultura sustentable. Serie Textos Básicos para la Formación Ambiental No 4. Programa de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente. México DF, México: 257 p.
[2] Altieri, MA; Clara I. Nicholls; Marlene A. Fritz. 2005. Manage Insects on your farm. A guide to ecological strategies. Sustainable Agricultural Network. Beltsville, MD. DF México, México: 257 p.
[3] Cannell, E. 2007. Pesticide Use Reduction. European farmers plough ahead. Pesticides News 78: 3-5.
[4] Castineiras, A. 1986. Aspectos morfológicos y ecológicos de Pheidole megacephala. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Agrícolas. Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana. La Habana, Cuba: 97 p.
[5] Croft, B.A. 1990. Arthropod biological control agents and pesticides. John Wiley and Sons, New York, USA: 235 p.
[6] Cuba. 1997. Ley No. 81 del Medio Ambiente. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, Número 7: 47-96.
[7] Fernández-Larrea, Orietta. 2007. Pasado, presente y futuro del control Biológico en Cuba. Fitosanidad 11 (3): 29-39.
[8] Gliessman, S. R. 2002. Agroecología: procesos ecológicos en agricultura sostenible. CATIE, Turrialba, Costa Rica: 359 p.
[9] Infante, C. C. 2008. Evaluación de indicadores de impacto y de sostenibilidad de las prácticas de manejo de plagas en el municipio de San Antonio de los Banos, La Habana. Tesis en opción al título de Maestro en Ciencias en Agroecología y Agricultura Sostenible. Universidad Agraria de La Habana: 77 p.
[10] Massó, Elina; R. Gómez. 2008. Producción y uso de entomófagos en Cuba. En: Resúmenes del VI Seminario Científico Internacional de Sanidad Vegetal. Ciudad de La Habana.
[11] Massó, Elina. 2007. Producción y uso de entomófagos en Cuba. Fitosanidad 11 (3): 29-39.
[12] Milán,Ofelia; Esperanza Rijo; Elina Massó. 2005. Introducción, cuarentena y desarrollo de Cryptolaemus montrouzieri (Mulsant) en Cuba. Fitosanidad 9 (3):69-76.
[13] Milán, Ofelia; Nivia Cueto; J. Larrinaga; Yaril Matienzo. 2007. Reproducción rústica de los coccinélidos (Coleoptera: Coccinellidae) para su utilización contra fitófagos en agroecosistemas sostenibles. Boletin Fitosanitario 12 (2). INISAV.
[14] Murguido, C.; Ana I. Elizondo. 2007. El manejo integrado de plagas de insectos en Cuba. Fitosanidad 11 (3): 23-28.
[15] Neumeister, L. 2007. Pesticide Use Reduction Strategies in Europe. Six case studies. Pan Europe. London, UK: 46 p.
[16] Nicholls, Clara. 2006. Bases agroecológicas para disenar e implementar una estrategia de manejo de hábitat para control biológico de plagas. Agroecología. Vol. 1. Facultad de Biología. Universidad de Murcia: 37-48.
[17] NRC. 1996. Ecologically based pest management: New solutions for a new century. Committee on Pest and Pathogen Control Through Management of Biological Control Agents and Enhanced Cycles and Natural Processes, Board on Agriculture, National Research Council. National Academy Press. Washington, D.C: 160 p.
[18] Oerke, E. C. 2005. Crop losses to pests. Journal of Agricultural Science, 1- 13.
[19] ONE. 2008. Uso y tenencia de la tierra en Cuba. Dirección de agropecuario. Diciembre 2007. Oficina Nacional de Estadísticas. Ciudad de La Habana.
[20] Pena, E.; M. García; E. Blanco; J.F. Barreras. 2006. Introducción de la avispa de Costa de Marfil Cephalonomia stephanoderis Betrem (Hymenoptera:Bethylidae), parasitoide de la broca del fruto del cafeto Hypothenemus hampei Ferrari (Coleoptera: Scolytidae)en Cuba. Fitosanidad 10(1): 33-36.
[21] Pérez, Nilda. 2004. Manejo Ecológico de Plagas. UNAH. Ciudad de La Habana: 296 p.
[22] Pérez, Nilda; L. L. Vázquez. 2001. Manejo Ecológico de Plagas. Pp. 191-224. En: F. Funes, L. García, M. Bourque, N. Pérez, P. Rosset (eds.), Transformando el campo cubano: Avances de Agricultura Sostenible. ACTAF-CEAS-Food First, La Habana, Cuba.
[23] Rodríguez, Mayra; R. Enrique; E. González; Lucila Gómez; M. Bertolí; R. Montano; M. A. Hernández; Oriela Pino; L. González; Margarita Vidal; R. Rodríguez; O.Reyes. 2008. Desarrollo y uso racional de nematodos entomopatógenos en el manejo de plagas. Resúmenes del II Taller Internacional de Manejo de Plagas. Fitosanidad 12(4):254-255.
[24] Toledo, A. 1998. Economía de la biodiversidad. Serie Textos Básicos para la Formación Ambiental No 2. Programa de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente. México DF, México: 209 p.
[25] Vázquez, L. L. 2007. Desarrollo del manejo agroecológico de plagas en los sistemas agrarios de Cuba. Fitosanidad 11 (3): 29-39.
[26] Vázquez, LL.; Yaril Matienzo; Marlene M. Veitía; Janet Alfonso. 2008. Conservación y manejo de enemigos naturales de insectos fitófagos en los sistemas agrícolas de Cuba. INISAV. Ciudad de La Habana: 202 p.