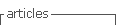Services on Demand
Article
Indicators
Related links
 Cited by SciELO
Cited by SciELO
 Similars in SciELO
Similars in SciELO
Bookmark
Revista Virtual REDESMA
On-line version ISSN 1995-1078
Revista Virtual REDESMA vol.4 no.1 La Paz Apr. 2010
Artículo
Las prácticas de manejo e incumplimiento de las normas en el trabajo con plaguicidas y su vinculación con el deterioro ambiental y la salud humana. Un estudio en las producciones en Argentina
Javier Souza Casadinho*
* Ing. Agr. Cs Ms J. Souza es Coordinador regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina RAPAL, y docente de la Faculta de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Resumen
El trabajo analiza las condiciones habituales en las cuales se desarrolla el manejo integral de plaguicidas de tal manera que puedan vincularse y relacionar las prácticas de manejo puestas en juego cotidianamente con las recomendaciones técnicas brindadas por las empresas proveedoras de insumos y las instituciones de investigación y extensión agrícola, estas últimas encuadradas en la normativa vigente. Asimismo se busca vincular en qué medida el no cumplimiento de las "normas " o lo "que aconseja " puede derivar en un caso de intoxicación.
Palabras clave.- Transgénicos, glifosato, endosulfán, carbofurán, plaguicidas, fertilizantes, insecticidas, organoclora-do, voteo, metilsufuron, sulfuramida, exoesqueleto, dioxinas, percolado, adsorción, coloides, linfoma, teratogénico, éster isobutílico.
Abstract
The paper analyzes the usual conditions in which integrated management of pesticides takes place and the way they can link and relate daify management practices to technical recommendations provided by input suppliers, research and agricultural extensión institutions, the latter within the framework of current rules. It also seeks to link the extent of the non-compliance of "rules " or "what is advised" with poisoning cases.
Keywords.- Transgenic, glyphosate, endosulfan, carbofuran, pesticides, fertilizers, insecticides, organochlorine, voteo, metsufuron, sulfuramid, exoskeleton, dioxins, leaching, adsorption, colloid, lymphoma, teratogenic, isobutyl ester.
En el año 2008 en la Argentina, se aplicaron cerca de 280 millones de litros de plaguicidas, evidenciándose un claro incremento respecto a años anteriores. Este proceso se halla ligado a varios factores: (a) la expansión de la superficie agrícola - ya sea por deforestación o por el reemplazo de actividades - ; (b) la expansión de los cultivos transgénicos; (c) la aparición de resistencias en insectos e hierbas silvestres; (d) el énfasis en la calidad formal de los productos. Los monocultivos y la aplicación continua de las mismas formulaciones de plaguicidas llevan a la generación de resistencias en los organismos que se pretende controlar. En este caso las dosis normales de productos químicos no poseen efecto sobre insectos y plantas silvestres. Dado que esta generación de resistencias se transmite de generación en generación en unos pocos años toda la población se torna resistente; de esta manera, en ausencia de un plan estratégico, los productores suelen incrementar tanto la cantidad de aplicaciones como las dosis. Un caso documentado es el de las aplicaciones del herbicida glifosato sobre el cultivo de soja, donde se pasa, desde fines de los años 90 al año 2000, de una sola aplicación de 3 litros por ha, a 3 aplicaciones de hasta 12 litros por ha y por año1.
Una situación similar sucede con las aplicaciones de insecticidas cuya aplicación continua sin atender los umbrales de daño económico, determina un recambio permanente de productos, de aquellos con baja toxicidad y menor persistencia en el ambiente, a otros de amplio espectro, altamente tóxicos y con gran impacto ambiental, como el caso del Endosulfan2 .
Respecto a la capacidad de un producto toxico de producir daño, expresada en su capacidad tóxica, ésta es determinada a partir de su dosis letal media3; no obstante es necesario tener en cuenta las condiciones de utilización - las cuales pueden tornar a un producto aún más peligroso de lo que indica su naturaleza química; y también hay que considerar la posibilidad de producir enfermedades crónicas como el cáncer, mal de Parkinson, alteraciones endocrinas, etc. Un producto catalogado como moderadamente tóxico puede volverse muy peligroso - y aún producir enfermedades de tipo crónico - si es comercializado libremente, si se vende fraccionado y se utiliza sin respetar las más mínimas normas de protección, tanto para quien lo aplica como para los que se hallan en las inmediaciones.
El problema del uso de plaguicidas se hace visible en varias regiones de la Argentina, ya sea en la zona de cultivo intensivo - hortalizas, manzanas y peras, tabaco - como en la zona de cultivo extensivo - soja, cultivos forestales -. En todos estos casos se repite un mismo modo de producción excluyente y altamente demandante de capital, aspecto que determina una creciente expulsión de productores, una pauperización en las condiciones de vida y trabajo y contaminación ambiental. El problema aparece en todas las producciones y bajo diferentes modalidades de aplicación de plaguicidas. En este caso es importante no solo tener en cuenta la toxicidad especifica del plaguicida sino también sus características físico-químicas, las cuales determinan su comportamiento en el ambiente luego de la aplicación.
Entre las propiedades más importantes a tener en cuenta se hallan la solubilidad, su adhesión a las partículas del suelo, la capacidad de evaporación, su vida media en el ambiente y su acumulación en las cadenas tróficas. En el caso de las aplicaciones aéreas las partículas pueden impactar sobre las personas y comunidades que habitan o trabajan cerca de las zonas de utilización. Aunque las legislaciones provinciales prohiben las aplicaciones a distancias menores que los 500 a 1500 metros de distancia de donde habitan las comunidades, nada se dice de las viviendas aisladas que persisten en las áreas rurales y que pueden ser alcanzadas por el plaguicida. De la misma manera el viento puede arrastrar las partículas tóxicas mucho más allá del lugar donde fueran aplicadas.
El modelo productivo imperante basado en la producción de monocultivos está relacionado con la utilización de semillas mejoradas - a veces transgénicas -, fertilizantes y los plaguicidas trasciende a la producción de cereales y oleaginosas4. El paquete tecnológico es inherente al modelo, los monocultivos son ecológicamente imposibles de llevar a la práctica si no se "sostienen" a partir del suministro de abonos químicos y plaguicidas. En este caso los procesos de nutrición de suelos llevado a cabo por las rotaciones y suministro de materia orgánica intenta ser reemplazado por la utilización de fertilizantes solubles. De la misma manera que el control de las plagas ocasionales, que en la naturaleza es efectuado por predadores y parásitos, es reemplazado por la utilización de plaguicidas. Tal tentativa de sustitución posee un notable impacto ambiental.
Un caso paradigmático es el cultivo de soja. El manejo convencional de este cultivo es sumamente dinámico, pues permanentemente aparecen nuevos insumos y se implementan prácticas de manejo. Esta situación reconoce su origen tanto en las dificultades emanadas del monocultivo - mayor cantidad de insectos, síntomas de agotamiento de los suelos - como en la necesidad de incrementar la productividad a causa del encarecimiento del costo de los arrendamientos. El cultivo de la soja ha mostrado un avance muy claro en la agricultura argentina. La superficie cultivada en todo el país creció casi 50% en los últimos 30 años, habiendo pasado de ser un cultivo casi inexistente en la década del 70, a ocupar cerca de la mitad del área sembrada. Esto muestra la adaptación de la agricultura argentina a las condiciones de los mercados externos, lo cual fue compatible con el proceso de cambio tecnológico que experimentó la agricultura en general y la soja en particular5. La soja se ha convertido en el principal rubro de exportación de la Argentina; actualmente se embarca productos equivalentes a 15.000 millones de dólares, correspondientes a un tercio de las exportaciones totales. En las plantas procesadoras de soja se pueden procesar más de 100.000 Tn/día, lo cual incentiva la expansión de la producción interna; pero dado que la capacidad instalada de procesamiento por empresas en Argentina supera a la producción local, la demanda de soja proveniente de países vecinos (en particular Bolivia y Paraguay)6 se ha incrementado.
El incremento en la superficie tiene su correlato en el aumento de la utilización de plaguicidas (Ver cuadro N° 1). Al no realizarse rotaciones, se ha exacerbado la utilización de plaguicidas al punto que estos han afectado la supervivencia de los insectos benéficos, habiendo creado mecanismos de resistencia en los perjudiciales7. Esta expansión, a su vez se relaciona con la posibilidad de utilización de la soja como forraje, e incluso, la posibilidad de incluirla en rotaciones con plantas de la familia de las gramíneas como la cebada y trigo. Tal situación conduce a controlar las malezas en los lotes de cultivos a partir de la utilización del herbicida glifosato.
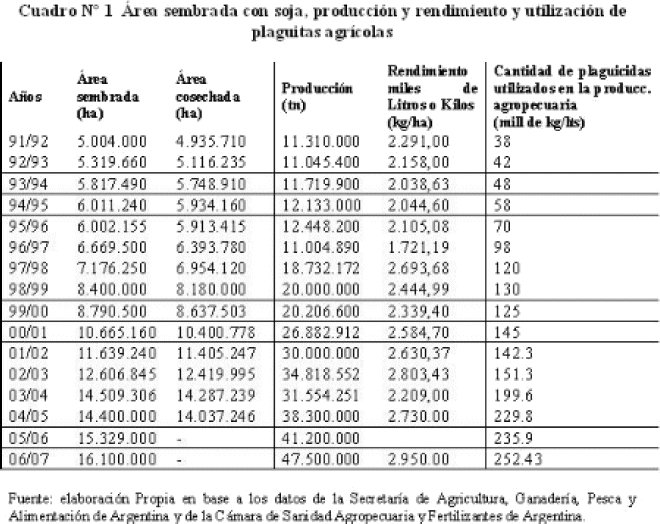
En la Argentina la soja va ganando superficie a la ganadería, los cultivos extensivos (trigo), las hortalizas (papa); también se extiende a zonas de ecosistemas frágiles como el monte seco y la estepa Patagónica. En conjunto, se espera incrementar la superficie bajo cultivo de soja en 3 millones de Ha en los próximos 5 años8. Por otra parte, en el país se observa una tendencia creciente en los rendimientos a partir de la utilización de un paquete de insumos - herbicidas, insecticidas y fertilizantes -. De todas maneras, el rendimiento es fuertemente determinado por la fecha de siembra y a las condiciones climáticas, especialmente las lluvias, elementos fuera del alcance de los productores.
La expansión de la superficie de siembra, el monocultivo, la ausencia de rotaciones junto a la masificación en el uso de plaguicidas ha determinado un incremento en las poblaciones de insectos perjudiciales junto a una merma en los benéficos. La utilización de plaguicidas acelera la presión de selección con lo cual se refuerza el ciclo. El control de las malezas se ha reducido y especializado a partir la de la masiva adopción de materiales de origen transgénico. El herbicida Glifosato (48%) (Round-up) y otras marcas es utilizada con dosis que van desde los 3 a 10 Lts /ha. en 2 a 4 aplicaciones por temporada9. También y a partir de la aparición de malezas resistentes a las dosis recomendadas de glifosato se utiliza el herbicida 2, 4 D con aplicaciones de 2 a 3 Lts/Ha10.
El problema derivado de la utilización del herbicida glifosato es grave por la cantidad utilizada, por el modo de aplicación y por su impacto en la salud, pero no es el único. En la actualidad se utilizan una serie de plaguicidas extremadamente tóxicos con capacidad de producir daños en la salud a nivel agudo - a corto plazo - y crónico - enfermedades que aparecen luego de años del contacto con el plaguicida -. Es el caso de los insecticidas Endosulfan, Carbofuran, Bromuro de metilo, los herbicidas 2, 4 D y Paraquat.
En el caso del insecticida Endosulfan, es un producto organoclorado que reviste la categoría de contaminante tóxico persistente, que se degrada muy lentamente permaneciendo años en el ambiente; se acumula en las cadenas tróficas y aún se traslada a grandes distancias arrastrado por las corrientes de aire y de agua, con lo cual puede alcanzar a zonas muy alejadas de aquellas donde se aplica. En la actualidad se utilizan cerca de 4 millones de litros de este producto en las actividades agrícolas desarrolladas en la Argentina11.
Respecto al herbicida 2, 4 D las cantidades aplicadas son crecientes año tras año; su utilización se deriva de la expansión del cultivo de soja y de la aparición de tolerancia y resistencia a las dosis "normales" del herbicida glifosato12 en las plantas silvestres. También destaca la utilización del insecticida carbofuran en la horticultura, principalmente en el cultivo de tomate. La particularidad de este producto es que aplicado en el suelo sobre el cultivo de tomate posee un tiempo de carencia13 de 60 días hasta la cosecha.
II. Objetivos
Este trabajo se propone analizar las condiciones habituales en las cuales se desarrolla el manejo integral de plaguicidas de tal manera que puedan vincularse y relacionar las prácticas de manejo puestas en juego cotidianamente con las recomendaciones técnicas brindadas por las empresas proveedoras de insumos y las instituciones de investigación y extensión agrícola, estas últimas encuadradas en la normativa vigente. Asimismo se buscará vincular en qué medida el no cumplimiento de las "normas" o lo "que aconseja" puede derivar en un caso de intoxicación.
Para cumplir con los objetivos se realizaron y analizaron, entrevistas a trabajadores y productores de diversas zonas productivas de Argentina que junto a registro de reuniones grupales y la observación durante la ejecución de las tareas permitió realizar una cierta triangulación entre instrumentos. También se consultó y analizó información secundaria (normativa vigente, folletos, cartillas de divulgación., etc).
III. Resultados
A- Las etapas de riesgo
a- La adquisición
La vinculación de productores y trabajadores con los plaguicidas puede presentarse a modo de fases o etapas que suelen superponerse. Es muy discutida la necesidad real de uso de plaguicidas. Por lo general se recomienda14 la utilización de algún tipo de plaguicida para contrarrestar el ataque de insectos, hongos, malezas cuando su acción sobre el cultivo implique un peligro, ya sea que comprometa su supervivencia y/o los rendimientos futuros. Es decir se sugiere la utilización basándose en criterios objetivos; cantidad de insectos en la planta, en las hojas, cantidad y estado de las malezas por metro cuadrado, porcentaje de daño de las hojas, etc. A partir de las entrevistas a productores y del análisis de las conversaciones mantenidas entre estos y los comerciantes se puede afirmar que la adquisición se basa en criterios subjetivos, entre los que sobresalen el temor a perder la cosecha, las experiencias pasadas por el productor respecto a la incidencia de insectos y plantas silvestres sobre su cultivo, las prácticas realizadas por los vecinos, su aversión al riesgo y la presión ejercida por el proveedor de insumos. También incide el precio de los productos químicos y el de los productos agrícolas. Estos factores serán determinantes al decidir qué producto comprar. La compra es más sesgada cuanto el proveedor es quien visita al productor en su predio15. En el caso de los insecticidas, por lo general, se adquieren productos económicos, de alto poder de volteo y de acción no selectiva.
Respecto a las condiciones en las cuales se expenden los productos, se ha extendido la comercialización de productos fraccionados, fuera de sus envases originales. En este caso la situación se relaciona con el costo y la cantidad de producto contenido en el envase -máxime en el caso de los herbicidas - y la disponibilidad de recursos monetarios del productor, - aunque un porcentaje elevado de las ventas se realizan a crédito -. Al respecto en un trabajo realizado en Misiones - noreste de Argentina - se pudo confirmar la compra de plaguicidas sin receta agronómica, de manera fraccionada, con escasa o nula información en los marbetes. En estos casos la aplicación "segura" queda librada al productor o usuario.
Las normativas establecen restricciones acerca de los cultivos a aplicar, las dosis, las condiciones atmosféricas de uso, etc. Como no existen supervisiones quedará al buen tino, conocimiento y compromiso del aplicador acatar las normativas. Un caso especial es el del insecticida Fipronil que se halla prohibido en la provincia, debido a su posible impacto en el ambiente. Comentarios de productores y otros actores locales revelan que las disposiciones son vulneradas, pudiéndose adquirir el producto, libremente16.
En otro trabajo realizado en el área de producción de hortalizas en Argentina, un comerciante de la localidad de Merlo - Buenos Aires - afirmó; "acá llevan lo que pueden, para una o dos pasadas, depende de la plata que tengan, aunque también fiamos ...". Al decir de un vendedor de una casa de venta de productos agrícolas de Misiones "... los productores llevan siempre lo mismo, preguntan por lo más barato, no cambian más, llevan metilsufuron, sulfuramida, etc., y no se informan sobre su acción tóxica". Entonces se puede afirmar que el manejo de los plaguicidas se inicia introduciendo productos al predio o chacra, cuando no a la misma vivienda. Estos son ocasionalmente innecesarios, altamente tóxicos y en ocasiones fuera de sus envases originales. Este último aspecto de por sí peligroso dado que no poseen marbete o etiqueta con las indicaciones sobre su utilización, peligrosidad y primeros auxilios.
b- Almacenamiento
La normativa Argentina relativa al registro, comercialización y uso de plaguicidas es tan profusa como desarticulada. Dentro de las normativas relacionadas con la horticultura cabe destacar la Resolución N° 71/99 SAGP y A, que aprueba la guía de buenas prácticas de higiene y agrícolas para la producción primaria (cultivo-cosecha), empacado, almacenamiento y transporte de hortalizas frescas. En la misma se detallan las recomendaciones sobre buenas prácticas, como así también se consideran los aspectos de capacitación, documentación y registro del personal y el rastreo y retiro de los productos del mercado en caso de detectar peligro para la salud del consumidor.
Cotejando dicha Resolución con las observaciones y registros realizados en las visitas a establecimientos hortícolas se puede confirmar que subsisten una serie de recomendaciones específicas que no son tenidas en cuenta en las prácticas concretas. Para el caso de la adquisición se establece: "Verificar la integridad de los envases, etiquetas y marbetes de los productos que adquiera. Guardar los productos fitosanitarios en sus envases originales con las respectivas etiquetas y marbetes". Paralelamente la resolución 145/96 de IASCAV17 fija el formato, tipo y distribución de la información en las etiquetas. El etiquetado se regirá por la directriz general de la FAO sobre etiquetado correcto, adoptándose el sistema de clasificación de los plaguicidas según sus riesgos, desarrollado por la OMS. Además se colocaran bandas de diferentes colores evidenciando las diferentes categorías toxicológicas. Por su parte la disposición N° 11 del Servicio Nacional de Sanidad Vegetal normaliza el envasado, cierre, acondicionamiento capacidad y material de los envases de terapéuticos de uso agrícola.
De las entrevistas y la observación realizada en las explotaciones hortícolas y, por extensión, en otras actividades, se ha verificado en muchos casos la adquisición, acopio y utilización de productos fraccionados fuera de sus envases originales y sin identificación. La práctica de no conservarlos en sus envases originales determina no solo mayores posibilidades de accidentes por derrames o ingestión involuntaria sino que al no poseer la etiqueta de identificación, no se conoce con certeza la información que de ella se deriva. En este caso la más importante de todas, su toxicidad.
El lugar de acopio parece tener más una relación con el costo de los productos y posibilidades de robo que con su peligrosidad y restricción a la exposición. En este sentido los productores expresaron, "yo los guardo muy bien, acá en los galpones, para evitar los robos18" "el patrón lo deja en cualquier lado, arriba de los árboles, ahí al lado del tanque ... .dice para tenerlo cuando los necesita19" En un trabajo realizado en el distrito de Pilar - Buenos Aires, Argentina - se pudo confirmar como un proyecto en el cual se entregaban pequeños galpones para el almacenaje no alcanzó los resultados esperados. En este caso si bien los galpones eran recibidos por los productores, estos los utilizaban solo parcialmente. Se corroboró cómo allí se guardaban unos pocos envases como una manera de "mostrar" el uso, pero el resto de los plaguicidas, en especial lo más caros, se guardaban en la vivienda.
Este es un buen ejemplo de cómo estrategias e instrumentos parciales y fragmentados no permiten alcanzar resultados positivos en el manejo de los plaguicidas.
¿Por qué no se cumple con las normas? Existen muchas aproximaciones: (a) La necesidad de poseer el producto rápido, para cuando se lo requiera; (b) Desconocimiento de la peligrosidad real de los productos; (c) Ausencia de lugares seguros para guardarlos en el predio (d) Condiciones de negligencia, descuido (e) Escasa aversión al riesgo; (f) Bajo registro corporal del accionar de los plaguicidas - registro de una intoxicación -. Como puede observarse las causas son múltiples, se retroalimentan y potencian entre sí para no llevar a la práctica lo establecido en almacenamiento ideal.
c- La dosificación
La normativa sobre las buenas prácticas recomienda "preparar y aplicar los productos respetando estrictamente las recomendaciones de los marbetes en cuanto a dosis, momento de aplicación, condiciones ambientales, limpieza del agua para la preparación de los caldos, etc." En el caso de la dosificación, es el momento en que el plaguicida se halla más cerca de quien realiza la aplicación; los derrames y las salpicaduras son tomados como "accidentes" cotidianos y así se incorporan a la experiencia laboral. Las tareas se hacen rápido a fin de no perder tiempo y ganar en productividad. Si bien los productores y trabajadores encuestados afirmar haber leído el marbete, y respetar las indicaciones del proveedor de insumos, rara vez se hallan en las explotaciones instrumentos de medición que permitan aplicar la dosis precisa. Esta situación determina que se utilice una mayor cantidad de producto que la indicada, pudiéndose de esta forma aplicar una dosis de plaguicida mayor a la recomendada.
Respecto a los marbetes, es común que en las ventas fraccionadas no existan por lo cual, ante la ausencia de información no se puede seguir las recomendaciones. Las dosis están estipuladas para cada cultivo y plaga a tratar, pero por lo general se aplican dosis uniformes indistintamente del vegetal a pulverizar.
Sobre la experiencia, se aconseja colocar siempre un poco más de producto porque "las plagas son resistentes, hasta los yuyos se han vuelto difíciles ...20". Esta ultima situación tiene su correlato en la expansión de la superficie de siembra, el monocultivo, la ausencia de rotaciones junto a la intensificación en el uso de plaguicidas - masificación - todo lo que ha determinado un incremento en las poblaciones de insectos perjudiciales junto a una merma en los benéficos.
La utilización de los mismos principios activos acelera la presión de selección, con lo cual se refuerza el ciclo. Los insectos se han vuelto resistentes a las dosis normales de los plaguicidas, tanto por su capacidad de detoxificar el producto como por el engrasamiento del exoesqueleto21. Entonces se esgrimen y reconocen varias causas que llevan a no acatar las recomendaciones sobre la dosificación adecuada: (a) La visualización de la existencia de plagas resistentes; (b) La ausencia de indicadores de daño en la salud; (c) La ausencia de un adecuado asesoramiento; (e) La multiplicidad de tareas; (f) La ausencia de marbetes y etiquetas y (g) La dificultad de comprender las instrucciones en los marbetes.
d- Aplicación
Puede considerarse como la etapa más problemática, cualquiera sea la producción y cultivo analizado. Ya sea realizada en forma manual como mecánica, terrestre o aérea es la etapa donde más variables pueden influir para la ocurrencia de una intoxicación. Los problemas aparecen en todas las producciones y bajo diferentes modalidades de aplicación de plaguicidas. En este caso es importante no solo tener en cuenta la toxicidad especifica del plaguicida - su capacidad tóxica - sino también es necesario considerar las características físico-químicas del plaguicida dado que determinan su comportamiento en el ambiente luego de la aplicación. Entre las propiedades más importantes a tener en cuenta están la solubilidad, su adhesión a las partículas del suelo, la capacidad de evaporarse, su vida media en el ambiente y su acumulación en las cadenas tróficas. Ante la peligrosidad intrínseca y las características físico químicas de los tóxicos, se aconseja llevar a la práctica una serie de recomendaciones tanto para los productores cuanto para los trabajadores22:
La operación debe ser realizada por personal especializado y capacitado.
La revisión del equipo aplicador: máquina, mochila, etc.
La utilización de un equipo de protección: botas, antiparras, capas, pantalón especial, barbijos, etc.
La ejecución de las tareas metódica y pausadamente.
Evitar la presencia de personas en las inmediaciones.
Lavarse las manos adecuadamente luego de la operación.
Tanto en la zona de producción de cereales y oleaginosas como en la zona yerbatera, en la de producción de pinos y en las zonas hortícolas en pocos casos se cumple con las recomendaciones. Al respecto es necesario analizar las manifestaciones de los actores involucrados en el manejo de agrotóxicos. "Las tareas hay que hacerlas rápido, porque nos pagan por tanto, entonces tenés que apurarte23" ; "¿equipo? acá nadie te da el equipo, te pones unas capas, las botas y le das24" ; "si no morís por el plaguicida te morís por el calor que hace y más si te pones el equipo... te morís asfixiado...25" ; "siempre hay alguien cerca, acá por ejemplo ves a los productores usando a sus hijos como marcadores de los surcos, después del rozado cuando aplican herbicidas26".
Respecto al momento del día, si bien se recomienda hacerlo a la mañana temprano o de tarde a fin de evitar las altas temperaturas y hacerlo sin viento, los productores realizan las aplicaciones en cualquier momento del día independientemente de las condiciones atmosféricas. Mientras el viento puede arrastrar las partículas hacia quien las aplica o quien se halla en las inmediaciones, las elevadas temperaturas pueden hacer que un producto con elevada tensión de vapor se evapore rápidamente pudiendo ingresar al cuerpo de quien lo aplica, mediante la respiración .
Respecto al momento del día se encontraron las siguientes explicaciones: "aplicas cuando podes, cuando queda un momento libre"; "aplicamos de día temprano, aunque si es necesario lo hacemos al medio día, el sol te mata y el calor también" Del análisis de las entrevistas y de la observación es posible enunciar que las normas no se cumplen por las siguientes causas: (a) Inadecuación de los equipos de protección a las condiciones ambientales de trabajo; (b) Ausencia de supervisión por parte del estado; (c) Multiplicidad de tareas (d) Ausencia de acciones de capacitación por parte del estado y de las empresas; (e) Pago a destajo o por productividad; y (f) Ausencia de adecuadas condiciones de higiene en la vivienda y en el lugar de trabajo.
En el caso de las aplicaciones aéreas las partículas pueden impactar sobe las personas y comunidades que habitan o trabajan cerca de las zonas de utilización. Aunque las legislaciones provinciales prohiben las aplicaciones a distancias menores que los 500 a 1500 metros de distancia de donde habitan las comunidades el problema es más amplio. En principio porque nada se dice de las viviendas aisladas que persisten en las áreas rurales y que pueden ser alcanzadas por el plaguicida. De la misma manera el viento puede arrastrar las partículas tóxicas mucho más allá de donde son aplicadas. Entrevistas realizadas a habitantes de comunidades aledañas a los campos fumigados, como Los Toldos en Buenos Aires, Qui-milí en Santiago del Estero e Ituzaingó en Córdoba, dan cuenta de la aparición de problemas agudos como la presentación de manchas en la piel, problemas respiratorios, mareos como también enfermedades crónicas como las alteraciones en el sistema endócrino, alteraciones en aparato respiratorio y en el aparato reproductor de Hombres y Mujeres.
También las partículas de los plaguicidas pueden alcanzar las fuentes de agua ya por las aplicaciones directas sobre las mismas como por la percolación entre las partículas del suelo llegando a las napas freáticas. De la igual manera los plaguicidas pueden quedar adheridos al suelo durante muchos años antes de ser removidos28. Se evidenciaron situaciones en las cuales los equipos de aplicación (mochilas, tanques de aplicaciones mecánicas) se lavaban en acequias, arroyos y ríos con la consecuente contaminación del agua.
En un trabajo realizado en Santiago del Estero - Noreste de Argentina - en comunidades afectadas por las fumigaciones aéreas, sobre una muestra de 300 familias se comprobó que el 47,87% de las familias encuestadas se encuentra a una distancia menor a los 100 metros de los sembradíos de soja, y el 85,11 % se encuentran a menos de 500 metros que es la distancia mínima de fumigación que permite la ley provincial de agroquímicos (Gráfico 1). En este caso los productos más utilizados en la zona y que fueron mencionados en la encuesta fueron; Glifosato, 2,4 D, Atrazina, Cipermetrina, Metamidofós, Endosulfán29.
e- Desecho de envases
Según Davies, "El desecho de los envases constituye uno de los principales problemas en el manejo de los agroquímicos, dado que se arrojan a los cursos de agua, se vuelven a utilizar o se intentan eliminar por métodos no aconsejables30". El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (I.N.T.A.) recomienda proceder al "lavado triple" del envase con la finalidad de reducir al mínimo el contenido de plaguicidas. Tal operación debe realizarse mientras se está preparando el equipo aspersor, arrojando el líquido dentro del botalón. Según datos del I.N.T.A esta operación permite reducir los restos de plaguicidas - en un envase de 20 litros - de 65 mililitros a prácticamente cero31.
Esta recomendación no se tiene en cuenta por lo general en las diferentes áreas productivas de la Argentina en especial en las zonas frutícolas y hortícolas como también cuando se utilizan plaguicidas en el hogar o para mantener las plantas del jardín. Así es posible observar envases de plaguicidas no solo ubicados en lugares no recomendados sino además conteniendo una cantidad apreciable de tóxico. Una vez que se agota el plaguicida los envases pueden seguir las siguientes alternativas de desecho: Arrojados dentro del predio pero fuera de lugares específicos; arrojados en acequias comunales o en basureros clandestinos; en la puerta de los viveros de atención al público; reciclados para uso doméstico, reciclados para juegos de niños, quemados a cielo abierto; enterrados dentro de la explotación.
Cualquiera de las opciones mencionadas puede desencadenar una intoxicación. Esta disposición de arrojar los envases de plaguicidas fuera de lugares específicos además, de la rapidez en la ejecución de las tareas reconoce otras causas: (a) El desconocimiento del daño potencial de estos tóxicos y los envases, (b) La insuficiente información sobre métodos "seguros" de desecho, (c) La inexistencia de métodos seguros de desecho.
Los productores, trabajadores y aquellos consumidores que los utilizan en el hogar manifiestan desconocer métodos seguros de eliminación. En realidad no existe un método integral, accesible y seguro. Quemar los envases acompañados por elementos que favorezcan la combustión no resulta conveniente, pues se liberan al medio ambiente una serie de residuos gaseosos que, como las dioxinas poseen potencialidad cancerígena, mutagénica y acción sobre la fertilidad de hombres y mujeres32. Estas dioxinas persisten en el medio ambiente aún muchos años después de su liberación, aspecto que refuerza su peligrosidad. Algunos tóxicos como el 2,4 D expuestos al calor desprenden estas dioxinas cuyo poder tóxico es ampliamente superior al del producto natural.
La organización Greenpeace comenta respecto a las toxinas: "Las dioxinas son subproductos no intencionados que se originan al fabricar, utilizar y verter cloro o productos químicos derivados del cloro. Las emisiones industriales de dioxinas al medio ambiente pueden ser transportadas a grandes distancias por corrientes atmosféricas, y en menor grado por ríos y corrientes oceánicas, una exposición inusualmente alta a dioxinas - accidental o laboral - revela efectos negativos en la salud, entre los que se incluyen alteraciones en el desarrollo, en los sistemas reproductor e inmunitario y cáncer33".
Experimentos con animales han demostrado que "la exposición a dosis muy bajas de dioxinas durante un período sumamente corto de la gestación es suficiente para producir efectos perjudiciales para la salud del feto". Estudios de la Agencia para la Protección Ambiental de Estados Unidos revelan que "la exposición laboral o accidental con dioxinas en el ser humano pueden producir cáncer. Se calcula que el nivel de exposición de fondo a dioxinas a que está sometida la población general en la actualidad, tiene como resultado un riesgo de contraer cáncer en 1 persona de cada 1.000 ó 1 de cada 10.00034".
Enterrar los envases tampoco parece ser la solución, ya que las sustancias tóxicas pueden percolar hacia las capas profundas de agua o adsorberse a los coloides del suelo. Cualquiera de las dos situaciones afecta la calidad del agua de consumo y la vida microbiana del suelo. En ocasiones la alternativa más rápida es arrojarlos a "cielo abierto", esto es fuera de lugares específicos, lejos de la quinta, aunque esto implique dejar los en acequias comunales, calles o baldíos.
Por otra parte, el reciclaje de los envases constituye también un problema. Los envases de vidrio suelen utilizarse para el acopio de bebidas o agua; los de metal, para calentar o guardar agua y los de aluminio se los vuelve a fundir. En todos los casos de intoxicación, por inhalación o ingestión. Dado que en la mayoría de las ocasiones, las personas que reciclan envases son las mismas que utilizan agrotóxicos, se pueden inferir que conocen medianamente su capacidad de generar daño, aunque las evidencias demuestran que no son capaces de percibirlos en su dimensión real. De la misma manera desconocen la posibilidad de adherencia y persistencia de las partículas tóxicas, aún luego de un fuerte lavado.
En el monitoreo realizado en Santiago del Estero -Argentina - se evidenció la problemática del reciclaje para uso doméstico. En este caso los envases de plaguicidas utilizados, la mayoría de las veces bidones, son reutilizados por parte de las familias encuestadas. Estos los obtienen en la zona ya que, generalmente los empresarios dejan los bidones tirados luego de las fumigaciones. El 89% de los encuestados manifestó que los utilizan para almacenar agua. Esta es una situación común en la zona debido a que el agua es muy escasa y las familias campesinas tienen que recorrer distancias considerables para obtenerla. Por eso, necesitan recipientes para poder almacenar la mayor cantidad de agua posible y los envases de plaguicidas son un recurso sin costo y a su alcance35.
¿Por qué la misma gente que aplica estos tóxicos, que percibe su accionar sobre los insectos y malezas es capaz de utilizarlos para acopiar agua, guardar comestibles o incluso como elemento de uso doméstico? Cualquier aproximación resultará insuficiente dada la complejidad en la trama de relaciones y situaciones que vinculan a los trabajadores con los tóxicos y en sentido más amplio con sus condiciones de vida y trabajo. Cuando se recicla un envase, se realiza desde la ignorancia de las características y potencialidad de daño de los tóxicos o de la propia cosmovisión del que lo aplica, sin olvidar que el manejo cotidiano va creando condiciones subjetivas de familiaridad, de "complicidad" entre sujeto y objeto. Las mismas condiciones de vida impregnan la relación entre productores y trabajadores y los tóxicos en general y con los envases en particular. Los plaguicidas son familiares, en ocasiones conviven en el ámbito doméstico. Esta relación sumada a la precariedad en las ocasiones de vida favorece la reutilización de los envases. No existen respuestas simples, ni causas únicas, pero el reciclaje produce intoxicaciones.
¿Por qué no se cumplen las normas de desecho de envases? Entre otras, por las siguientes causas: (a) Ausencia de métodos no contaminantes de desecho confiables y al alcance del productor; (b) Bajo control del Estado para con el manejo de envases y ausencia de sanciones; (c) Baja participación de las empresas en la capacitación y el acopio; (d) Escasa información disponible para el productor sobre los métodos de desecho y su impacto en la salud.
f- Respeto por el tiempo de carencia
Un problema gravísimo se presenta en la fumigación de las hortalizas para consumo en fresco donde la combinación de la utilización de plaguicidas extremadamente tóxicos, las dosis de aplicación elevadas y fundamentalmente el no respeto del tiempo de carencia determinan que una elevada proporción de las hortalizas comercializadas en los alrededores del área metropolitana de Buenos Aires lleguen al consumidor con un tenor de plaguicidas más elevado que el admitido por las disposiciones vigentes.
Según las entrevistas, el caso más problemático lo constituyen aquellas especies donde el fruto se consume fresco, donde el tiempo de carencia36 no es respetado por los productores a lo que se suma la inexistencia de controles en los mercados concentradores. Recientemente un trabajo de investigación realizado por la organización BIOS (Mar del Plata, Argentina) demostró que son comercializadas hortalizas con una alta carga de agrotóxicos. Las hortalizas analizadas (lechuga, morrón y apio) mostraron una carga de Dimetoato y Clorpirifos más alta de los límites máximos establecidos. Se trata de plaguicidas con efecto agudo y crónico sobre la salud pudiendo provocar desde dolor de cabeza y nauseas, hasta dolores neuromusculares, afecciones en el sistema respiratorio e interferir en la fertilidad masculina y femenina.
B- El impacto de los agrotóxicos
a- El impacto de los plaguicidas en la salud
Estudios epidemiológicos comunitarios, estudios prospectivos y retrospectivos, investigaciones realizadas con animales en laboratorios y la estadística hospitalaria dan cuenta de la existencia de una vinculación entre los plaguicidas - alcance de las partículas - y la aparición de determinadas enfermedades.
Respecto al Glifosato en las intoxicaciones agudas pueden aparecer los siguientes síntomas: irritación de los ojos y de la piel, daños en el sistemas respiratorio y a nivel pulmonar, mareos, descenso de la presión sanguínea, dolor abdominal, destrucción de glóbulos rojos y fallas renales37. Pero lo que es más importante es la aparición de enfermedades de tipo crónico; desarrollo neurológico anormal38, incremento en la incidencia del linfoma no - hodking39, afección en la placenta humana con probable incidencia en el desarrollo de abortos40. También puede actuar en la división celular con una posible incidencia en la aparición cánceres41.
Para el caso del Endosulfan las investigaciones y denuncias de investigación dan cuenta de la aparición de diarreas, mareos, dolor de cabeza, nauseas, llagas, dolor de garganta y cuadros de asma42. La revisión de la literatura científica sobre impacto del endosulfán revela evidencias de los efectos tóxicos crónicos en el sistema nervioso, el sistema inmunológico, su acción disruptora endócrina y evidencias no concluyen-tes de su acción mutagénica y genotóxica, así como la de provocar cáncer en animales de laboratorio y las poblaciones humanas expuestas43. En el caso de su efecto disruptor endócrino se han observado alteración en el desarrollo de especies animales, atrofia testicular y reducción de la producción de esperma en mamíferos, también interfiere a las hormonas sexuales masculinas causando depresión crónica de la tes-tosterona44. Por último el endosulfan se halla relacionado con efectos neurológicos a largo plazo como la epilepsia y el incremento el riesgo de la enfermedad de Parkinson45.
Por último, los síntomas de exposición aguda del herbicida 2, 4 D incluyen dolor de pecho y abdomen, dolor de cabeza, irritación de la garganta, náuseas, vómitos, mareos, fatiga, diarrea, pérdida temporal de la visión, irritación del tracto respiratorio, confusión, contracciones musculares, parálisis flácidas, sangrado, baja presión sanguínea, irritación de la piel y ojos y membranas mucosas, dermatitis y pérdida de apetito46. Por su parte la exposición oral crónica posee efectos sobre el sistema nervioso central, la sangre, el hígado y los ríñones. Se ha observado una disminución en la hemoglobina y de las células rojas de la sangre. El 2, 4 D se ha mostrado mutagénico en investigaciones realizadas en humanos y animales47.
Se han producido incrementos significativos de daño de los cromosomas de células humanas cultivadas sometidas a bajos niveles de exposición. Respecto a los efectos sobre el sistema reproductivo el 2, 4 - D causa un incremento de espermatozoides anormales en agricultores expuestos. En los lugares donde había un elevado uso de 2, 4 -D se observaron tasas elevadas de defectos congénitos, mientras que en animales de laboratorio el herbicida produjo efectos teratogénicos48.
b- El impacto en el resto del ambiente
Diversos estudios de campo y laboratorio demuestran el impacto del Endosulfan sobre la fauna silvestre. En este caso vale destacar que las aplicaciones alcanzan los cursos de agua causando la contaminación de los cursos con partículas de suelo que contienen este producto y que son arrastradas por el efecto erosivo del agua.
Autores49 que estudiaron la toxicidad50 de los plaguicidas y su efecto sobre los invertebrados en diferentes ecosistemas pampeanos han demostrado el efecto sobre la especie Saphnia magna. En estos ensayos observaron una mayor concentración de endosulfan en partículas de suelo, efecto que se relaciona con la ocurrencia de procesos erosivos. En el caso de los peces, un trabajo de investigación realizado en ríos de la provincia de Buenos Aires, Argentina51, permitió detectar una mayor cantidad de muertes generalizadas de peces desde las 24 hasta 72 horas luego de la aplicación de endosulfan en las cercanías
Otro estudio realizado sobre cursos de agua de la misma provincia de Buenos Aires52 ha comprobado el impacto de las mezclas de plaguicidas sobre la supervivencia de anfibios. Especialmente son importantes los efectos sobre las etapas iniciales de la vida de estos organismos, en estado larval. El impacto no letal puede tener consecuencias sobre las condiciones de crecimiento y desarrollo de estos organismos.
Por último cabe resaltar que según los estudios de campo y la revisión bibliográfica los mayores impactos observados sobre anfibios y peces se relacionan con aplicaciones áreas de plaguicidas realizadas en cercanías a los cursos de agua53.
Como consecuencia del empleo masivo de Glifosato, surgieron problemas relacionados con la aparición de especies de malezas que presentan tolerancia y/o resistencia a este ingrediente activo. Aunque se afirma que el glifosato es poco móvil en el suelo, estudios científicos ponen en duda esta afirmación. Por ejemplo, se ha encontrado que la absorción del glifosato varía de acuerdo a los tipos de suelo54 comprobaron que en algunos tipos de suelos se libera el 80 por ciento del herbicida absorbido, mientras que otros liberan entre 15 por ciento y 35 por ciento. Hay suelos que no pueden retener el glifosato el tiempo suficiente para que haya degradación microbiana, y en esos casos el herbicida es muy móvil. El glifosato liberado puede percolarse a los niveles más bajos del suelo55.
Respecto a la degradación en el suelo, la EPA ha reportado que la vida media del herbicida en el suelo (tiempo que tarda en desaparecer la mitad de un compuesto en el ambiente) puede ser desde 60 días y añade que en estudios de campo los residuos se encuentran a menudo al año siguiente56. En Estados Unidos se encontraron residuos de glifosato en los sedimentos de una laguna un año después de su aplicación directa57.
La persistencia del glifosato en el agua es más corta que en el suelo, pero puede conservarse por más tiempo en los sedimentos. Se ha reportado el herbicida en aguas superficiales y subterráneas en Canadá, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos y Noruega. En Canadá se hallaron residuos de glifosato de hasta 5.153 (ig/litro después de una aplicación aérea sobre lagos. Su degradación dependió de la vegetación presente58. La contaminación de las aguas por este herbicida es extraordinariamente letal para los anfibios, según un trabajo de investigación que registró una disminución de la diversidad de anfibios del 70 por ciento y una reducción del número total de renacuajos del 86 por ciento en charcas contaminadas con Roundup59.
Estudios sobre los impactos del glifosato en aves han encontrado que este herbicida es moderadamente tóxico. Pero se han identificado, además, efectos indirectos en comunidades de aves, porque el glifosato afecta a las plantas o insectos de los que estos organismos dependen para su sobrevivencia. Esto ha sido documentado en estudios de poblaciones de aves expuestas al herbicida en la costa Norte de Estados Unidos. En el Reino Unido, los efectos indirectos de los herbicidas para cultivos de cereales, incluido el glifosato, están asociados con la declinación de 11 especies de aves60.
C- ¿Es posible una aplicación correcta o segura?
Del estudio de la realidad a partir de las entrevistas, análisis de las observaciones y de los discursos de los actores es posible afirmar la dificultad de llevar adelante una "aplicación segura" y que tal definición implica, rememora o engloba a una serie de prácticas para las cuales se requiere una serie de destrezas, conocimientos, habilidades improbables de poseer y de llevar a la praxis de manera coherente y sistemática. Existe un marco productivo y laboral que busca cumplir los requerimientos de mantener la productividad en el cultivo y el rendimiento laboral, y donde hay que mantener la calidad formal, pero subsiste en el mismo una muy baja supervisión de las prácticas consideradas como "normales", aquellas aconsejadas para disminuir el riesgo de padecer una intoxicación.
Como en el empleo de cualquier tecnología, se puede reducir el riesgo durante la utilización de plaguicidas, aunque son tantas las variables que se deben tener en cuenta, su interrelación e interdependencia, que el uso seguro es muy poco probable de llevar a la práctica. En los plaguicidas se da el caso de investigaciones sobre efectividad, seguridad de uso y aprobación en situaciones ideales - el laboratorio - para luego ser aplicados en situaciones reales, en las cuales las condiciones económicas - la presión del mercado-, las condiciones climáticas y el acceso a la información suelen influir en las verdaderas condiciones de uso.
Los plaguicidas se aplican sin un conocimiento adecuado de su peligrosidad, el apuro, y con personas realizando tareas en las inmediaciones. La venta de productos fraccionados, la escasa información existente en los marbetes, la inexistencia de equipos de protección, la inexistencia de capacitación efectiva de quienes los aplican, resultan la mejor evidencia de que las condiciones de uso recomendadas no son llevadas a la práctica.
Pero el problema es más complejo. La legislación Argentina relativa al registro, comercialización y aplicación de plaguicidas es incompleta, permisiva y obsoleta. Por un lado existen serias deficiencias en el registro, por ejemplo no existe participación del Ministerio de salud en la aprobación de los plaguicidas de uso agrícola. También se da el caso de plaguicidas prohibidos o restringidos en los países de origen y que en Argentina su uso está permitido - el caso del Fipronil retirado del mercado en Alemania por su probado efecto contra la supervivencia de las abejas
En el caso de la comercialización las restricciones son menores. Los plaguicidas se expenden en ferreterías, forrajerías, semillenas, casas de venta de artículos de limpieza, etc. Se pueden comprar sin receta y la aplicación "segura" queda librada al productor o usuario. Las normativas establecen restricciones acerca de los cultivos a aplicar, las dosis, las condiciones atmosféricas de uso, etc, pero su acatamiento quedará al buen tino, dado que no existe supervisión, conocimiento y compromiso del aplicador.
En el caso del herbicida 2, 4 - D, la utilización de las formulaciones como éster isobutílico se hallan prohibidas o restringidas en las provincias de Santiago del Estero debido a que por su volatilidad pueden derivarse trazas del producto hacia cultivos susceptibles y comunidades aledañas a los predios tratados. El hallazgo de envases de estos productos en la provincia revela que las disposiciones son vulneradas.
Conclusiones
Por lo general las pautas aconsejadas no son consideradas por los productores y trabajadores, derivando en la ausencia de mecanismos de prevención y la aplicación de prácticas sucedáneas de dudosa eficacia. Desde la comercialización se vulneran las normas al ofrecerse productos fraccionados poniendo a los trabajadores, productores y sus familias, en situación de riesgo, tanto más cuando se almacenan dentro de la casa o en las cercanías de las fuentes de agua. En cuanto a la aplicación, las prescripciones de recibir una mínima capacitación o la utilización de un equipo de protección son dejadas de lado.
Ahora bien, ¿porque no se cumplen las normas? Las respuestas son complejas y varían según la perspectiva o lugar del campo61 ocupado por quien las enuncia, en algunos casos porque las condiciones ambientales lo impiden, como sucede por ejemplo en la ausencia de utilización del equipo de protección. También porque el contexto de precariedad laboral lo impone, en este caso la necesidad de mantener la productividad laboral lleva a no prestar atención a las condiciones generales de trabajo máxime aquellas ligadas al uso de tóxicos. En el mismo sentido, porque la ausencia de monitoreo en las condiciones laborales lo facilita, las ausencias de supervisión por parte de las autoridades llevan a la existencia de trabajo sin contrato, trabajo infantil, y en las peores condiciones, ausencia de capacitación, extenuantes jornadas de trabajo, etc.
Por último la ausencia de un adecuado registro corporal de intoxicaciones (en su mayoría de tipo crónico), corrobora la creencia de que las prácticas reales y las puestas en juego en el escenario cotidiano, son además de adecuadas, eficaces a la hora de evitar una intoxicación.
Notas
1 Arias, S. 2005. Transformadores en la estructura agraria de la región pampeana causadas por el proceso de agriculturizadón de la década del 90. Tesis de grado. Facultad de Agronomía. UBA.
2 Souza Casadinho, J. Ministerio de salud - Organizadón Panamericana de la salud. 2007. La problemática de los agroquímicos y sus envases, su incidenda en la salud de los trabajadores, la población expuesta y el ambiente. Estudio colaborativo multicentrico. Bs. As Argentina.
3 Cantidad de producto, expresada en gramos, que elimina al 50 % de los animales de laboratorio que han sido sometidos a la ingesta de un tóxico.
4 Souza Casadinho, J Mnisterio de salud - Organización Panamericana de la salud. 2007. La problemática de los agroquímicos y sus envases, su incidenda en la salud de los trabajadores, la población expuesta y el ambiente. Estudio colaborativo multicentrico. Bs As. Argentina.
5 Obstchatko, Edith (2003). El aporte del Sector Agroalimentario al Crecimiento Económico Argentino: 1965-2000. Buenos Aires: IICA.
6 La ciberagricultura, suplemento de Clarín Rural. Buenos Aires 17 de noviembre de 2007.
7 Souza Casadinho, Javier. 2004. El impacto e los cultivos transgénicos sobre la estructura agraria y la alimentación. CETAAR- RAPAL. Buenos Aires
8 La ciberagricultura, suplemento de Clarín Rural. Buenos Aires. 17 de noviembre de 2007.
9 Arias, S, Moya, M., Souza Casadinho, J. 2006. Transformaciones en la estructura agraria de la región pampeana causada por el proceso de agriculturización de la década de los '90., el uso de glifosato y la aparición de malezas resistentes Mimeo.
10 Arias, D. Moya M, Souza C.Javier, 2005 Op. Qt.
11 Souza Casadinho Javier. 2008. Alternativas al uso del Endosulfán en la soja; el caso de la Argentina. En El Endosulfan y sus Alternativas IPEN- RAPAL. Santiago de Chile.
12 Arias, S., Moya M. y Souza Casadinho J. 2006. Estructura Agraria y cultivos Pp 10 -15 Revista Enlace. N° 73. Santiago de Chile.
13 Tiempo que debe mediar entre la última aplicación y la cosecha del producto para la comercialización.
14 Según lo analizado en folletos, cartillas y manuales confeccionados y distribuidos por las empresas proveedoras de insumos o del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
15 Esta modalidad es frecuente en la producción hortícola pero se extiende a la producción extensiva con suma rapidez.
16 Souza Casadinho, Javier -Moya Mariana 2009. La utilización de plaguicidas y su impacto en el ambiente en el Municipio de Caraguatay, Msiones. Cátedra de Extensión y Sociología Rurales. FAUBA Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América latina RAPAL.
17 Instituto Argentino para la calidad y sanidad vegetal.
18 A.C productor de La Plata - Buenos Aires
19 R. trabajador de Marcos Paz-Buenos Aires.
20 J.C. productor de Misiones.
21 Souza Casadinho, Javier. 2007. El convenio de Estocolmo. Los plaguicidas Clorados CETAAR - RAPAL - Buenos Aires
22 De la lectura de cartillas realizadas por el INTA; recomendaciones de la Cámara de sanidad y fertilizantes de Argentina y de las recomendaciones de los proveedores de insumos
23 A R. aplicador de la zona de Junín- Buenos Aires.
24 R. C. trabajador de la zona de La Plata- Buenos Aires.
25 R. Trabajador de Escobar-Buenos Aires.
26 J.M. productor de pinos en Misiones.
27 Souza Casadinno, J. Ministerio de salud - Organización Panamericana de la salud. 2007. La problemática de los agroquímicos y sus envases, su incidencia en la salud de los trabajadores, la población expuesta y el ambiente. Estudio colaborativo multicentrico. Bs As. Argentina.
28 Davies, J.1990. "Enfoque agromédico sobre manejo de plaguicidas "Organización Mundial de la salud. Washington. U.SA
29 Souza Casadinno, J. y otros 2009. Monitoreo comunitario de base realizado en Argentina, Bolivia y Paraguay. Red de Acción en plaguicidas y sus alternativas. RAPAL- Pestidde Actión Network- PAN-
30 Davies, John. 1989. Enfoque agromédico sobre manejo de plaguicidas. Washington. O.M.S.
31 I.N.T.A.- CIAFA 1997. Productos fitosanitarios su correcto manejo. Buenos Aires I.N.T.A.
32 Greenpeace. 1994. Cero Dioxinas Madrid. Greenpeace ediciones.
33 Greenpeace. 1994. Cero Dioxinas Madrid. Greenpeace ediciones.
34 Greenpeace. 1994. Cero Dioxinas. Madrid. Greenpeace ediciones
35 Souza Casadinho, J. y otros 2009. Monitoreo comunitario de base realizado en Argentina, Bolivia y Paraguay. Red de Acción en plaguicidas y sus alternativas . RAPAL- Pesticide Actión Network-PAN-
36 Tiempo que debe mediar entre la última aplicación de plaguicidas y la cosecha de las hortalizas.
37 Revista Enlace. 2008. Plaguicidas con prontuario, el Glifosato. Revista de la Red de Acción en plaguicidas y sus alternativas para América Latina N° 80. Santiago de Chile. Chile.
38 Gary, V. y otros 2002 Birth defects, season of conception, and sex of children born to pesticide applicators living in the red River valley of Minnesota. Environmental health perspectives N° 110 Supplement 3. USA.
39 De Ross A. y otros. 2003. Integrative assessment e of multiple pesticide and risk factors for non Hodgkin's lymphoma among men. Occupational and Environmental Medicine. USA
40 Yoke Heong, Chee. 2005. Nuevas pruebas del peligro del herbicida Round - Up. Revista bioseguridad N° 160.
41 Revista Enlace. 2008. Plaguicidas con prontuario, el Glifosato. Revista de la Red de Acción en plaguicidas y sus alternativas para América Latina N° 80. Santiago de Chile. Chile.
42 Bejarano, Femando y otros 2008. El Endosulfan y sus Alternativas. IPEN - RAPAL Santiago de Chile. Chile.
43 Watts Meriel. 2008. Endosulfan. Monographic for the consideration of the endosulfan provisions of information to the Stockholm convention secretarial for the use by the POP's review committee. Pesticide Action Network Asia - Pacific.
44 Watts Meriel.2007. Pestiddes and Breast cancer. A Wake up call. Pesticide Action Network Asia - Pacifico. Pennag. Malaysia.
45 Misra, J. 2007. Developmental exposure to pesticide s zineb and/or endosulfan renders the nigrostriatal dopamine levels as well as system more susceptible to these environmental Chemicals later in life. Neirotoxicology N° 28 citado por Watts en Monographic for the consideration of the endosulfan provisions of information to the Stockholm convention secretarial for the use by the POP's review committee. Pesticide Action Network Asia - Pacific.
46 Bejarano y otros. 2007. 2,4 - D Razones para su prohibición. IPEN -RAPAL. México.
47 Anon.2005. Environmental Protection agency (EPA) Consumar Factsheet on ; 2, 4 -D; Ground Water and drinking Water. http//www.Epa.gov/safewater/contaminants/dw-contamfs/24-d.html.
48 Bejarano y otros. 2007. 2, 4 - D Razones para su prohibición. IPEN -RAPAL. México.
49 Jergentz y otros (2004).
50 Citado por Ronco A
51 Carriquiriborde, 2005.
52 Agostini, 2005.
53 Ronco A. y otros. 2008. Integrated approach for trie assessment of biotech soybean pesticide irrpact on low order stream ecosystems of trie Parrpasic región. En ecosystem Ecology Research Trends. Pp 209.239 Nova Sdence Publisherc. Inc.
54 Piccolo y Celano, 1994.
55 Bravo, Elizabeth. Impactos del glifosato en el medio ambiente (Recopilación). Red por una América Latina Libre de Transgénicos, Boletín 241, 2007.
56 EPA. 1999. Technical Fact Sheetson: Qyphosate. National Primary Drinking \Aater Regulations. Documento obtenido por Internet. En: Bravo, Elizabeth. Impactos del glifosato en el rredio ambiente (Recopilación). Red por una América Latina Libre de Transgénicos, Boletín 241,2007.
57 Cox, C. 1995. Gyphosate. 2. Human Exposure and ecological effects Journal of pesticide reform: a publication of tne Northwest Coalition for Altematives to Pesticides Water 15 (4) p. 14-20. En: Bravo, Elizabeth. Impactos del glifosato en el medio ambiente (Recopilación). Red por una América Latina Libre de Transgénicos, Boletín 241,2007.
58 ENDS Daily, 1999. 6 de Mayo. En: Bravo, Elizabeth. Impactos del glifosato en el rredio ambiente (Recopilación). Red por una América Latina Libre de Transgénicos, Boletín 241,2007
59 Relyea, R. 2005. The Impact of Insectiddes and Herbicides on the Biodiversity and Productivity of Aquatic Corrmunities Journal Ecological Applications En: Bravo, Elizabeth. Impactos del glifosato en el medio ambiente (Recopilación). Red por una Arrérica Latina Libre de Transgénicos, Boletín 241,2007.
60 Carrbell LH and Cook AS, The indirect effects of pesticides on birds, Joint Nature Conservation Committee, Peterborough 1997.
61 Tomando según la definición de Rere Bordieu corro "un espacio de posiciones y de relaciones entre posiciones".
Referencias bibliográficas
[1] Agostini y otros. 2005. Efecto de la aplicación de pesticidas sobre larvas de anuros utilizando experimentos de campo. III Congreso de Limnología. Cal III. Chascomús. Sociedad Argentina de Limnología.
[2] Anon. 2005. Environmental Protection agency (EPA) Consumer Factsheet on; 2, 4 –D; Ground Water and drinking Water. http//www.Epa.gov/safewater/contaminants/dw-contamfs/24-d.html
[3] Arias, S. 2005. Transformaciones en la estructura agraria de la región pampeana causadas por el proceso de agriculturización de la década del ’90. Tesis de grado. Facultad de Agronomía. UBA.
[4] Arias, S. , Moya M. y Souza Casadinho J. 2006. Estructura Agraria y cultivos. Pp 10 - 15 Revista Enlace. Nº 73. Santiago de Chile.
[5] Bejarano y otros. 2007. 2, 4 - D Razones para su prohibición. IPEN - RAPAL. México
[6] Bejarano, Fernando y otros 2008. El Endosulfan y sus Alternativas. IPEN – RAPAL. Santiago de Chile. Chile
[7] Bravo, Elizabeth. 2007 Impactos del glifosato en el medio ambiente (Recopilación). Red por una América Latina Libre de Transgénicos, Boletín 241
[8] Cambell LH and Cook AS, 1997. The indirect effects of pesticides on birds, Joint Nature Conservation Committee, Peterborough
[9] Carriquiriborde y otros .2005. Evaluación del impacto de pesticidas asociados al cultivo de soja RR sobre poblaciones de peces mediante estudios de campo. III Congreso de Limnología. Cal III. Chascomús. Sociedad Argentina de Limnología.
[10] Cox, C. 1995. Glyphosate. 2007 Human Exposure and ecological effects. Journal of pesticide reform: a publication of the Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides. Winter 15 (4) p. 14-20. En: Bravo, Elizabeth. Impactos del glifosato en el medio ambiente (Recopilación). Red por una América Latina Libre de Transgénicos, Boletín 241
[11] Davies, J. 1990. Enfoque agromédico sobre manejo de plaguicidas Organización Mundial de la salud. Washington. U.S.A.
[12] De Ross A. y otros. 2003. Integrative assessment e of multiple pesticide and risk factors for non Hodgkin’s lymphoma among men. Occupational and Environmental Medicine. USA.
[13] Diario clarín Rural 17 de noviembre de 2007.La ciberagricultura, Suplemento de Clarín Rural. Buenos Aires.
[14] EPA. 1999. Technical Fact Sheets on: Glyphosate. National Primary Drinking Water Regulations. Documento obtenido por Internet. En: Bravo, 2007. Elizabeth. Impactos del glifosato en el medio ambiente (Recopilación). Red por una América Latina Libre de transgénicos, Boletín 241.
[15] ENDS Daily, 1999. En: Bravo, Elizabeth. 2007 Impactos del glifosato en el medio ambiente (Recopilación). Red por una América Latina Libre de Transgénicos, Boletín 241.
[16] Gary, V. y otros. 2002. Birth defects, season of conception, and sex of children born to pesticide applicators living in the red River valley of Minnesota. Environmental health perspectives Nº 110 Supplement 3. USA.
[17] Greenpeace. 1994. Cero Dioxinas. Madrid. Greenpeace ediciones.
[18] INTA.- CIAFA. 1997. Productos fitosanitarios su correcto manejo. Buenos Aires. INTA.
[19] Jergentz y otros. 2004. Linking in situ bioassays and dynamics of macroinvertebrates to assess agricultural contamination in streams of the Argentine Pampa. Enviramental Ecotoxicology and Safety 59, 133-141.
[20] Leonard y otros. 2004. Fate and toxicity of endosulfan in Mamai river water and botton sediment . Jounal of environmental quality, 30, 750-759.
[21] Misra, J. 2007. Developmental exposure to pesticide s zineb and/or endosulfan renders the nigrostriatal dopamine levels as well as system more susceptible to these environmental chemicals later in life. Neirotoxicology Nº 28 citado por Watts en Monographic for the consideration of the endosulfan provisions of information to the Stockholm convention secretarial for the use by the POP’s review committee. Pesticide Action Network Asia - Pacific.
[22] Obstchatko, E. 2003. El aporte del Sector Agroalimentario al Crecimiento Económico Argentino: 1965-2000. Buenos Aires: IICA.
[23] Relyea, R. 2005. The Impact of Insecticides and Herbicides on the Biodiversity and Productivity of Aquatic Communities. Journal Ecological Applications. En: Bravo, Elizabeth, 2007 Impactos del glifosato en el medio ambiente (Recopilación). Red por una América Latina Libre de Transgénicos, Boletín 241.
[24] Revista Enlace. 2008. Plaguicidas con prontuario, el Glifosato. Revista de la Red de Acción en plaguicidas y sus alternativas para América Latina Nº 80. Santiago de Chile. Chile
[25] Ronco A. y otros. 2008. Integrated approach for the assessment of biotech soybean pesticide impact on low order stream ecosystems of the Pampasic region. En ecosystem Ecology Research Trends. Pp 209.239 Nova Science Publisherc. Inc
[26] Souza Casadinho, J. 2004. El impacto de los cultivos transgénicos sobre la estructura agraria y la alimentación. CETAAR- RAPAL. Buenos Aires.
[27] Souza Casadinho, J. 2006. “El desecho de envases de plaguicidas en el cinturón hortícola bonaerense”. V jornadas de Extensión del MERCOSUR. XIII Jornadas Nacionales de Extensión Rural. Asociación Argentina de Extensión Rural - Facultad de Ciencias Agrarias.
[28] Souza Casadinho, J. 2007. La problemática de los agroquímicos y sus envases, su incidencia en la salud de los trabajadores, la población expuesta y el ambiente. Ministerio de salud – Organización Panamericana de la salud Estudio colaborativo multicentrico. Bs. As. Argentina.
[29] Souza Casadinho, J. 2007. El convenio de Estocolmo. Los plaguicidas Clorados . CETAAR – RAPAL – Buenos Aires.
[30] Souza Casadinho Javier. 2008. Alternativas al uso del Endosulfan en la soja; el caso de la Argentina. En El Endosulfan y sus Alternativas. IPEN – RAPAL. Santiago de Chile.
[31] Souza Casadinho, J. - Moya M. 2009. La utilización de plaguicidas y su impacto en el ambiente en el Municipio de Caraguatay, Misiones. Cátedra de Extensión y Sociología Rurales. FAUBA Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América latina RAPAL
[32] Watts Meriel. 2007. Pesticides and Breast cancer. A Wake up call. Pesticide Action Network Asia - Pácifico. Pennag. Malaysia.
[33] Watts Meriel. 2008. Endosulfan. Monographic for the consideration of the endosulfan provisions of information to the Stockholm convention secretarial for the use by the POP’s review committee. Pesticide Action Network Asia - Pacific.
[34] Yoke Heong, Chee. 2005. Nuevas pruebas del peligro del herbicida Round – Up. Revista bioseguridad Nº 160