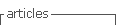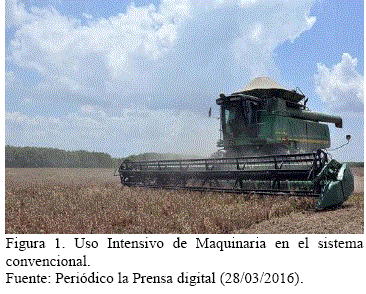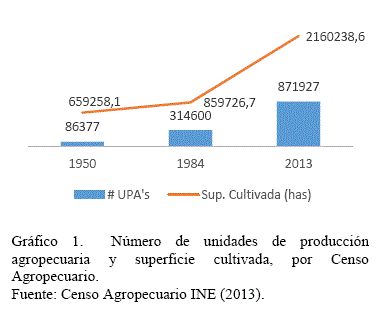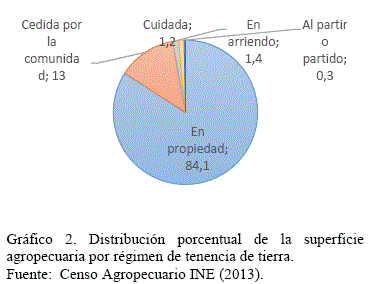Services on Demand
Article
Indicators
Related links
 Cited by SciELO
Cited by SciELO
 Similars in SciELO
Similars in SciELO
Bookmark
APTHAPI
Print version ISSN 0102-0304
Apthapi vol.3 no.1 La Paz Jan. 2017
COMUNICACIÓN TÉCNICA
Breve análisis sobre la situación rural de nuestro país.
Brief analysis on the rural situation of our country.
Carlos Pérez Limache
Docente titular de Sociología Rural, Carrera de Ingeniería Agronómica,
Facultad de Agronomía, Universidad Mayor de San Andrés. carlostaca2@yahoo.es
Recibido: 30/08/16. Aprobado: 12/12/16.
Resumen:
Es conocido en nuestro país, que a partir de la reforma agraria de 1953 se configuran dos formas diferenciadas de producción agropecuaria en nuestro territorio, por tanto, los factores que hacen a la estructura agraria productiva también son diferenciados, dando origen a su vez a sistemas de producción claramente diferenciados. Por un lado, en el occidente del país, es decir altiplano y valles se tiene un sistema de producción tradicional, siendo la unidad productiva principal la familia campesina, donde el factortierra, sea esta de acceso individual o colectivo es el más crítico; asimismo este sistema se caracteriza por el uso de tecnología basada en la tracción animal o en algunos casos se observa mejoras tecnológicas o semimecanizadas con el acceso al tractor agrícola, las semillas son recolectadas localmente y el aspecto más relevante la fuerza de trabajo constituida por los miembros o componentes de la familia y en caso de ser insuficiente esta fuerza de trabajo puede ser compensada con formas tradicionales de trabajo como el ayni, la mink'a y el huaqui. Por otro lado, es decir en oriente y gran parte de tierras bajas, predomina el sistema de tipo convencional donde la unidad productiva principal es la grande, mediana o pequeña empresa, caracterizada además por el uso intensivo de tecnología moderna, es decir procesos de producción mecanizados, con acceso a semillas de alto valor genético, uso de pesticidas entre otros.
Desde el primer censo agropecuario realizado en 1953 al último censo del 2013, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) existe un incremento en las unidades productivas agropecuarias de nuestro país de 86.377 a 871.927, pese a que la actual estructura poblacional de nuestro país muestra que un 70 % de la población se encuentra en áreas urbanas y un 30 % en áreas rurales. Asimismo, estudios realizados, muestran que el 70 % de los productos agrícolas que consumimos en el país provienen de los excedentes del sistema productivo tradicional y los restantes 30 % del sistema convencional. Por tanto, debería ser una constante preocupación la definición e implementación de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones productivas en el sistema tradicional, porque se constituye en el soporte de la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país, lógicamente sin descuidar el sistema convencional como importante generador de divisas a partir de la exportación.
Palabras Clave: Desarrollo rural, seguridad alimentaria, sistemas de producción, migración, unidades productivas.
Abstract:
In our country from theagrarian reform of 1953, are configured twoformsof agricultural production; therefore an agrarian structure also differentiated, giving rise to different production systems both in the west and in the east. In the altiplano and the valleys is dominated by a system of conventional production, being the peasant family unit of production, use of animáis fortraction, although in somesectorsthere is technological improvements with the use of tractor; The seeds are collected locally and the labor forcé is made up of the number of members of each family; when it is insufficient resort to traditional forms of work as the ayni, the Mink'a and the huaqui. In contrast, in the east of the country, is dominated by the conventional production system, where the production unit is the Company; The use of modern technology is intensive, where the production processes are machined, use of seeds with high genetic valué, use of pesticides and other producís.
From the first agricultural census of 1953 in Bolivia to the census of 2013, there is an increase in the number of agricultural productive units of 86,377 to 871,927; there is a contrast with the current structure of the population, where it is shown that the 70 % is concentrated in urban áreas and 30% in the rural área. Also, according to studies, the 70 % of agricultural producís that we consume comes from the traditional production system, and only 30% of the conventional system. Therefore, you must be a constant concern to define and implement public programs that improve the conditions of production of the traditional system, because it is the support of the food security and sovereignty of Bolivia, without neglecting the conventional system that generates foreign exchange from the export of agricultural products.
Keywords: Rural development, food security, production systems, migration, productive units.
1. INTRODUCCIÓN
Es conocido en nuestro país, la existencia de sistemas de producción agropecuario diferenciados tanto en oriente como en occidente cada uno con sus propias características y su propia problemática en sus factores que lo componen; sin embargo, existe algo en común y es que ambos sistemas contribuyen en la generación de alimentos tanto de origen vegetal como animal, aportando así a la seguridad y soberanía alimentaria de Bolivia. En este contexto diverso de formas de producción, lo que se pretende con este artículo es analizar de manera breve estas formas de producción y su relación con la actual situación del área rural de nuestro país y sus procesos de desarrollo también diferenciados, su problemática, sus causas, sus efectos y plantear algunas preocupaciones tendientes a la generación de un proceso colectivo de reflexión, especialmente de aquellos estudiantes y profesionales que inciden de manera preponderante en el desarrollo del área rural y con mayor preocupación en su parte occidental.
2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
Desarrollo rural es aquel proceso localizado de cambio social y crecimiento económico sostenible que tiene por finalidad el progreso permanente de la comunidad rural y las familias que la integran. Podría entenderse en un sentido básico como la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de los espacios rurales, Valcárcel Resalts (1992).
Por su parte Ceña mencionado por Castillo (2008), señala qué desarrollo rural es un proceso de mejora del nivel de bienestar de la población rural y de la contribución que el medio rural hace de forma más general al bienestar de la población en su conjunto ya sea urbana o rural con su base de recursos naturales.
Se cree que el concepto de desarrollo rural surge en Francia alrededor del año 1965 basado en la capacidad de aprendizaje y organización. Sin embargo, la referencia más remota del desarrollo comunitario tuvo su origen en un programa de promoción del Valle de Tennessee en estados Unidos de Norte América, iniciado por el año 1934 y propuesto por la Autoridad del Valle de Tennessee (T.V.A.), organismo público creado por el Congreso de los EE.UU que a lo largo de 10 años el valle alcanzo un elevado nivel de desarrollo. Lo insólito de esta iniciativa no consistió tanto en los resultados, sino en el hecho de que la población del valle fuera la que tomara a su cargo una parte considerable de las acciones de desarrollo. A raíz de esta y otras experiencias fueron varios gobiernos de diferentes países que comprendieron el interés de aplicar experiencias similares en sus respectivos territorios, siendo siempre el punto de partida la constitución de un grupo promotor del desarrollo, compuesto por personas del área geográfica interesada Castillo (2008).
Por otro lado, un sistema de producción agropecuario, es definido como el conjunto de insumos, técnicas, mano de obra, tenencia de la tierra y organización de la población para producir uno o más productos agrícolas y pecuarios, Jouve (1988) citado por Cotler y Fregoso(2010).
En cambio, Dufumier citado por Villaret (1994), refiere que sistema de producción es el conjunto estructurado de las producciones vegetales y animales, establecido por un productor para garantizar la reproducción de su explotación, resultado de la combinación de sus fuerzas productivas disponibles en un entorno socioeconómico y ecológico determinado. Los elementos constitutivos de un sistema de producción son tierra, mano de obra, instrumentos de producción, lo cual determina las estrategias productivas de la explotación y en consecuencia el funcionamiento del sistema.
En relación al concepto de estructura Agraria, se indica que es la distribución y orden de los factores de producción que permiten describir y analizar los aspectos fundamentales de la sociedad agraria en sus diversas relaciones. Es posible, que el factor humano (productor y trabajador rural) se considere el de mayor importancia. Los factores materiales como tierra, agua, clima, capital y los factores normativos como leyes, contratos serán complementarios al primero los cuales dinamizan la estructura agraria, constituyéndose en herramientas de análisis de la problemática agraria de un país.
Para Gutelman (1969), estructura agraria es la relación de apropiación de la tierra que materializa estructuras de poder y fuerzas en una sociedad, colocando al factor tierra como el núcleo en el cual se estructura la sociedad, su jerarquía y su función en la naturaleza.
Finalmente, otro concepto a considerar en el presente artículo es el de seguridad y soberanía alimentaria, que de acuerdo a lo propuesto y desarrollado en 1996 en la Cumbre Mundial Sobre Alimentación organizado por la FAO, citado por Crespo (2010) y que aún está vigente; la seguridad alimentaria es el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, sin importar el origen nacional de los mismos. Esta definición establece una apertura de los mercados internos de los países atrasados y con un claro beneficio para las empresas e industrias de los países desarrollados. Esta orientación de la economía expresada en la producción agropecuaria ha supuesto un fortalecimiento sin precedentes del sector délos agro negocios a nivel mundial con graves consecuencias globales en los social y ambiental que se ha traducido paradójicamente en varias crisis.
3. ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN
Es evidente que en nuestro país, hay una desproporcionalidad en la concentración poblacional a nivel rural y urbana, que según datos provenientes del censo realizado el año 2012 la población rural ha disminuido considerablemente hasta un 30 %, en comparación con el 70 % de la población concentrada en el área urbana, lo cual estaría generando una disminución en el aporte de la producción campesina al PIB agropecuario; por tanto una tendencia paulatina a depender de sistemas productivos convencionales en lo referido a la generación de alimentos destinados a contribuir con la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país.
Este desequilibrio en la concentración poblacional urbano-rural, tiene diferentes causas entre las que se destaca los procesos migratorios del campo a las ciudades condicionada por la falta de oportunidades de trabajo, procesos irreversibles del fraccionamiento de la tierra (minifundio), alto riesgo en la producción agropecuaria, agotamiento de los suelos, baja productividad, factores climatológicos adversos, precios poco competitivos y sobre todo el estancamiento en el desarrollo y la tecnificación de la producción.
En este contexto social, la actual estructura agraria de nuestro país, condicionada también por los efectos de la reforma agraria iniciada en 1953, nos permite identificar dos escenarios claramente diferenciados que condicionan a su vez dos formas o sistemas de producción agropecuaria que contrastan en la producción y generación de alimentos. Por un lado está el sistema tradicional acentuado en occidente, vale decir en lo que conocemos como la región del altiplano y los valles y el otro considerado como sistema de producción convencional concentrado con mayor preponderancia en oriente y la región del Chaco.
El sistema productivo desarrollado en oriente de nuestro país es catalogado como un sistema convencional ligado principalmente a la agroindustria, donde las unidades productivas lo constituyen las empresas sean esta grandes, medianas o pequeñas, la tecnología empleada en el proceso productivo desde la preparación de los suelos, la siembra, labores culturales, protección fitosanitaria, la cosecha y el almacenamiento es prácticamente mecanizado, uso de semillas de alto valor genético, así como el uso intensivo de fertilizantes y pesticidas. El propósito fundamental en este sistema es la generación de ganancias económicas o utilidades para el empresario, por tanto, existe mayor inversión de recursos económicos y las especies que se cultivan obviamente son aquellas que se constituyen en materia prima para la agro industrialización.
Por su parte, el sistema desarrollado en occidente es contrariamente lo opuesto a oriente, considerándose como un sistema productivo tradicional, donde las unidades productivas lo constituyen las familias campesinas o indígenas cuya fuerza de trabajo radica en el mayor o menor número de miembros que componen la familia, a su vez esta necesidad de mano de obra en este sistema es complementada con prácticas o formas tradicionales de producción como lo son el ayn1, la mink'a2 y el huaqui3. El propósito fundamental en este sistema, es la generación de alimentos para el sustento de las familias o lo que se conoce como el autoconsumo aunque se destina una parte para los mercados locales, por tanto la inversión de recursos económicos es mínima o prácticamente inexistente donde gran parte de las labores que se realizan desde la preparación del suelo, la siembra, labores culturales, cosecha y almacenamiento es manual, con uso de insumos generados localmente, uso de la tracción animal aunque últimamente se puede advertir el acceso a cierto tipo de maquinaria especialmente de tractores para la preparación de la tierra.
En determinadas zonas como los valles de nuestro país, se presenta una tendencia al cultivo de especies destinadas a los mercados locales como son las hortalizas y frutales que en su proceso productivo demandan el uso de ciertos insumos que significa mayor inversión económica; sin embargo, la unidad productiva sigue constituyendo la familia campesina.

Con relación a la cantidad de unidades productivas, el Instituto Nacional de Estadística INE (2015), señala que en nuestro país se han desarrollado tres censos agropecuarios, en 1950, 19844 y 2013 respectivamente, cuyos resultados nos muestran un incremento paulatino de unidades productivas agropecuarias (UPA5), así como la superficie cultivada (ver gráfico N° 1).
Se hace evidente este incremento de 86.377,00 unidades de producción agropecuaria existentes en 1950 a 871.927,00 unidades identificadas el 2013 que supone un incremento en más del 1.000 %; sin embargo si bien en la actualidad la población rural ha disminuido en términos porcentuales a un 30 % no significa una disminución poblacional en términos absolutos, sino más bien que hubo un incremento de la población rural, toda vez que alrededor de un 80 % o un poco más de las unidades productivas identificadas el año 2013 corresponden a familias campesinas ubicadas predominantemente en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Tarija; por tanto ello explicaría también este incremento de las UPA de manera paralela al incremento de la población rural.
Nuestro país tiene una superficie total de 109.858.100 hectáreas, si descuenta los espejos de agua y salares, la extensión de nuestro territorio alcanza a las 107.950.600 hectáreas de las cuales el censo agropecuario 2013 registra 34.654.983 hectáreas reportadas por las UPA que en términos porcentuales equivale a 31,5 % respecto a la superficie total del país.
La superficie de uso agrícola alcanza a 5.485.801,10 hectáreas, de estas 2.760.238,60 hectáreas6 son cultivadas en verano; 1.089.664,90 hectáreas de tierras están en barbecho y 1.635.897,60 hectáreas son tierras en descanso.
La superficie destinada a la ganadería es de 13.170.736,00 hectáreas, de las cuales 2.349.061,90 hectáreas corresponden a pastos cultivados y 10.821.674,20 hectáreas son pastos naturales.
El uso de suelo para actividades forestales alcanza a 13.844.734,60 hectáreas, de las cuales 13.694.515,30 hectáreas son bosques o montes y 150.219,30 hectáreas son plantaciones forestales. La superficie de uso no agrícola llega a 2.153.711,90 hectáreas.
Por otro lado, un dato proveniente del censo agropecuario 2013, señala que 861.608,00 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) tienen o trabajan sus parcelas o tierras; el resto trabaja en tierras que no son propias, también denominadas toleradas o arrimadas, lo que supondría aproximadamente 10.319 UPA en esta condición.
De las 34.654.983,70 hectáreas que las UPA tienen o trabajan, el 84,1 % está bajo el régimen de tenencia en propiedad7; 13 % cedida por la comunidad8; 1,4 % en arriendo9; 1,2 % cuidada10 y 0,3 % al partir11 (ver gráfico N° 2).
Gráfico 2. Distribución porcentual de la superficie agropecuaria por régimen de tenencia de tierra. Fuente: Censo Agropecuario EME (2013).
En lo tecnológico, si bien se ha logrado avances importantes en diferentes áreas de las ciencias con el propósito fundamental de resolver diferentes problemas de la humanidad. En nuestro caso, en el campo de la agricultura y la ganadería, también se denota estos avances tecnológicos que principalmente tienden a resolver los problemas en la producción o generación de alimentos y cubrir las necesidades alimenticias de la creciente población en el planeta, aunque últimamente la producción agrícola también se ha orientado al suministro de materia prima para la transformación en biocombustibles a costa de la seguridad alimentaria.
Los datos del censo agropecuario nos muestran que de las 871.927 UPAS registradas en nuestro país, 332.699 utilizan tractor agrícola, 352.081 animales de tiro (tracción animal) para sus diferentes actividades agropecuarias, 49.572 usan cosechadoras; es decir que en términos porcentuales más del 40 % aun utiliza animales para cumplir actividades agropecuarias.
Está claro que el acceso a los adelantos tecnológicos en nuestro medio especialmente en el sistema tradicional no solo está condicionado a las
posibilidades económicas del productor campesino, sino a la formación, capacitación y adiestramiento de los mismos que les permitiría aprovechar la tecnología para producir alimentos con mayor eficiencia y a bajos costos, lo cual redundaría en una mayor competitividad, haciendo de la producción agropecuaria una actividad expectable en la generación de ingresos económicos, lo que sin duda repercutiría favorablemente en la disminución de los niveles de migración campo - ciudad.
En este sistema de producción tradicional de nuestro país se han desplegado importantes esfuerzos y grandes inversiones orientados a mejorar y tecnificar el agro, implementándose programas, proyectos financiados con recursos del Estado, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y la Cooperación Internacional, lográndose también diferentes resultados e impactos en el desarrollo del área rural; sin embargo uno se pregunta porque aún es considerado pobre al habitante rural, porque no cesan los procesos de migración del campo a las ciudades, porque no se detiene el paulatino proceso de despoblamiento del área rural.
Es posible que solamente nos hayamos ocupado de trabajar en el factor tecnológico y no así en los otros factores como el social, cultural, condiciones y formas de acceso a los recursos naturales, fraccionamiento o minifundizacion de la tierra, o simplemente en este proceso de globalización en el cual estamos inmersos queramos o no, la actividad agropecuaria en el sistema tradicional ya no genera expectativas de buenos ingresos económicos y suficientes, especialmente para la población joven, es decir algunos sondeos en los diferentes viajes realizados a los municipios del departamento de la paz nos dan a pensar que no existe un rubro que podría cumplir con esta expectativa.
Si se efectuase un análisis numérico y comparativo para que un habitante rural joven opte por quedarse en su comunidad, tendría que generar con la actividad agropecuaria recursos económicos equivalentes a 12 salarios mínimos nacionales que en total sumarian alrededor de 19.680 Bs. que es lo que un habitante en el área urbana espera generar con un empleo.
Si consideramos que el desarrollo rural implica la satisfacción de las necesidades o el bienestar de la población rural, está claro que esta percepción del habitante rural es negativa al respecto, porque no es posible encontrar otra explicación a los procesos migratorios especialmente de la gente joven que salen hacia los centros urbanos, aspecto que como se señaló anteriormente se refleja en la actual estructura poblacional urbano - rural de nuestro país.
Sin embargo, lo interesante es que según datos estadísticos, en nuestro país aproximadamente el 70 %12 de los productos agrícolas de consumo interno provienen de la producción o excedentes del sistema tradicional, es decir que las familias campesinas prácticamente proveen de los alimentos necesarios para la seguridad y soberanía alimentaria de la población y aquí surge la gran pregunta, ¿esta situación será sostenible en el tiempo?, será esta la oportunidad para revolucionar realmente el sector agropecuario y generar un cambio en las estructuras productivas?, será el momento de pensar en políticas que fomenten una ruralización de la población? son algunas de las preguntas que seguramente demandan respuestas.
4.- CONCLUSIONES
- Es evidente que la configuración de la actual estructura agraria de nuestro país ha generado grandes diferencias en cuanto al desarrollo rural, con efectos negativos más acentuados en occidente que a su vez están originando procesos migratorios con un efecto directo en lo que es el despoblamiento paulatino del área rural.
- Los datos del último censo agropecuario nos muestran que se ha incrementado el número de unidades productivas agropecuarias en nuestro país, así como la superficie cultivada respecto a los años precedentes a la reforma agraria.
- Si bien existen importantes adelantos tecnológicos en el área de la agricultura y la ganadería, estos no siempre son accesibles para los productores, especialmente aquellas unidades productivas constituidas por las familias campesinas concentradas más en occidente.
- No se visualiza objetivamente un rubro específico en el sector agropecuario, especialmente en el sistema tradicional que genere expectativas económicas equiparables a los ingresos de un habitante urbano, que podría inducir a la población joven a no migrar del campo a las ciudades.
- Debería ser una preocupación constante la generación de alimentos en nuestro país, de tal forma que las políticas públicas privilegien a las unidades productivas del sistema tradicional, tomando en cuenta que en la actualidad se constituyen en el pilar fundamental de la seguridad y soberanía alimentaria.
- Queda como desafío latente especialmente de agrónomos, coadyuvar en un constante proceso de mejora de las condiciones productivas del habitante rural con tecnología adecuada a su medio y que tome en cuenta además sus elementos culturales y sociales.
NOTAS
1 El ayni es una forma tradicional de trabajo que se origina en la necesidad de complementar mano de obra o fuerza de trabajo a nivel familiar y comunal para llevar adelante las actividades agrícolas, fundamentándose en el principio de RECIPROCIDAD, que en la práctica consiste en recibir ayuda de otra familia y devolver el favor en la misma magnitud sin que ello represente de por medio un compromiso escrito o formalizado ante autoridad, sino más bien un compromiso de carácter moral dentro de la sociedad rural, constituyéndose de esta manera en un elemento cultural importante que marca de manera armónica las relaciones sociales en una comunidad.
2 En el pasado la mink'a era una práctica de servicio al Estado Inka a través del cual una persona de manera obligatoria realizaba actividades de beneficio colectivo como la limpieza y mantenimiento de obras públicas, acueductos, puentes, caminos, tambos entre otros. En la actualidad, esta práctica es una forma de acceder localmente a mano de obra para cumplir actividades agropecuarias, la misma que es pagada en especie (producto agrícola) o en dinero equivalente a una jornada de trabajo (jornal).
3 El huaqui es otra de las formas de trabajo colaborativo a nivel de comunidad rural que se practica en el sistema productivo tradicional y se sustenta en el principio de COMPLEMENTARIEDAD, que en la práctica consiste en que dos familias de diferentes estratos sociales acuerdan producir en una gestión agrícola; una de las familias la considerada pudiente pone a disposición el terreno, en lo posible la semilla y otros insumos y la otra familia menos pudiente se encarga de la preparación del suelo, la siembra y las labores culturales. Al finalizar la gestión agrícola es el momento en el que ambas familias cosechan por partes iguales, es decir igual número de surcos, lo que implica que ambas salgan beneficiadas de esta forma de trabajo.
4 El censo agropecuario de 1984 se lo considera como incompleto puesto que no se abarco gran parte del departamento de La Paz.
5 Según el EME la sigla UPA deberá entenderse tanto en singular y plural, es decir Unidad o Unidades de Producción Agropecuaria. Asimismo, se entiende que estas Unidades se dedican al cultivo de la tierra, a la ganadería, a la extracción de especies maderables y productos no maderables, a la caza de animales silvestres o a la pesca.
6 En este caso de igual manera se reporta un incremento significativo de la superficie cultivada de 654.258,10 Has reportadas en 1950 a 2.760.238,60 Has en el censo del año 2013.
7 Corresponde a las UPA que declararon tener sus parcelas o tierras en propiedad con título y aquellas con títulos en trámite.
8 Son tierras comunales cedidas a las UPA sin enajenar el derecho propietario de la comunidad.
9 Consiste en que el propietario otorga una superficie de tierra al productor por un pago que puede ser en dinero, en especie o una combinación de ambos.
10 El productor trabaja las tierras con la condición de cuidar, resguardar y mantener el terreno.
11 Consiste en que un propietario cede su tierra a un productor para que la trabaje, sin perder el derecho de propiedad a cambio de una fracción acordada de la producción.
12 Según el periódico digital oxigeno de fecha 14 de septiembre de 2014, en nuestro país la agricultura familiar produce el 70 % de los requerimientos internos de alimentos que consume Bolivia, los restantes 30 % son cubiertos por la agroindustria, puesto que aproximadamente el 80 % se va al mercado externo.
5.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍAS
Castillo Ospina Olga L. (2008). Paradigmas y conceptos del desarrollo rural. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá - Colombia.
Cotler Avalos H. y Fregoso Domínguez A. (2010). Sistemas de producción agropecuaria. Recuperado de http://sistemastipos.blogspot.com/2014/06/sistemas-sistemas -de -producción .html.
Crespo Miguel A. (2010). El mito de la seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia. Recuperado de http://cebem.org/cmsfiles/articulos/mito_seguridad_ soberania_alimentaria_bolivia.pdf.
Gutelman (1969). Historia y Evolución de la Estructura Agraria en Colombia. UPTC. Recuperado de virtual.uptc.edu.co/ova/cursos/estructura/unidl/conte nido/.
Instituto Nacional de Estadística INE. (2014). Un pincelazo a las estadísticas del censo nacional agropecuario 2013. Recuperado de http://www.fao.org.
Instituto Nacional de Estadística INE. (2015). Censo Agropecuario 2013. La Paz Bolivia.
Mita Gladys (14 de septiembre de 2014). La Agricultura familiar produce el 70 % de los alimentos que consume Bolivia. Periódico digital Oxigeno. Recuperado de http://oxigeno.bo/node/3972.
Morales D. (2007). Apuntes de la materia de sistemas de producción. Universidad Mayor de San Andrés. La Paz Bolivia.
Valcarcel Resalts Germán. Desarrollo rural con enfoque local, Desarrollo sustentable. (1992). Recuperado de htt://www.eumed.net/rev/delos/18/desarrollo-rural.html. [ Links ]
Villaret V. J. (1994). El enfoque sistémico aplicado al análisis del medio agrícola: Introducción al marco teórico y conceptual. Sucre Bolivia. Pradem/Cicda.